ADVERTENCIA: He copiado frases enteras de libros, sobre todo de los del profesor Carlos Pérez, y en menor medida, de otros, y he utilizado inteligencia artificial para hacer resúmenes. La bibliografía final contiene libros que he usado.
Una teoría marxista de raigambre hegeliana propone fundar el marxismo en la teoría de la enajenación, y desde ella, derivar la idea general de valor y, subsecuentemente, la explotación. La crítica del capitalismo, con su explotación mediante el valor de cambio y la apropiación privada de la plusvalía, es vista como un caso particular de esta lógica más general de la explotación.
A) Explicamos la Teoría de la enajenación:
En el marxismo hegeliano, la teoría de la enajenación es la categoría primera y más importante, sirviendo como fundamento filosófico para el conjunto de la teoría marxista. Se distingue de interpretaciones clásicas del marxismo y se concibe de una manera profundamente arraigada en el historicismo absoluto y una ontología específica.
Explicación detallada:
1. Concepto Fundamental de Enajenación
La enajenación se basa en la idea, originalmente hegeliana, de que la historia humana es una totalidad viviente. En esta concepción, el trabajo es ontológicamente el proceso efectivo de producción del Ser; es decir, en el trabajo, el Ser mismo resulta ser.
La enajenación se caracteriza por una inversión radical de los contenidos de una acción humana. Esto significa que los actos particulares terminan siendo lo contrario de lo que pretendían ser, y lo universal, en lugar de ser una realización propia, aparece como una amenaza ajena.
2. Enajenación más allá de la Consciencia
A diferencia de la tradición del marxismo ilustrado, que presentaba la enajenación como un fenómeno de la consciencia (la "falsa consciencia"), este enfoque hegeliano del marxismo sostiene que la enajenación trasciende la consciencia individual. No es meramente un estado de ideas o representaciones falsas, sino una situación de hecho, un campo de actos. Una de sus características centrales es que no puede ser vista por la consciencia de quienes la viven. Solo puede ser percibida, al menos en las sociedades de clase, desde otra situación de enajenación, lo que implica que nunca hay un lugar privilegiado de consciencia o lucidez absoluta.
Para este marxismo, los individuos son resultado de condiciones históricas que los trascienden, y las subjetividades que las constituyen operan con una consciencia siempre variable e incompleta de sus propias realidades. Esto implica que la base de la práctica revolucionaria es más profunda que la consciencia teórica, siendo la voluntad revolucionaria la que tiene raíces previas a la lucidez de la teoría, y la teoría, a su vez, construye una realidad para hacer posible la práctica política.
3. Distinciones Conceptuales: de la Objetivación a la Enajenación.
El concepto de enajenación se ha discutido tradicionalmente en una constelación de nociones, incluyendo: objetivación, extrañamiento, cosificación, alienación, reificación, fetichización y enajenación. Estos términos provienen de las palabras alemanas de Hegel Entausserung (exteriorización) y Entfremdung (extrañamiento). La propuesta metodológica es asociar palabras distintas a connotaciones distintas, aun cuando las nociones sean difícilmente separables.
En el marxismo hegeliano que propone el profesor Carlos Pérez, estos conceptos interconectados son fundamentales para comprender la teoría de la enajenación, que es la categoría primera y más importante de esta filosofía. La tradición marxista ha discutido estos términos en una constelación de nociones, pero a menudo sin un lenguaje común ni usos constantes, lo que ha llevado a confusiones. Para mayor claridad, el Profesor Carlos Pérez adopta el criterio de usar palabras distintas para nociones distintas, aunque estas nociones se superpongan o sean difíciles de separar.
La base de todos estos conceptos es la idea, de origen hegeliano, de que la historia humana es una totalidad viviente. Esta noción se concretiza al ontologizar la categoría de trabajo, entendida como el proceso efectivo de producción del Ser mismo.
A continuación, se explican los significados de cada término en este marco:
-
Objetivación: Es el primer paso lógico en el proceso de producción del Ser. En la objetivación, la totalidad que es la historia humana se desdobla, convirtiéndose a la vez en sujeto y objeto. Desde la perspectiva marxista, esto significa que, al producir, un sujeto pone su subjetividad en un objeto y, al hacerlo, él mismo resulta objetivado. La producción es el término real y central del que resultan el sujeto y el objeto. Lo "social" se define como la pluralidad de dimensiones de esta objetivación. Esta intuición fundamenta la idea de que todo objeto vale por la subjetividad (trabajo) que contiene, y que solo se es sujeto en el marco del proceso social del trabajo. La objetivación no es inherentemente nociva; es el modo efectivo en que resultamos ser, y es la figura lógica de la estabilidad del objeto. La preocupación crítica no recae en este primer orden de objetivación, sino en la "cosificación de la cosificación", la inmovilidad de la estabilidad.
-
Extrañamiento (Entfremdung): se entiende que el extrañamiento se refiere a la experiencia en la que el mundo, o las relaciones sociales que los seres humanos mismos han creado, se vuelve "extraño y enemigo" para ellos. Este sentimiento de ajenidad y hostilidad es una intuición fundamental del marxismo, que sostiene que no somos felices porque hay poderes que nos dominan y dificultan nuestra libertad, creando un mundo que nos resulta ajeno a pesar de nuestra implicación en su construcción. Más específicamente, la cosificación y la reificación son grados de mayor gravedad que se añaden al extrañamiento.
Cosificación: Es el devenir cosa. Puede referirse a un sujeto particular que es usado como un objeto, o a un objeto que es usado sin reconocer la subjetividad o el trabajo humano que contiene. La cosificación es la relación más común que tenemos con las cosas, tratándolas como meras cosas, ignorando la humanidad que contienen y que potencialmente podrían realizar. El consumo de objetos ignorando el trabajo humano incorporado es un "acto caníbal del consumo abstracto" que deshumaniza. Mientras que un sujeto puede ser cosificado, un objeto, en sentido estricto, no puede ser alienado.
-
Alienación: Se produce cuando el objeto extrañado, que deviene cosa, que es cosificado, es un sujeto. Un sujeto es alienado, mientras que un objeto es cosificado. La alienación implica una mayor "gravedad" que el extrañamiento, ya que el sujeto está más directamente implicado. Se sugiere conservar en este término la connotación psicológica de "locura" o "delirio", en el sentido de "salirse del surco" de lo admitido o de la posible reconciliación por la mediación de otro.
-
Reificación: Es un término que, junto con cosificación, agrega grados de gravedad al extrañamiento. La reificación se refiere al estado en que la cosificación se convierte en la adoración del objeto que ha devenido una mera cosa. El consumismo es el caso más evidente de reificación. La reificación se define como la cosificación de una relación social. Esto significa que una relación social, que por su naturaleza es sutil y dinámica, adquiere la estabilidad y la aparente autonomía de una "cosa". En un contexto de intercambios subjetivos en principio libres, la reificación casi siempre equivale a la "cosificación de la cosificación", lo que implica una inmovilidad de la estabilidad que trasciende la simple objetivación inicial.
-
Fetichización: Marx introdujo la idea del "fetichismo de la mercancía". La diferencia entre reificación y fetichización se asemeja a la diferencia entre la dominación de un rey y la de un fetiche. Mientras que la dominación de un rey es secular y está revestida de una legitimidad racional o ficticia, el fetiche expresa el imperio de una "razón irracional". El fetiche irradia un poder hipnótico e inexplicado, borrando su origen y apareciendo como una realidad en sí misma que cautiva y esclaviza. El término "fetichismo" introduce la metáfora religiosa para explicar el poder que lo dado llega a tener sobre nosotros: "tal como ocurre en la religión, así, en la sociedad...". Con la fetichización, se entra de lleno en el campo de lo que se debe llamar propiamente enajenación.
-
Enajenación (como concepto abarcador y central): Es la categoría primera y más importante en una filosofía marxista de raigambre hegeliana. La enajenación representa la inversión radical de todos los contenidos de una acción humana. Los actos particulares se vuelven lo contrario de lo que pretendían ser, y lo universal, ajeno, aparece como una amenaza. A diferencia del marxismo ilustrado, que la concebía como un fenómeno de la conciencia o "falsa consciencia", en esta perspectiva la enajenación es una situación de hecho, un campo de actos, que trasciende la conciencia. Una de sus características centrales es que no puede ser vista por la consciencia de quienes la viven, al menos en las sociedades de clase, sino desde otra situación de enajenación, lo que implica que nunca hay un lugar privilegiado de consciencia o lucidez absoluta. Los individuos son un resultado de condiciones históricas que los trascienden, y sus subjetividades operan con una consciencia siempre variable e incompleta de sus realidades. En el capitalismo, la enajenación es la experiencia de vivir y experimentar las relaciones sociales que nosotros mismos hemos creado como si fueran ajenas y enemigas, como poderes extraños que operan como un destino natural. Es el acto en el que la objetividad puesta por el sujeto "para otro" no retorna al "para sí", impidiendo su consumación "en sí y para sí". Esta es una manera filosófica de describir el contenido de deshumanización que reside en el acto de explotación. Los conceptos de enajenación, explotación, antagonismo y revolución son correlativos y constituyen una unidad esencial para un horizonte comunista concreto.
4. Conexión con la Explotación y el Historicismo Absoluto
Repetimos: Una teoría marxista de raigambre hegeliana propone fundar el marxismo en la teoría de la enajenación, y desde ella, derivar la idea general de valor y, subsecuentemente, la explotación. La crítica del capitalismo, con su explotación mediante el valor de cambio y la apropiación privada de la plusvalía, es vista como un caso particular de esta lógica más general de la explotación.
La enajenación capitalista se expresa en la extracción de plusvalía, que no puede resolverse individualmente, ya que está protegida por todo el sistema jurídico, político e ideológico de la "dictadura de la burguesía".
Este fundamento de la enajenación se asienta en un historicismo absoluto, donde todo objeto es objetivado en el marco de la acción humana de auto-producir todo su Ser. La razón política de esta premisa es evitar cualquier rastro de naturalismo o apelación a una "naturaleza humana" o "condición humana" que ponga límites a la posibilidad de terminar con la lucha de clases. Se afirma la infinitud humana radical; solo bajo estas premisas el comunismo es pensable como una humanidad esencialmente libre.
En este sentido, las relaciones sociales, incluyendo características como el sexo, el género o la etnia, no son naturales, sino productos históricos. Incluso la palabra "materialismo" en este contexto no refiere a la materia físico-química, sino a la materialidad de las relaciones sociales, entendida como una "actividad de ser" o "constante llegar a ser" de un vínculo material. La enajenación es la experiencia de vivir las relaciones sociales que hemos creado como si fueran ajenas, enemigas, operando como un destino natural.
En suma, la teoría de la enajenación en el marxismo hegeliano es una base filosófica profunda para comprender las diversas formas de deshumanización y explotación en la historia, tanto precapitalistas como capitalistas y burocráticas, y para postular la posibilidad de una emancipación radical hacia el comunismo.
B) Explicamos la teoría del valor
Explicamos la teoría del valor incluyendo el concepto de valor en general, cómo el valor genera mercados, las dimensiones precapitalistas del valor, el valor de género y la idea de unidad explicativa que preserva la diversidad de lo social. Damos cinco versiones del resumen de la teoría del valor en "Proposición de un marxismo hegeliano" , limitándonos en la primera versión al marxismo hegeliano y en las otras tres atendiendo a otras conceptualizaciones también.
TEXTO 1
La teoría del valor, es un concepto fundamental en el marxismo, arraigado en una perspectiva filosófica que busca entender la producción del ser y la enajenación humana.
Concepto de Valor en General
El valor en general se fundamenta en una teoría de la enajenación y se concibe de manera radicalmente anti-naturalista y anti-utilitarista. La sustancia de todo valor es la subjetividad humana que los seres humanos ponen en sus objetivaciones. Los objetos son deseados por la humanidad que contienen o prometen.
Para esta teoría, no existen necesidades naturales; todas las necesidades humanas, incluso las consideradas básicas (sed, hambre, sueño), son producidas históricamente y se satisfacen dentro del contexto de la historia humana. Esto invalida la noción de valor de uso tradicional, que liga la "utilidad" a la satisfacción de necesidades naturales. Así, el valor es un concepto puramente humano y radicalmente histórico.
El valor, como subjetividad en general, es inconmensurable y no puede reducirse a cantidad alguna; es lo cualitativo puro. Toda producción humana contiene valor real por sí misma, más allá de su utilidad o capacidad de ser intercambiada en términos de equivalencia.
Cómo el Valor Genera Mercados
Las sociedades humanas han intercambiado objetos heterogéneos haciéndolos equivalentes a través de "ficciones de equivalencia" social e históricamente establecidas. Dado que el valor es intrínsecamente inconmensurable, todo intercambio de valor es, en principio, no equivalente. La lógica básica, primitiva, del intercambio es la del devorar y del regalo, donde se da sin esperar recibir o se busca sin ofrecer.
El "mercado capitalista" surge cuando la ficción de equivalencia se realiza mediante una ponderación fáctica, global y tendencial del tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una mercancía. Este es el "valor de cambio", el valor que un bien adquiere en el mercado capitalista. Marx distinguió el valor de cambio del precio: el valor de cambio es una variable empírica, global e histórica, mientras que el precio es local y temporal, aunque los precios tienden global e históricamente al valor de cambio.
La única fuente de valor real es el trabajo humano incorporado, medido por el tiempo de trabajo socialmente necesario. La explotación capitalista surge porque al trabajador se le paga el costo de reproducción de su fuerza de trabajo, no el valor total que su trabajo agrega a la mercancía; la diferencia es la plusvalía, origen de la riqueza capitalista.
Dimensiones Precapitalistas del Valor
La teoría general del valor permite la existencia de dimensiones precapitalistas del valor y, por ende, de la explotación. Estas dimensiones se refieren a intercambios humanos que no son reducibles al valor de cambio y que operan bajo otras "ficciones de equivalencia". En estos mercados precapitalistas, el valor no se basa en el tiempo de trabajo socialmente necesario, sino que está atravesado por variables ideológicas y culturalmente construidas como formas específicas de legitimación.
Ejemplos de estas dimensiones incluyen:
- El valor intrínseco concedido a metales preciosos como la plata o el oro, o a plumas de quetzal.
- El valor atribuido a ciertas técnicas productivas, como la metalurgia o la fabricación de armas.
- El valor diferencial del trabajo humano según la escala de estatus social. Estas formas de intercambio, basadas en sistemas de estatus, operaban como marcos de apropiación y compensación material e ideológica, pudiendo considerarse equivalentes dentro de sus propios límites culturales.
El Valor de Género
La diferencia entre lo femenino y lo masculino se considera un espacio de producción de valor real, específicamente de género. La producción de valor en el género surge de una diferencia constituyente, donde lo femenino adquiere objetividad y sentido en relación con lo masculino, lo que demuestra una diferencia interna en el sujeto, donde la objetividad es objetivación.
La "condición femenina" y la "condición masculina" son ámbitos donde se producen actos y objetos valiosos en el intercambio humano. Estas diferenciaciones de género tuvieron una función y sentido eficaz en la división social del trabajo en algún momento de la historia, convirtiéndose en instituciones que persisten hoy en día, no necesariamente por su contenido productivo original, sino porque su forma es congruente con el interés capitalista.
La opresión de género se entiende como una forma de explotación. Implica un intercambio desigual del valor específicamente contenido en la esfera de la producción de género. El valor que la mujer produce en los roles asignados (como respaldo, seguridad, estabilidad, afecto) es apropiado por el hombre como insumo para su propia valorización, lo que constituye una transferencia diferencial y desventajosa de valor, y a la vez impide la valorización autónoma de la mujer. Los constructos sociales de "hombre" y "mujer" son efectos históricos de esta relación de explotación, no causas naturales.
La mercantilización agrava la opresión de género, y el patriarcado bajo el capitalismo, concentrado en la familia nuclear y formalmente monogámico, alcanza su máximo grado histórico de opresión.
Unidad Explicativa que Preserva la Diversidad de lo Social
La ampliación de la noción de valor a sus dimensiones precapitalistas permite al marxismo sortear la acusación de "economicismo" o reduccionismo causal. Tradicionalmente, se criticaba al marxismo por reducir problemas complejos como el género o la etnia a una única causa económica ligada al valor de cambio capitalista. Sin embargo, la teoría propuesta argumenta que no es necesario sostener que el valor de cambio sea la única causa de discriminaciones como la de género, ya que en esa discriminación ya existe una situación de explotación inherente, donde hay apropiación de valor (subjetividad humana) que no es medible en tiempo de trabajo socialmente necesario.
De esta manera, la opresión de género, étnica o cultural se consideran, de hecho, casos de explotación. La explotación se convierte en el problema único y central que establece la lucha de clases, presentándose en diversas formas. Esta perspectiva permite mantener la unidad explicativa sin recurrir al reduccionismo causal, preservando así la unidad y centralidad del principio revolucionario. El problema fundamental es la deshumanización de unos seres humanos por otros, independientemente de si se expresa a través de valores de cambio, étnicos o de género. La solución, por tanto, es una: terminar con la lucha de clases, en todas las dimensiones en que se da.
La clave para esto es la idea de una universalidad internamente diferenciada, que va más allá de la homogeneidad o la mera diversidad administrable. Se trata de reconocer que una totalidad se realiza en la acción de particulares que produce, y a los que da sentido, sin anular sus diferencias. El marxismo, en esta concepción, busca ser un análisis global e historicista, centrado en la idea de valor, que integra las contradicciones de clase como estructurantes de lo social, permitiendo explicar la dinámica de lo social, las estratificaciones y diferencias sociales desde la apropiación de valor, en sus diversas formas.
TEXTO 2
La teoría del valor, en el marco de un marxismo hegeliano, se desarrolla a partir de una teoría general de la enajenación y busca ofrecer una unidad explicativa que preserve la diversidad de lo social.
1. El Concepto de Valor en General
La teoría general del valor propuesta es radicalmente no naturalista y anti-utilitarista, dejando la noción de "valor de uso" como innecesaria o reduciéndola a una "utilidad" económica de corto alcance. Para comprender qué es lo valioso para los seres humanos, se remonta a la cuestión del deseo y la necesidad.
El pensamiento burgués clásico concibe las necesidades humanas como básicamente naturales, con el deseo como una tensión pasiva para llenar una carencia física. Sin embargo, la perspectiva hegeliana y marxista postula una historización radical de las necesidades, afirmando que todas las necesidades humanas, incluso las consideradas "básicas" (sed, hambre, sueño), son producidas y satisfechas en el contexto de la historia humana. Esto elimina el sentido de la noción de valor de uso tradicionalmente ligada a objetos naturales y necesidades naturales.
Según esta concepción, el deseo humano es una tensión positiva y constituyente que busca el deseo de otro ser humano. Todo lo que el deseo anhela es la subjetividad, la subjetividad de otro ser humano libre. Así, la sustancia de todo valor, de aquello que es valioso, es la subjetividad que los seres humanos ponen en sus objetivaciones. Los objetos deseados lo son por la subjetividad que contienen o prometen. Se argumenta que toda producción humana contiene valor real por sí misma, más allá de su utilidad o su capacidad de ser intercambiada de forma equivalente.
Este valor, entendido como subjetividad exteriorizada, es simple y radicalmente inconmensurable; no puede reducirse a cantidad alguna, siendo puramente cualitativo.
2. Cómo el Valor Genera Mercados
Los seres humanos, al objetivarse, producen valor, exteriorizando su propia subjetividad como objetos, y este valor es lo que está en juego en todo intercambio. Dado que el valor es inconmensurable, todo intercambio de valor debe ser considerado, en principio, no equivalente. La lógica básica y espontánea del intercambio es la del "devorar y del regalo", donde se da sin esperar recibir o se busca sin ofrecer.
Sin embargo, a lo largo de la historia humana, se han construido "ficciones de equivalencia" que permiten que los intercambios se consideren equivalentes. Un "mercado en general" existe cuando los intercambios se realizan sobre la base de alguna de estas ficciones. El comunismo se define, en parte, como una "economía del regalo", donde habrá intercambio pero no mercado.
El mercado capitalista se caracteriza por una ficción de equivalencia que se materializa a través de la ponderación del tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una mercancía. Marx clarificó que el valor de cambio, el valor de un bien en el mercado capitalista, está determinado por este tiempo de trabajo. Esto implica una abstracción donde las diversas cualidades de una mercancía se reducen a una simple cantidad: un lapso de tiempo.
Es crucial distinguir el valor de cambio (variable empírica, global e histórica, que requiere un análisis del conjunto de modos de producción a lo largo del tiempo) del precio (variable empírica, local y temporal, que puede determinarse en el mercado en un momento dado). Los precios tienden, de manera global e histórica al valor. Si bien el precio puede variar por múltiples factores (oferta, demanda, ideologías, especulación), la única forma de aumentar el valor de cambio es aumentando la cantidad de trabajo humano incorporado, medido como tiempo de trabajo socialmente necesario.
La riqueza real y material proviene únicamente de la aplicación del trabajo humano a la manufactura de mercancías, es decir, del valor de cambio. Aunque un capitalista individual pueda enriquecerse temporalmente por las oscilaciones de los precios, la burguesía como clase solo aumenta su riqueza apropiando valor de cambio. Las ganancias obtenidas de servicios o especulación financiera (usufructo) se anulan global e históricamente en las crisis capitalistas, diferenciándose de la explotación, que es la apropiación de plusvalía real generada por el trabajo humano.
3. Las Dimensiones Precapitalistas del Valor
La teoría del valor permite historizar el valor de cambio y extender la noción de intercambio "económico" a dimensiones de valor originadas y dominantes antes del capitalismo, que aún operan y se superponen con las relaciones de explotación capitalistas. No todos los intercambios de valor en la sociedad capitalista son de valor de cambio; subsisten "economías" heredadas de formas sociales anteriores, con sus propias ficciones de equivalencia, que están presididas por dimensiones precapitalistas del valor.
En los mercados precapitalistas de las sociedades tradicionales, la desigualdad se basaba en el sistema de estatus. El valor no era una medida cuantitativa abstracta como el tiempo de trabajo, sino que estaba atravesado por variables ideológicas y culturales, que servían para legitimar la apropiación y el reparto desigual del producto social. Este sistema de estatus implicaba una lógica de "sacrificios y compensaciones" para la valorización de ambas partes, buscando una "justicia" basada en dar a cada uno "lo suyo" según su reconocimiento social.
Aunque la ideología capitalista tiende a la homogeneización y a la desaparición de estatus (sexo, raza, etc., como irrelevantes para un trabajador), el capital, en su despliegue histórico, ha aprovechado las herencias de los regímenes de estatus tradicionales para legitimar la disminución del costo de reproducción de la fuerza de trabajo. Esto explica por qué, por ejemplo, a las mujeres o a personas de ciertas etnias se les paga menos. Esta superposición de la explotación capitalista y el intercambio basado en el estatus no anula a este último; las dimensiones precapitalistas del valor no son reducibles al valor de cambio.
4. El Valor de Género
El valor de género, también denominado "poder del amor" por Anna G. Jónasdóttir, es una de estas dimensiones precapitalistas del valor que sigue operando en el capitalismo actual. Este valor representa la substancia que los hombres extraen de las mujeres en el patriarcado para facilitar sus vidas, descargando en ellas las tareas de cuidado y organización familiar, liberándolos a ellos para "descubrir y construir el mundo". Es una analogía directa con la forma en que el capitalista extrae valor de cambio del trabajador.
La "condición femenina" se entiende como un espacio de producción de valor real (actos y objetos valiosos en el intercambio humano), y la "condición masculina" correlativamente también lo es. Estos espacios han tenido una función en la división social del trabajo y se convirtieron en instituciones que persisten porque su forma es congruente con el interés capitalista.
La opresión de género se explica como el impedimento de la valorización femenina, que a su vez es un medio y efecto de la explotación de este valor producido por las mujeres en beneficio de la valorización masculina. La cosificación dicotómica de la diferencia heterosexual es una construcción de legitimidad que valida esta apropiación material de valor. Los conceptos de "hombre" y "mujer" son efectos históricos de esta relación de explotación, no tienen causas naturales.
La mercantilización de la opresión de género bajo el capitalismo no solo no la reduce al valor de cambio, sino que la agrava, llevando al patriarcado a su máximo grado histórico de opresión al eliminar las compensaciones que ofrecía la opresión tradicional.
El marxismo hegeliano y la teoría feminista convergen en la idea de que la sexualidad humana es un sistema sexo/género que posee aspectos biológicos (sexo) y culturales (género), y que la diferencia entre hombres y mujeres es tanto biológica como cultural.
(Pero el aspecto natural o biológico es también cultural, aunque objetivado de manera más fuerte que el propiamente cultural)
Una variante de esta manera de ver el sexo/género la proporciona Lidia Falcón, postulando que la mujer es una clase social y económica dentro de un modo de producción doméstico que coexiste con el capitalismo, y que es explotada en sus dimensiones sexual, reproductora y productora por los hombres. Argumenta que la capacidad reproductora femenina es la causa y principio de la sociedad humana y de la explotación femenina, siendo la primera fuerza de trabajo. Esta variante es una manera de ver lo anterior con otro lenguaje.
5. La Idea de Unidad Explicativa que Preserva la Diversidad de lo Social
La teoría ampliada del valor busca evitar el reduccionismo economicista, que tradicionalmente reduce la discriminación (de género, étnica, cultural) a meras derivaciones del intercambio mercantil desigual. La argumentación marxista no está obligada a este reduccionismo; la generalización de la idea de valor lo permite evitar.
Se postula que toda forma de opresión (entendida como impedimento de valorización) se refiere, directa o indirectamente, a situaciones de explotación. Al ampliar la noción de valor para incluir las dimensiones precapitalistas, se sostiene que las principales formas de opresión (de género, étnica, cultural) son en realidad el resultado de formas activas de apropiación diferencial de valor, es decir, son casos de explotación donde lo apropiado es valor real, subjetividad humana, no medible en términos de tiempo de trabajo socialmente necesario.
De esta manera, la explotación se convierte en el único y central problema que establece la lucha de clases, manifestándose en diversas formas. Este enfoque permite mantener la unidad explicativa sin recurrir al reduccionismo causal, preservando así la unidad y centralidad del principio revolucionario. Por ejemplo, la discriminación de género ya implica una situación de explotación donde el valor que produce la mujer es apropiado por el patriarca para su propia valorización. Esto genera el interés de impedir la valorización autónoma de la mujer (opresión), mantenida a través de diferencias de poder (dominación).
El problema fundamental es la deshumanización de unos seres humanos por otros, manifestada en múltiples formas de valor (de cambio, étnicos o de género). La solución única es terminar con la lucha de clases, en todas sus formas, más allá de las instituciones que la expresen. Para ello, es fundamental que la oposición política se configure como una red de luchas, donde las reivindicaciones anticapitalistas, antiburocráticas, antipatriarcales y antirracistas sean irreductibles entre sí, pero estén interconectadas, combatiendo la ideología posmoderna que fragmenta las luchas sociales.
La lucha de clases se considera una relación estructurante y totalizante que determina todos los aspectos de la realidad social, haciendo de lo social una totalidad dividida y contradictoria internamente, que además se expresa en diferentes dimensiones irreductibles entre sí, que dan lugar a luchas al mismo tiempo independientes entre sí, que hay que lucharlas por sí mismas, pero que también están relacionadas unas con otras.
TEXTO 3
¿A qué se puede llamar explotación de género?
La explotación de género se refiere a una relación de intercambio donde algo sustancial y significativo es dado y recibido, ganado y perdido, usado y disfrutado por ambas partes, pero en un proceso productivo de crecimiento desigual. En el contexto del patriarcado, específicamente en el patriarcado formalmente igualitario, la explotación de género se manifiesta en que los hombres tienden a explotar las capacidades de las mujeres para el amor, transformándolas en modalidades individuales o colectivas de poder sobre las cuales las mujeres pierden el control.
Este concepto de explotación no implica necesariamente que la persona explotada sea maltratada, utilizada en contra de su voluntad o infeliz. De hecho, a menudo beneficia a ambas partes, aunque una de ellas controla mucho mejor las circunstancias de las ventajas diferenciales que mantienen el sistema de explotación en funcionamiento (su análogo en la explotación socioeconómica sería la extracción de plusvalía relativa).
Incluso, es común que las personas, por necesidad extrema de los beneficios en cuestión, se muestren ansiosas por ser explotadas. La utilidad del término "explotación" es que no está necesariamente cargado de inmoralidad o injusticia por definición, sino que puede usarse de forma descriptiva para referirse a transacciones que implican un intercambio de cosas de valor desigual ( análogamente a como el estudio de la explotación capitalista no es sólo una exhortación moral, sino principalmente un estudio de relaciones sociales que se dan en el capitalismo).
Anne G. Jónasdóttir utiliza el concepto de explotación para enmarcar el problema de la dominación masculina, argumentando que la discusión sobre la discriminación o la opresión por sexo a menudo no contempla que una parte específica obtenga un beneficio de ella, a diferencia de la explotación que sí lo hace. Aquí la dominación sirve para vehiculizar la explotación.
¿Qué es la plusvalía de valor de género o valor genérico que los varones extraen de las mujeres cuando interactúan como sexos?
La "plusvalía de valor de género" o "valor genérico" que los varones extraen de las mujeres cuando interactúan como sexos se puede entender a través del concepto del "poder del amor". Este poder del amor, como capacidad humana creativa-productiva, es explotado por los hombres en las relaciones sociosexuales.
La teoría de Jónasdóttir postula que el amor sexual se compone dialécticamente de dos elementos principales: el cuidado y el éxtasis erótico. En las relaciones heterosexuales institucionalizadas en la sociedad contemporánea, estos dos elementos están en continua oposición. Las mujeres son "forzadas" a comprometerse con el cuidado amoroso para que el hombre pueda vivir y experimentar el éxtasis. Por otro lado, la posición sistémica de los hombres los impulsa hacia un deseo ilimitado de éxtasis (como medio de reafirmación y expansión personal), mientras que la práctica del cuidado amoroso por parte de los hombres se concibe como una carga o una limitación que debe "economizarse".
En este contexto, la autoafirmación sexual-erótica de los hombres (su habilidad de ser un individuo que desea y es deseado) juega un papel crucial en la producción de personas en las sociedades contemporáneas. Sin embargo, para que este poder sexual en expansión se mantenga y crezca, necesita ser creado y cargado de valor, cuya fuente última es el cuidado amoroso que se ofrece al individuo deseante. Así, los hombres, en su sistema social y político patriarcal, están en posiciones de control que les permiten acceder a este empoderamiento a costa del valor generado por el cuidado de las mujeres.
Alejandra Kollontai también señala que la cultura burguesa ha fomentado hábitos de autosatisfacción y egoísmo en los varones, incluyendo el sometimiento del "yo" de las mujeres. Los varones tienden a ver en las mujeres "lo que tienen en común con su especie, su feminidad en general" en lugar de su individualidad. Esta cosificación de la mujer como representante de su sexo, en lugar de un individuo pleno, es una forma de apropiación del valor de su subjetividad para la valorización masculina. La falta de reconocimiento de la individualidad femenina y la fácil sustitución de unas mujeres por otras en la vida sexual y amorosa masculina son manifestaciones de esta extracción de "valor genérico o valor de género".
¿Qué se entiende por poder del amor?
El "poder del amor" es definida, en la teoría de Anne G. Jónasdóttir, como una capacidad humana creativa-productiva –y explotable– de importancia comparable a la del trabajo o al poder del trabajo (fuerza de trabajo). Se entiende como una clase de poder humano, una fuerza o energía socialmente significativa. Es la capacidad para los cuidados, en sentido amplio, para el disfrute y éxtasis sexual, para armonizar las relaciones familiares.
Jónasdóttir lo aborda al menos de tres maneras:
- Su especificidad frente al poder del trabajo (fuerza de trabajo): Aunque el dinero o cualquier otra forma simbólica de poder no puede sustituir ni el amor ni la calidad del trabajo, el amor se distingue del trabajo en su aspecto de "actividad genuinamente humana". A diferencia del trabajo, que busca moldear un "objeto" hacia una "idea ya existente" (como el arquitecto que concibe un edificio antes de construirlo), el amor como actividad humana auténtica permite que el "objeto" del amor (la otra persona) confirme su propia capacidad para "crearse" o "moldearse" a sí mismo(a) y para sus propias metas.
- Su carácter constitutivo: El amor sexual se caracteriza por una dialéctica de dos elementos: el cuidado y el aspecto erótico o extático. Estos dos componentes, cuando se entienden conjuntamente, permiten comprender la dinámica y las contradicciones internas del amor.
- Su lugar entre los "términos de poder": Jónasdóttir aboga por una conceptualización plural del poder, donde el "poder del amor" ocupa un lugar único entre las diversas modalidades de poder humano, como la habilidad, capacidad, fuerza, energía, influencia, autoridad o dominación. Es una "habilidad para actuar" y una "capacidad para hacer o lograr algo".
En resumen, el poder del amor es una capacidad transformadora, una fuente de poder humano creativo-recreativo que es fundamental en el proceso de producción de personas y esencial en un tiempo en que los individuos se ven forzados a hacerse y rehacerse a sí mismos.
¿Le importa el sexo a la democracia?
Sí, el sexo le importa profundamente a la democracia. La igualdad de género es fundamental para una sociedad verdaderamente democrática y justa, y la persistencia de la dominación masculina socava los principios de igualdad formal.
- Fundamento de la igualdad: El punto de partida para otras formas de igualdad debe ser la perfecta igualdad entre hombres y mujeres. Las formulaciones del socialismo decimonónico, que buscaban una sociedad más justa (un ideal democrático), siempre tuvieron en cuenta la situación de las mujeres.
- Revolución de la vida cotidiana: Alejandra Kollontai argumentó que para que una revolución socialista (que implica una sociedad más equitativa y democrática) sea real, no basta con cambios económicos; es necesaria una revolución de la vida cotidiana y de las costumbres, incluyendo la forja de una nueva concepción del mundo y, muy especialmente, la construcción de una nueva relación entre los sexos. Esto implica que sin cambios efectivos en las relaciones de género, la democracia y la revolución no pueden considerarse completas.
- Problemas "superestructurales": Kollontai criticó la postura marxista que consideraba los problemas de amor y las relaciones sexuales como meros problemas de superestructura que se resolverían automáticamente con el cambio de la base económica. Ella sostenía que es necesaria una lucha específica para reeducar la psicología de la humanidad y cambiar la ideología tradicional.
- Unidad explicativa y lucha de clases: Como se discutió anteriormente, la deshumanización de unos seres humanos por otros se manifiesta en múltiples formas de valor, incluidos los de género. La solución única es terminar con la lucha de clases, que abarca la opresión de género. La lucha de clases, al ser una relación estructurante y totalizante que determina todos los aspectos de la realidad social, implica que las desigualdades de género son intrínsecamente políticas y, por lo tanto, afectan a la democracia misma.
- Dominación persistente: El trabajo de Anne G. Jónasdóttir se centra en explicar por qué los hombres siguen siendo dominantes en las sociedades occidentales contemporáneas, incluso con igualdad formal-legal y políticas de bienestar. Esto demuestra que la igualdad de género es una condición necesaria para una democracia plena, ya que la dominación masculina persiste a pesar de los avances formales. De hecho, la "revolución de género" es fundamental incluso para progresar en todas las demás luchas revolucionarias.
- Administración de la democracia: Carlos Pérez Soto plantea que la administración de la democracia puede convertirse en una forma de dictadura burocrática, lo que sugiere que incluso los mecanismos democráticos pueden ser cooptados para mantener estructuras de poder desiguales, incluyendo las de género. Para los marxistas, el objetivo hoy es "democratizar la democracia", lo que inherentemente incluye desafiar las formas en que el sexo y el género influyen en el poder y la participación.
¿Cómo se perpetúa el patriarcado en sociedades formalmente igualitarias y con políticas de igualdad eficaces?
El patriarcado se perpetúa en sociedades formalmente igualitarias y con políticas de igualdad eficaces a través de mecanismos complejos que van más allá de la mera legislación, enfocándose en la explotación del "poder del amor" y la persistencia de estructuras psicológicas e ideológicas arraigadas. Anne G. Jónasdóttir denomina a estas sociedades como "patriarcado de sociedades formalmente igualitarias".
Los mecanismos incluyen:
- Explotación del poder del amor: A pesar de la igualdad formal-legal y la independencia socioeconómica relativa de las mujeres, los hombres continúan siendo dominantes. Esto ocurre a través de un proceso conflictivo donde las transacciones de energía desiguales estructuran las relaciones entre mujeres y hombres. Los hombres tienden a explotar las capacidades de las mujeres para el amor, convirtiéndolas en modalidades de poder sobre las cuales las mujeres pierden el control.
- El matrimonio como regulador clave: La institución del matrimonio, entendida de manera amplia como normas conyugales ideológicamente definidas y patrones de interacción sociosexual, actúa como un regulador fundamental que mantiene la dominación masculina. Lo crucial es la posesividad de los hombres respecto a las mujeres; es decir, el derecho que los hombres reclaman para tener acceso a las mujeres y apropiarse de sus recursos sociosexuales, especialmente su capacidad para el amor, incluso cuando esto ya no es una prescripción legal.
- La contradicción entre cuidado y éxtasis: En las relaciones heterosexuales contemporáneas, los elementos del amor –cuidado y éxtasis– están en una continua oposición. La mujer es "forzada" a comprometerse con el cuidado amoroso para que el hombre pueda vivir el éxtasis. La sociedad no legitima de igual manera que la mujer practique el éxtasis requiriendo el cuidado del hombre. Los hombres, por su posición sistémica, son presionados hacia un deseo ilimitado de éxtasis como medio de autoafirmación, mientras que el cuidado se concibe como una carga o una limitación a "economizar". La autoafirmación sexual-erótica de los hombres se empodera y se carga de valor cuya fuente última es el cuidado amoroso de las mujeres, a lo que los hombres tienen acceso por sus posiciones de control.
- Consentimiento a la explotación: La explotación no necesariamente implica maltrato o infelicidad, y a menudo ocurre con el pleno consentimiento de la persona explotada, quienes pueden estar "ansiosas por ser explotadas" para obtener beneficios. Esto hace que la perpetuación sea más sutil y difícil de identificar como opresión en términos directos (habría valorización relativa: varones y mujeres se valorizan, pero los varones más que las mujeres)
- Persistencia de la psicología y la ideología masculina: Alejandra Kollontai señaló que, incluso con el surgimiento de la "mujer nueva" que afirma su individualidad y derechos, los hombres no han cambiado su psicología. Los varones continúan viendo a las mujeres por su "feminidad en general" y su "esencia genérica" en lugar de su individualidad. Esto conduce a una fácil sustitución de unas mujeres por otras en las relaciones sexuales y amorosas, y genera una "crisis sexual" donde la mujer nueva lucha por realizarse sentimentalmente porque los varones aún no han evolucionado.
- Moral sexual burguesa: La ideología del amor ligada a la noción de propiedad, el ideal de exclusividad y el amor absorbente que aísla a la pareja de la colectividad, son contrarios a los intereses de una sociedad de compañerismo y solidaridad que el proletariado busca construir. Esta moral sexual burguesa, con su doble moral y la subordinación de la mujer en la pareja, persiste incluso en marcos legalmente igualitarios, impidiendo una verdadera "unión libre" basada en el respeto mutuo de la individualidad y la libertad. Hay que tener en cuenta el interés objetivo de los varones en que se mantenga su dominación sobre las mujeres, "para que su vida sea más fácil y agradable".
En resumen, el patriarcado se perpetúa porque, a pesar de los avances legales y formales, las estructuras profundas de las relaciones sociosexuales siguen siendo desiguales, permitiendo la explotación del valor generado por las mujeres en beneficio de los hombres, y manteniendo ideologías y psicologías de género que aún no han sido transformadas a la par de las leyes.
TEXTO 4
La teoría del valor, dentro de un marxismo de corte hegeliano, se postula como una herramienta explicativa que evita el reduccionismo economicista al generalizar el concepto de valor más allá del capitalismo. Esta perspectiva sostiene que el valor es la subjetividad humana que los individuos proyectan en sus creaciones, haciendo que cualquier producción humana, independientemente de su utilidad o capacidad de intercambio, contenga un valor inherente. A diferencia de las posturas utilitaristas, esta teoría afirma que las necesidades humanas no son naturales, sino que se producen históricamente, por lo que el valor es un concepto radicalmente humano e histórico, cualitativo e inconmensurable.
El Valor, el Mercado y la Explotación Capitalista
El intercambio de valor entre seres humanos se basa, en principio, en una no equivalencia fundamental, dado que el valor es inconmensurable. Sin embargo, a lo largo de la historia, las sociedades han creado "ficciones de equivalencia" para permitir los intercambios. El mercado capitalista se distingue por utilizar el tiempo de trabajo socialmente necesario como la ficción de equivalencia para determinar el valor de cambio. Este es el valor que un bien adquiere en el mercado y que Marx diferenció del precio, una variable local y temporal. La única fuente de valor real es el trabajo humano, y la explotación capitalista surge cuando al trabajador se le paga únicamente el costo de reproducción de su fuerza de trabajo, mientras que el valor total que produce (la plusvalía) es apropiado por el capitalista.
Dimensiones Precapitalistas del Valor y la Explotación de Género
La teoría ampliada del valor permite reconocer la existencia de dimensiones precapitalistas del valor que aún operan en la sociedad actual. Estas dimensiones no se basan en el tiempo de trabajo, sino en variables ideológicas y culturales, como los sistemas de estatus. Un ejemplo crucial de esto es el valor de género, donde la "condición femenina" y la "condición masculina" son espacios de producción de valor real.
La explotación de género es una forma de explotación donde los hombres se apropian de las capacidades y el valor que las mujeres producen en las relaciones sociosexuales. Este valor se conoce como el "poder del amor", una capacidad humana creativa y productiva, comparable en importancia al poder del trabajo (fuerza de trabajo). Este poder, que incluye el cuidado y el éxtasis erótico, es explotado de manera que los hombres obtienen un beneficio de la energía y el valor que las mujeres generan, impidiendo la valorización autónoma de estas.
El patriarcado se perpetúa en sociedades formalmente igualitarias al explotar el "poder del amor" y las estructuras psicológicas e ideológicas arraigadas, como la posesividad masculina y la visión de las mujeres como un "género" en lugar de individuos. La opresión de género se agrava bajo el capitalismo, ya que la mercantilización del amor y el patriarcado formalmente monogámico alcanzan su máximo grado histórico de opresión. La explotación de género a menudo ocurre con el consentimiento de las mujeres, quienes pueden sentirse ansiosas por obtener los beneficios que el sistema ofrece, lo que dificulta la identificación de esta opresión.
El Marxismo y la Lucha de Clases Ampliada
Al extender la noción de valor a sus dimensiones precapitalistas, el marxismo evita el reduccionismo y postula que toda forma de opresión es, en esencia, un caso de explotación. Esto significa que la lucha de clases se convierte en el problema central, abarcando no solo la apropiación de plusvalía capitalista, sino también la apropiación de valor en sus múltiples formas, como las de género y las étnicas.
El problema fundamental es la deshumanización de unos seres humanos por otros. La solución, por lo tanto, es única: terminar con la lucha de clases en todas sus manifestaciones. Esto implica que la igualdad de género es fundamental para una sociedad democrática y justa, y que las luchas anticapitalistas, antiburocráticas, antipatriarcales y antirracistas deben estar interconectadas para combatir la fragmentación posmoderna de los movimientos sociales. El marxismo, en esta concepción, busca ser un análisis global e historicista que integra las contradicciones de clase para explicar todas las estratificaciones y diferencias sociales a partir de la apropiación de valor. El sexo le importa profundamente a la democracia, ya que la persistencia de la dominación masculina socava los principios de igualdad y una verdadera revolución no puede ocurrir sin una transformación de la vida cotidiana y las relaciones de género.
TEXTO 5
La teoría del valor, en su formulación marxista de inspiración hegeliana, constituye una herramienta central para comprender la producción social, la explotación y las múltiples formas en que lo humano se objetiva y se apropia. Se plantea una concepción del valor radicalmente no naturalista y anti-utilitarista: no existen “necesidades naturales” en sentido estricto, pues incluso las más elementales (sed, hambre, sueño) se producen y satisfacen históricamente. Lo que hace algo valioso es la subjetividad humana puesta en sus objetivaciones, de modo que toda producción contiene valor real por sí misma más allá de la utilidad o de la equivalencia económica. El valor es así inconmensurable y eminentemente cualitativo, inseparable del deseo y de la capacidad de los sujetos para otorgar sentido a lo producido.
Valor y mercados
El intercambio humano parte de esa inconmensurabilidad. La lógica primitiva del intercambio no es la equivalencia, sino la del regalo o la apropiación unilateral, que luego se transforma mediante ficciones sociales de equivalencia que permiten organizar mercados. El capitalismo introduce una ficción específica: la equivalencia medida por el tiempo de trabajo socialmente necesario. De allí deriva el valor de cambio, distinto del precio, que solo tiene carácter local y temporal. La explotación capitalista surge porque el trabajador recibe a cambio de su trabajo solo el costo de reproducción de su fuerza de trabajo, mientras el capitalista se apropia de la plusvalía que su trabajo adicional genera. La riqueza capitalista es, por tanto, la apropiación de valor producido exclusivamente por el trabajo humano.
Dimensiones precapitalistas del valor
Sin embargo, la teoría ampliada del valor no se restringe al capitalismo: reconoce dimensiones precapitalistas de intercambio y explotación. En las sociedades de estatus, el valor no se medía en tiempo de trabajo, sino en símbolos culturales, prestigio y legitimaciones ideológicas. Oro, plumas o la posición social podían funcionar como equivalentes. Esas formas no desaparecen con el capitalismo, sino que se superponen e incluso se utilizan para abaratar la reproducción de la fuerza de trabajo o para justificar desigualdades persistentes (como salarios menores a mujeres o minorías). Así, coexisten y se entrelazan formas de explotación capitalistas y no capitalistas, todas basadas en ficciones históricas de equivalencia.
El valor de género y el patriarcado
Una de estas dimensiones importantes es el valor de género. El sistema sexo/género constituye un espacio de producción de valor real: la “condición femenina” y la “condición masculina” generan actos, cuidados y relaciones valiosas. En el patriarcado, este valor ha sido históricamente apropiado de manera desigual. Anne G. Jónasdóttir define este proceso como la explotación del “poder del amor”: la energía creativa y afectiva que las mujeres producen y que los hombres consumen en forma de autoafirmación, éxtasis erótico y libertad vital, a costa del cuidado amoroso de ellas. Esto puede ser beneficioso para ambas partes, pero estructuralmente se mantiene como una relación desigual, pues los hombres controlan las condiciones del intercambio.
La explotación de género, entonces, no se entiende solo como discriminación o maltrato, sino como una transferencia diferencial de valor producido en la esfera sociosexual. Este fenómeno genera una «plusvalía de género», análoga a la plusvalía económica: los hombres extraen de las mujeres un excedente de amor, cuidado y apoyo que potencia su propia valorización, mientras se obstaculiza el desarrollo autónomo de ellas. Kollontai ya advertía que la cultura burguesa alimentaba en los varones hábitos de apropiación, egoísmo y cosificación de la mujer como representante genérica de su sexo, lo que impedía relaciones basadas en el reconocimiento individual.
Incluso en sociedades formalmente igualitarias y con políticas de bienestar, persiste lo que Jónasdóttir denomina “patriarcado formalmente igualitario”: aunque se proclame la igualdad, los hombres continúan ejerciendo dominación mediante la explotación cotidiana del poder del amor y la regulación de las relaciones por instituciones como el matrimonio, la posesividad sexual y la ideología que concibe el cuidado como carga femenina. Los elementos constitutivos del amor —el cuidado y el éxtasis— se socializan de forma desigual, de modo que la mujer queda relegada al cuidado y el hombre se apropia del éxtasis como forma de autoafirmación, manteniendo viva la dominación.
Unidad explicativa y diversidad de lo social
La ampliación del concepto de valor permite superar el reduccionismo economicista tradicionalmente atribuido al marxismo. Las discriminaciones de género, étnicas o culturales no son efectos secundarios de la explotación capitalista, sino formas directas de explotación de valor humano, aunque no siempre mediadas por el tiempo de trabajo. La clave es reconocer que la opresión implica siempre apropiación de subjetividad ajena, y por tanto es explotación. En esta perspectiva, la explotación se convierte en el problema central y único, manifestado en muchas formas: de clase, de género, étnicas o culturales.
Esto permite articular una unidad explicativa sin borrar la diversidad de lo social: no se trata de reducir todas las diferencias a la economía capitalista, sino de reconocer que toda diferencia relevante se sostiene en una transferencia desigual de valor. La lucha contra la explotación adopta múltiples rostros y debe constituirse como una red de luchas anticapitalistas, antipatriarcales, antirracistas y antiburocráticas, interconectadas pero irreductibles entre sí.
Valor, democracia y emancipación
Desde este punto de vista, la democracia misma depende de la igualdad de género: sin superar la explotación de género, no puede hablarse de democracia plena. Kollontai insistía en que una revolución socialista debía incluir una revolución de la vida cotidiana y de las costumbres, que transformara radicalmente las relaciones entre los sexos. Jónasdóttir y otras autoras muestran cómo la dominación masculina persiste más allá de avances legales, porque se funda en dinámicas profundas de apropiación del valor amoroso. La emancipación requiere por tanto transformar tanto la estructura económica como las relaciones íntimas y afectivas.
El horizonte de esta teoría del valor, entonces, consiste en reconocer que lo que está en juego en todas las explotaciones es la apropiación de subjetividad humana objetivada como valor. La universalidad de la lucha no deriva de la homogeneidad, sino de la diversidad internamente conectada: múltiples formas de explotación, un mismo problema central. Solo la superación de la lucha de clases en su sentido más amplio —incluyendo género, etnia y cultura como formas de explotación— permitirá terminar con la deshumanización y abrir paso a una sociedad realmente democrática y libre
Bibliografía: El poder del amor Artículo de Jónasdóttir
Teorías Feministas, Volumen 1 Teorías Feministas, Volumen 2 Teorías Feministas, Volumen 3
Proposición de un marxismo hegeliano
https://espai-marx.net/elsarbres/wp-content/uploads/2020/02/poder_burocratico.pdf
La Razón Feminista (los dos tomos juntos)
Comentario al libro "La Razón Feminista" https://porelpanylasrosas.weebly.com/libros/libros-completos-la-razon-feminista-1-y-2-lidia-falcon#google_vignette
C) Algunos puntos importantes del marxismo hegeliano
Explico algunos puntos importantes del marxismo hegeliano del profesor Carlos Pérez:
Me parece importante la reflexión que hace Carlos Pérez Soto sobre las clases sociales y la lucha de clases,y sobre muchos aspectos de la teoría marxista. Algunas cuestiones están en Marx, otras son desarrollos de los conceptos fundamentales de Marx. Otros son análisis de fenómenos nuevos.
Enumero algunos de estos aspectos que me parecen clarificadores, en buena parte novedosos:
1) Todos estamos envueltos en la lucha de clases, pero la relación de explotación no es exhaustiva. Sólo son explotados los que producen valor, y ahí, privilegio del trabajo material, sólo entran los productores directos de bienes de consumo y de servicios imprescindibles para la producción, los demás no. Los demás "sólo" padecemos opresión y dominación.
Con respecto a la lucha de clases, y eso creo que está en Marx, pero no siempre en el marxismo, el hecho de que no son independientes las clases de la lucha de clases, no hay clases que puedan estar o no en lucha de clases, hay una relación de explotación que genera a sus propios términos, a los términos que relaciona, es esa relación la que crea las clases sociales y las crea antagónicas, inmersas por su propia naturaleza en la lucha de clases
2) Toda la reflexión sobre lo que domina la clase dominante, sobre la construcción de hegemonía en sentido material, sobre las características de la clase social que controla la división social del trabajo. Conectado con esto la reflexión sobre el factor "gestión" que se ha hecho fundamental para el funcionamiento del tardocapitalismo, tan complejo. Esto permite no centrar el análisis en la propiedad privada de los medios de producción, que es sólo la expresión jurídica del dominio de la clase capitalista.
3) El reconocimiento de la emergencia de la clase burocrática o tecnocrática, la existencia del bloque de clases dominantes burocrático capitalista, con todas las consecuencias para la política del movimiento popular, y para la comprensión de las "paradojas" de las que no puede dar cuenta el marxismo convencional, como los "asalariados ricos" o los "capitalistas pobres".
El hecho no contemplado por el marxismo clásico o convencional de que la sociedad capitalista pueda ser sustituida por otra sociedad TAMBIÉN DE CLASES, en este caso la sociedad burocrática, me parece impactante respecto a la imagen del mundo y de la historia que nos podemos hacer tras estudiar la sociedad desde el marxismo.
4) La introducción de los "modos de acumulación" al interior del modo de producción capitalista. El marxismo convencional historizaba al capitalismo en la medida en que afirmaba que el capitalismo no ha existido siempre y no existirá para siempre, y estudiaba modos anteriores de producción, como el feudal, el esclavista, el asiático..., pero tendía a pensar en un capitalismo uniforme en las diferentes épocas, con características similares, sólo cambios relativamente menores o desarrollos de elementos que ya estaban presentes desde el principio. Con la introducción de los modos de acumulación gremial, taylorista, fordista y postfordista o toyotista, se acentúa de manera rotunda el carácter histórico del capitalismo como un modo de producción sujeto a cambios, historizado también internamente.
5) En particular la identificación del modo de acumulación postfordista permite reconocer y estudiar múltiples características del mundo en que vivimos, como la precarización de los trabajos, el papel del Estado en nuestras sociedades, la paradoja de los capitalistas pobres antes mencionada, la proliferación y desventuras de micro empresarios y "autónomos", la remuneración a trabajadores por debajo del costo de reproducción de la fuerza de trabajo, las pequeñas empresas que venden a monopolios comerciales con pérdidas sistemáticas, la existencia de bolsas de población que no son ni siquiera explotadas, que ni pueden producir ni casi consumir, dependiendo de la solidaridad, del trapicheo, de trabajos que no son tales, sino recolección de desechos,supervivencia más que trabajo.... (Por ahí se puede quizá comprender también el papel de la delincuencia, el narcotráfico y otras ramas, en nuestra sociedad).
6) La introducción del concepto hegeliano de totalidad diferenciada, o totalidad orgánica, aclara mucho el funcionamiento básico de la sociedad y evita que descarrilemos en discusiones bizantinas sobre la importancia relativa de la estructura, la infraestructura, la superestructura y quien determina a quién, de buenas a primeras o en última instancia. La apelación a instrumentos hegelianos para fundamentar la sociología política marxista permite alejar interpretaciones economicistas, o de determinismo tecnológico de la explicación del funcionamiento de la sociedad y de la historia, y subraya que la sociedad es una unidad diferenciada en la que podemos reconocer aspectos ideológicos, económicos, tecnológicos...
7) El énfasis en la diferencia epistemológica entre la economía y la sociología política marxista por un lado y la economía y la sociología académicas o científicas o convencionales, permite evitar pseudo problemas como la determinación de los precios a partir del valor- trabajo, y en general entrar en una competencia absurda con las disciplinas académicas y por el contrario, aprovechar las herramientas que proporcionan, los estudios a base del "big data", estadísticas, encuestas....
En particular es brillante la idea de complementar el análisis de clase con el análisis de estratificación, siendo que éste último proviene de la sociología convencional. Esta combinación no es anecdótica o puntual, es clave para la política concreta, les llamemos estrategias o les llamemos tácticas.
8) La introducción de la idea de valor en general, que permite hablar no sólo del valor de cambio, propio de la sociedad capitalista, sino de las dimensiones precapitalistas del valor, como son el valor de género y el valor étnico, que permiten pensar en explotación (y mercado, y lucha de clases) referida a esos aspectos del valor. Por otra parte estas dimensiones precapitalistas del valor han sido incorporadas a la dominación y opresión capitalistas, y sin embargo son irreducibles a la dimensión "valor de cambio". Esto permite explicar las diversas luchas sociales, las básicas, bajo unos mismos principios.
9) Muy importante, aunque en esto coincide con otras versiones del marxismo, es la conclusión que se desprende de la crítica a la economía política, de que debido a la tendencia a la baja de la tasa de ganancia, los mecanismos de "plusvalía relativa" son siempre temporales y locales y que global e históricamente tienen que ser sustituidos por los de "plusvalía absoluta", de modo que las construcciones políticas basadas en el aumento de productividad que permitía la valorización relativa de los trabajadores y por tanto de la sociedad en general, tienen los días contados, que son coyunturales, breves en término históricos, aunque puedan durar 40 o 50 años. Ya la lectora y el lector habrán comprendido que me estoy refiriendo al Estado del Bienestar, a que "el rostro humano del capitalismo" es una estafa, un ardid propagandístico, como lo fueron los transbordadores espaciales americanos que luego no pudieron seguir manteniendo, o la "guerra de las galaxias" o la misma democracia liberal, que se va poco a poco demostrando, en los hechos, que es incompatible con el capitalismo, a menos que esté secuestrada o administrada a través de los medios de comunicación y de los políticos cooptados.
Es que era muy fácil pensar que el desarrollo de las fuerzas productivas, al ser tan enorme, hacía innecesaria la explotación "abusiva", que era viable un capitalismo mayoritariamente sustentado en estos métodos de extracción de plusvalía basados en la aplicación sistemática de la tecnología y el aumento de la productividad, un capitalismo que sin acabar con las contradicciones de clase, las suavizaría, el famoso capitalismo de rostro humano. Hoy vemos, por la vía de los hechos, que el rostro humano más bien es cara dura, que todo aquello era un espejismo alimentado por la burguesía, para desincentivar las luchas sociales.
Y es que es cierto que el desarrollo gigantesco de las fuerzas productivas hace innecesaria la explotación.
Entendiendo que el origen histórico de la explotación está en la ineficiencia de los medios de producción, de la agricultura, de la ganadería, de las artesanías, en épocas primitivas, que aunque propiciaban momentos de prosperidad, eran incapaces de evitar que en otros momentos adversos, por climatología por ejemplo, se produjesen grandes hambrunas y mortandades, de modo que a través de la dominación y la opresión unos pocos se aseguraban la supervivencia y aún la comodidad de la vida, dando así comienzo a la historia humana, es decir, a la lucha de clases.
Hace por lo menos un siglo que todo eso es innecesario, que se puede producir para asegurar la supervivencia digna de todos, pero como somos resultado de nuestra historia hay que cambiar todo lo heredado, toda la lógica de las relaciones sociales, hay que acabar con la lucha de clases, hay que hacer la revolución.
Ahí está el espejismo, creer que el solo desarrollo de las fuerzas productivas nos llevará a un mundo más justo.
No me resisto a citar tres personajes, entre otros muchos, muchísimos, que caen en este espejismo, y que son muy dispares entre sí:
Eduard Bernstein y su famoso revisionismo,
John Maynard Keynes y las posibilidades económicas de nuestros nietos
Bill Gates y la reducción de la jornada laboral debido al aumento de la productividad que provocará la IA (es significativo que apueste "todo" por la inteligencia artificial, aunque cree que puede llegar a destruir a la humanidad )
10) Todo el extenso escolio (disgresión o nota que pretende ser explicativa) en que se ha transformado al redactarlo, el punto anterior, me ha llevado a la revolución. Hay que hacer la revolución. Y la revolución conlleva violencia. Sencillamente, porque hay que superar la violencia institucionalizada que ejerce la clase dominante.
Mencionar la violencia es impopular, enseguida te tachan de terrorista. Por esto y porque hay que superar el concepto ilustrado y el concepto romántico de revolución, hay que pensar, repensar, en qué consiste la revolución y qué clase de violencia requiere. Ésta es otro de los puntos fuertes aportados por el profesor Carlos Pérez.
Pero para comentarlo, tengo que terminar de leer "Proposición de un Marxismo Hegeliano" y otras obras del profesor Carlos Pérez. Recomiendo vivamente estas lecturas.
Voy a dejar a continuación enlaces a algunas de estas obras o a sitios web desde los que se puede acceder a escritos y a vídeos de charlas del profesor.
Descarga de "Proposición de un marxismo hegeliano".Terceera Edición.
página de facebook del profesor Carlos Pérez
https://www.academia.edu/69776662/Sobre_Hegel_Carlos_Perez_Soto_LOM
https://trabajosocialucen.files.wordpress.com/2012/04/carlos-pc3a9rez-soto-desde-hegel.pdf
https://parafernaliasmatematicas.blogspot.com/2023/09/charlas-relativamente-nuevas-de-carlos.html
http://parafernaliasmatematicas.blogspot.com/2020/11/proposicion-de-un-marxismo-hegeliano.html
https://parafernaliasmatematicas.blogspot.com/2022/08/carlos-perez-soto-sobre-marxismo-antes.html
Top 3 de pensadores marxistas actuales, vivos y produciendo
https://drive.google.com/file/d/11XTGGGNKjs0T2mobK3Egv26fwzlB1f9-/view
Por razón del ascenso de la clase burocrática, que comparte bloque de clases dominantes con la clase burguesa o capitalista, la epistemología adquiere relevancia, porque permite criticar el sistema del saber, que es el modo de legitimación de esta clase social
Epistemología Más epistemología
Hasta aquí esta provisional reflexión y repaso de los puntos más importantes del marxismo hegeliano del profesor Carlos Pérez Soto
INTRODUCCIÓN AL MARXISMO (CARLOS PÉREZ)
¿QUÉ LES PARECE?
POSTDATA:
El marxismo hegeliano de Carlos Pérez Soto en este blog:
https://parafernaliasmatematicas.blogspot.com/2021/05/el-antropoceno-la-epoca-en-que.html
https://parafernaliasmatematicas.blogspot.com/2022/09/un-nuevo-instrumento-para-comprender-la.html
https://parafernaliasmatematicas.blogspot.com/2022/12/dudas-sobre-la-crisis-economica.html#more
https://parafernaliasmatematicas.blogspot.com/2021/01/marxismos-para-el-siglo-xxi.html
https://parafernaliasmatematicas.blogspot.com/2020/11/proposicion-de-un-marxismo-hegeliano.html
D) Explicamos la teoría del valor con más detalle (extractos y copia y pega de la obra del profesor Carlos Pérez)
TEORÍA DEL VALOR EN GENERAL
La historia humana es una totalidad viviente. La generalidad de la categoría “historia humana”, puede concretarse ontologizando la categoría “trabajo”. Llamo trabajo, de manera ontológica, al proceso efectivo de producción de Ser. En el trabajo, en el fondo, lo que se produce es el Ser mismo. Es el proceso en el cual el Ser resulta Ser.
Si “aterrizamos” esta definición a términos más cotidianos, el trabajo es una actividad fundamental y esencial realizada por los seres humanos para transformar la naturaleza y satisfacer sus necesidades materiales.
Esta otra definición nos restringe al trabajo en el ámbito socio – económico: El trabajo es el proceso mediante el cual los individuos emplean su fuerza de trabajo para producir bienes y servicios, contribuyendo así a la creación de riqueza en la sociedad. Sin embargo, queremos mantenernos en un nivel más general. Voy a resumir, y cuando no me sale corto y pego, la teoría del valor en general del profesor Carlos Pérez.
Para formular la idea de valor en general es bueno volver al campo semántico natural, al significado coloquial de la expresión “valor” y preguntarse qué es lo valioso para los seres humanos, que es lo que satisface sus deseos y puede hacerlos, en buenas cuentas, felices. La pregunta por el valor retrocede así a la cuestión del deseo y de la necesidad, y a la pregunta por la posibilidad de ser feliz.
Hegel formuló la idea de deseo positivo y constituyente de una manera a la vez no naturalista y no pesimista. Para Hegel el deseo humano es una tensión positiva que busca el deseo de otro ser humano. Todo lo que el deseo desea es subjetividad, la subjetividad de otro. Se desea estar presente en el deseo del otro. El deseo tiene un objeto determinado (adecuado) y real (no ilusorio), pero no natural. Lo que se desea es un objeto libre, es decir, un sujeto. “una autoconciencia independiente sólo alcanza su satisfacción en otra autoconciencia independiente”. La subjetividad de un ser humano libre es el objeto apropiado para el deseo de otro ser humano libre.
La sustancia de todo valor, de lo que es valioso, no es sino la subjetividad. Esa subjetividad que los seres humanos ponen en sus objetivaciones es la deseada cuando se estima que sus productos tienen valor. Todos los objetos deseados, son deseados por la subjetividad que contienen, o que prometen. Ese es el fundamento material de la idea de valor en general.
No hay fondo natural. No se trata sólo del acto comunicativo contenido en el intercambio. Se trata de valor puramente humano, radicalmente histórico. Es una radical historización de la idea de valor, por la cual toda producción humana contiene valor real, por sí misma, muy por debajo de su utilidad, o de su capacidad para ser intercambiada en términos de equivalencia.
VALOR Y MERCADO. Los seres humanos producen toda la objetividad. Esto es lo que he afirmado como teoría de la objetivación. Al producirse, al objetivarse, producen valor. Producen su propia subjetividad exteriorizándola como objetos. El valor en general, como subjetividad humana exteriorizada, es lo que está en juego en todo intercambio. El valor, sin embargo, como subjetividad en general, es simple y radicalmente inconmensurable.
Esto significa que todo intercambio de valor debe ser considerado, en principio, como no equivalente. La lógica básica, primitiva, espontánea, de todo intercambio, es la del devorar y del regalo. Se da algo sin expectativa alguna de recibir, o se busca algo, sin disposición alguna a ofrecer.
Lo realmente importante de esto, que es una cuestión de tipo meramente lógico, es su formulación inversa: todo intercambio que se considere equivalente está fundado en una ficción, una ficción de equivalencia, acordada o impuesta.
Sostengo que se puede hablar de “mercado en general” cuando los intercambios se realizan sobre la base de alguna ficción de equivalencia. El regalo, en que no se pretende equivalencia alguna es, por antonomasia, un intercambio no mercantil. Una de las formas en que he definido el comunismo, es como una economía del regalo: habrá intercambio, pero no mercado.
A lo largo de la historia humana se pueden encontrar muchas construcciones sociales que operan como ficciones de equivalencia, levantadas sobre un hecho fundamental, igualmente histórico, el valor como aquello sustantivo que está contenido en toda objetivación.
Hay “mercado capitalista”, en particular, cuando la ficción de equivalencia se realiza a través de una ponderación de hecho, global, tendencial, del tiempo socialmente necesario para producir algo que, en virtud de esa ponderación, se puede llamar mercancía. Este valor, el que se intercambia de esta manera, es el que se ha llamado “valor de cambio”.
Se puede decir que el gran logro de la modernidad, en esto, es llevar las ficciones de equivalencia mercantiles a su máxima abstracción posible, a una medida exenta de toda cualidad reconocible como directamente deseable: el tiempo. Es esta enorme abstracción la que permite operaciones auténticamente cuantitativas, como nunca antes. Operaciones en que todas las cualidades sensibles de los objetos intercambiados pasan a un segundo plano. Cada vez que cambiamos una mercancía por dinero cambiamos una cantidad de tiempo por otra, cantidades de tiempo mediadas, transformadas una y otra vez, cantidades de tiempo que ocultan en ellas la sangre, el sudor y las lágrimas que constituyen en esencia a aquellos objetos que median.
No todo intercambio mercantil puede ser considerado como intercambio mercantil capitalista, es decir, fundado en el intercambio de valor de cambio. Hay otros mercados que se refieren a dimensiones pre capitalistas del valor, como el valor de género o el valor étnico.
La inercia conceptual es tal, sin embargo, que es necesaria una opción, sólo para facilitar las cosas, aún a costa de una pérdida parcial de rigor. Llamaré “intercambio mercantil” al que está basado en el valor de cambio. Llamaré “intercambio no mercantil” al que está basado en otras ficciones de equivalencia. A pesar de la concesión al uso común, colonizador, hemos ganado algo con esto: no todos los intercambios de valor en la sociedad capitalista son intercambios de valor de cambio. Subsisten en el capitalismo “economías”, heredadas de formas sociales anteriores, que operan de maneras alternativas a la dominante. “Mercados” que no son considerados por nuestra mentalidad colonialista como auténticos mercados, que están presididos por dimensiones pre-capitalistas del valor, y sus ficciones propias de equivalencia.
MERCADOS PRECAPITALISTAS. En la larga época de la escasez, que se extendió a través de todas las sociedades tradicionales hasta la formación de la sociedad moderna, todos los aspectos de la producción humana fueron puestos en función de la sobrevivencia y la reproducción social, y también bajo el imperio del reparto desigual. La sobrevivencia de las clases dominantes se fundó en la extrema sobre explotación de pueblos enteros, hasta el grado del exterminio, y en la pobreza absoluta de sus propias poblaciones originarias.
En las sociedades tradicionales la base primaria de esa desigualdad la constituyeron los sistemas de estatus. El esfuerzo humano, físico y psíquico (el trabajo) que se consideró justo exigir y retribuir (equivalente) dependió de manera directa de esos sistemas, legitimados históricamente en la religión, apoyados de manera variable en el derecho, y amparados de manera directa en el uso de la fuerza física. Esclavo o libre, hombre o mujer, padre o varón soltero, ciudadano o forastero, terrateniente o artesano, agricultor o pastor, fueron estatus que denotaban deberes y derechos distintos. Como conjunto, el sistema de estatus en cada sociedad fue su sistema de mercado, su ficción de intercambio equivalente.
Pero la lógica de la producción agrícola, que requiere de manera imperiosa de la estabilidad de la fuerza de trabajo, obligó a estas estructuras a una tarea más compleja que la de la pura apropiación diferencial del producto a favor de las clases dominantes. El sistema de estatus es por un lado el marco de la apropiación, pero también, por otro, es un sistema de compensaciones materiales e ideológicas. Por eso, dentro de sus límites, podía considerarse como equivalente.
Su pretensión ideológica es que se trataría de un sistema de sacrificios y compensaciones que permitiría, al menos en principio, la valorización de ambas partes, de acuerdo a lo que socialmente se reconocía de cada una de ellas. Como sostuvo un filósofo famoso (que también creía que las mujeres tenían menos dientes que los hombres…), “la justicia es dar a cada uno lo suyo”. En esos reconocimientos a la servidumbre le correspondía la asignación de una dignidad, la pobreza votiva era compensada por la protección, la sumisión y la obediencia serían compensadas con la salvación, la postergación actual con una promesa de consumo futuro.
El supremo arte de estas equivalencias fue quizás el que predicaron Confucio y Lao Tsé. Una suerte de pacto social que buscaba retener y proteger a los campesinos en épocas de hambruna a cambio de su fidelidad en épocas de bonanza. Las religiones universales fueron, sin embargo, las que alcanzaron el grado de eficacia más significativo en esta política, siempre amenazada por la ineficacia crónica de la agricultura.
En estos mercados pre-capitalistas el valor no es ese equivalente extremadamente sofisticado y abstracto que es el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una mercancía, que es una medida social cuantitativa, objetivable y universal. Está, en cambio, atravesado por variables ideológicas, construidas culturalmente como formas de legitimación específicas, para contextos productivos particulares. El valor concedido por sí mismo, sólo por sus cualidades, a la plata, al oro, o las plumas de quetzal; el valor que se concede a ciertas técnicas productivas como la metalurgia o la fabricación de armas; y, sobre todo, el valor estrictamente diferencial que se atribuye al trabajo humano de acuerdo a la escala de estatus, son los ejemplos más claros y frecuentes.
Desde nuestro punto de vista, inconmensurablemente moderno, es necesario distinguir en estos intercambios dos niveles de lo que (nosotros) llamaríamos explotación. El primero es el nivel interno, el que está referido a sus propias relaciones de equivalencia.
De acuerdo con sus criterios, habría explotación si las equivalencias que ellos fijaron, o que les fue impuesta, no se cumplen. Si la servidumbre es opresiva, si la pobreza es aguda, la sumisión degradante, la protección débil, la salvación inalcanzable entonces, de manera manifiesta el intercambio ha sido desigual, la valorización de unos ha conducido a la desvalorización de los otros.
Las iras de los antiguos profetas judíos son el mejor ejemplo de cómo estas injusticias internas podían ser reclamadas, sin que por ello se propusieran utopías terrenas e igualitaristas como las modernas. El drama de la guerra encabezada por Espartaco, cuyo único horizonte era que los esclavos pudieran volver a sus países de origen, es otro ejemplo de la enorme distancia ideológica que separa a la protesta social antigua de la moderna.
Pero, al revés, si las compensaciones han sido razonablemente alcanzadas, no debería extrañarnos que pueblos enteros, durante muchos cientos de años, hayan considerado justa una convivencia social que a nosotros nos parecería increíblemente opresiva. A escala planetaria, los cientos de años de asombrosa estabilidad política que se alcanzaron en los momentos de bonanza de la cultura agrícola china son el mejor ejemplo, política confuciana de por medio, por mucho que sean interrumpidos cada cierto número de siglos por guerras feudales originadas justamente en los momentos de debilidad productiva.
El segundo nivel es el juicio que establecemos, de manera anacrónica, sobre esos sistemas desde nuestras formas de equivalencia y explotación. La vida común de un campesino chino tradicional, o del sistema de castas en la India, parecen ahora increíblemente opresivos salvo, desde luego, para los neo-románticos que los mistifican como un modo de reacción a la brutalidad de la industrialización moderna. Nos parece obvio, indudable, desde una mirada a-histórica, que en ese régimen sólo imperaba la injusticia, la sobre explotación y, como único sostén, el engaño y la mistificación ideológica.
Pero todo eso es sólo porque la modernidad combatió y logró abolir todos los sistemas de estatus intrínseco, y fundamentó en cambio su necesidad de la libertad de la fuerza de trabajo en una ideología igualitarista en que la fuerza de trabajo que se vende en el mercado vale sólo en función de lo que es capaz de producir, e incluso, de manera completamente abstracta, vale sólo el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir los medios de su propia producción y reproducción. Un tiempo que, con el desarrollo de la industrialización, se hace completamente independiente del objeto que sea pro-ducido, o de las destrezas particulares de quien lo haga.
De esta manera la nueva relación de equivalencia va borrando, en la integración al mercado de fuerza de trabajo, tanto entre los asalariados como entre los capitalistas, toda diferencia tradicional, y toda diferencia cualitativa, entre los seres humanos, para poner en su lugar una única variable cuantitativa y abstracta, el tiempo de trabajo, y su expresión, aun más abstracta, una cierta cantidad de dinero. El anonimato homogéneo del obrero industrial fordista, y la menos notoria pero igualmente profunda homogeneidad de los propios capitalistas, es el mejor ejemplo de esto.
VALOR PRE CAPITALISTA EN EL CAPITALISMO. En el horizonte igualador y homogeneizador de la ideología capitalista todo estatus podría perfectamente desaparecer. De un modo negativo es el mundo retratado en la clásica Metrópolis de Fritz Lang, de un modo positivo es la ilusión que se tiene al elegir a un negro como presidente de los Estados Unidos o a una mujer presidenta de Méjico, o permitir que los capitalistas chinos se impongan a los europeos.
Para la lógica del capital no es relevante si un obrero, o un socio empresarial, es hombre o mujer, chileno o mapuche, viejo o niño, europeo o africano. El que esta homogeneidad no sea efectiva hasta hoy, y el que probablemente nunca llegue a serlo, se debe a dos cuestiones muy básicas y pragmáticas. Por un lado, en su despliegue histórico efectivo, el capital pudo aprovechar herencias del régimen tradicional de estatus para legitimar formas de disminuir el costo de re-producción de la fuerza de trabajo. Esto es lo que ocurrió en particular con la diferencia tradicional entre lo femenino y lo masculino, que permitió, y permite hasta hoy, pagar menos salario a las mujeres, y con la diferencia étnica entre los blancos europeos y todos los demás pueblos del mundo, que legitimó de manera explícita el saqueo de la periferia capitalista.
Pero también, por otro lado, la homogeneidad dejó de ser necesaria cuando el capital alcanzó la complejidad tecnológica suficiente como para producir y administrar diversidad (postfordismo). Desde esta capacidad pudo darle una connotación positiva, para los buenos negocios, a ciertas diferencias tradicionales, y convertirlas en nichos en su política de segmentación del mercado. Las mujeres negras tienen derecho actualmente a tener cosméticos especiales para mujeres negras; los niños, los jóvenes, los viejos, son reconocidos en su diferencia como clientes potenciales. Hay mercados específicos para hindúes, turcos, y paquistaníes, en los países que presumieron de su superioridad blanca El pragmatismo de este pluralismo de mercado logra combinar de una manera extraordinaria los ideales igualitaristas y el reconocimiento de las diferencias. Hay estatus, pero no en una relación vertical de subordinación, sino en un régimen horizontal de segmentación. Y, por supuesto, ese mismo apartamiento relativo, no deja de ser un alivio para la superioridad de los blancos: los negros con los negros, los amarillos con los amarillos, los blancos siguen siendo algo relativamente exclusivo.
Al pagar a un menor precio la fuerza de trabajo de una mujer asalariada sólo por ser mujer el capitalismo superpuso dos sistemas de explotación o, también, mercantilizó un ámbito de opresión precapitalista. Un efecto análogo se produce en la opresión por razones étnicas. Para la cultura de los blancos europeos alguna vez ser negro, oriental o latino, fue un estatus, y esa condición se prolonga hasta hoy, en que formalmente la ideología burguesa la niega, entretejida con el interés capitalista.
Esta superposición entre el régimen de explotación capitalista y el intercambio fundado en el estatus no anula, sin embargo, a este último, aunque lo haga homogéneo. Dicho directamente, el régimen de intercambio pre-capitalista no se reduce nunca, ni puede ser reducido, a las equivalencias propias del valor de cambio.
Para describir esto de manera marxista es necesario entender que la “condición femenina” es un espacio de producción de valor, es decir, de actos y objetos que son valiosos en el intercambio humano. De manera correlativa la “condición masculina” lo es, como lo fue también el “ser griego”, frente a “ser bárbaro”, o blanco, frente a ser oriental o negro. Y estos espacios de producción de valor objetivo tuvieron una función y sentido eficaz en la división social del trabajo en algún momento de la historia, y por ello llegaron a convertirse en instituciones desde las primeras etapas de la revolución agrícola. Estas instituciones son las que sobreviven hoy, porque su forma, ya no su contenido productivo originario, es congruente con el interés capitalista.
Reconociendo lo femenino y lo masculino como espacios de producción y valor real, se puede pensar en el sistema de sacrificios y compensaciones que, al menos de manera convencional, podría constituir a sus relaciones de equivalencia. Internamente, desde su propio contexto cultural, se podría hablar aquí de intercambio justo o de intercambio desigual. En este segundo caso se podría hablar de manera objetiva y diferencial de explotación. Pero no ya como intercambio desigual de valor de cambio, aunque lo haya, sino de intercambio desigual del valor específicamente contenido en la esfera de la producción especial que es el constituirse como género (Este valor específico sería el valor de género o poder del amor).
Puestas las cosas de esta manera, la opresión de género (impedimento de valorización) puede entenderse como medio y efecto de su explotación, es decir, de la apropiación del valor que produce en beneficio de la valorización específica de lo masculino. ( Y la dominación, intercambio desigual de poder, como la manera de mantener este estado de cosas).
Si comentamos esta diferencia de manera plenamente historicista, es necesario reconocer que la familia no es propiamente un mecanismo de reproducción que podría considerarse “natural”. Es en realidad un mecanismo de ordenamiento social, fue, en alguna época histórica ahora remota, pero que duró fácilmente unos cien mil años, un mecanismo que hacía posible la sobrevivencia.
Esa enorme extensión de tiempo arraigó quizás en nuestra constitución una profunda disposición al intercambio de “bienes” reproductivos como si fuesen intercambios afectivos. Comparado con esa extensión, su cosificación bajo la forma institucional de matrimonio, es realmente reciente. Esa institución introduce una ficción de equivalencia, que prometía mantener la funcionalidad que tenía la familia en la tarea de la sobrevivencia del todo social. Aún así, sin embargo, el matrimonio, en sus múltiples formas históricas, estuvo ampliamente caracterizado por la dominación patriarcal hasta hace menos de doscientos años. Lo que se consideró equivalencia no consideró en absoluto la retribución a la condición femenina de lo que se creía obtener de ella en términos de invocación de la fertilidad general de la naturaleza.
¿En qué sentido se podría decir entonces que había una ficción de equivalencia? Y, si la había, ¿en qué sentido se podría decir que esa ficción no se respetaba en sus propios términos? Ambos asuntos son cruciales desde un punto de vista puramente conceptual.
A pesar de su apariencia, inofensivamente matemática, la expresión ficción de equivalencia, como toda función social, contiene un horizonte de realización. Tratándose de un intercambio dinámico y permanente de subjetividad, como lo es en las relaciones de género o etnia, los “contratantes” no pretenden haber realizado la equivalencia por el mero hecho de establecerla. Lo que esperan es que la relación se perfeccione progresivamente hasta alcanzar una cierta plenitud. La “felicidad” conyugal, en el matrimonio, o la “superioridad”, en la relación étnica, son más bien actividades que eventos aislados y particulares. Al considerar de manera amplia esta noción podemos hacer visible, por contraste, otro de los aspectos del fetichismo capitalista de la mercancía: oculta en la apariencia dada e inmóvil del objeto la dinamicidad de la relación social de la que es portador.
Pero este “perfeccionamiento” contiene un horizonte. Cuando el discurso de ese horizonte no hace sino encubrir el hecho real de la opresión, cuando se convierte en consagración de la situación de opresión dada, entonces puede ser confrontado con ella. Se puede confrontar lo que el discurso anuncia, promete, con la opresión real que expresa. El “cuidado” del patriarca sobre la esposa, o del “padre blanco” sobre el negro, se convierte en el reverso de su propia realidad de apropiación deshumanizadora y antagonismo. En ese caso es discurso de la explotación y, de manera correlativa, el juicio “explotación” se puede hacer desde el propio horizonte que ese discurso promete.
Así, la ficción es, si se quiere, doblemente ficticia. Lo es, en primer lugar, porque hace equivalente lo que de suyo no lo es. Pero aún así ambas partes podrían asumirla como tal, y resultar valorizadas en ello. Pero es ficticia también, en segundo lugar, porque ni siquiera lo que se ha asumido como equiva-lente lo es, en sus propios términos. Un notable análisis del contrato matrimonial como una ficción que no respeta sus propios parámetros de equivalencia se puede encontrar en Carol Pateman, El Contrato Sexual (1988), En castellano en Ántropos, Barcelona, 1995. Allí Pateman muestra que el matrimonio burgués tiene jurídicamente la forma de un contrato de compra venta, pero que, a la vez, no cumple con los requisitos que el propio Derecho burgués exige para que un contrato sea válido.
La crítica a estas dos ficciones es, conceptualmente, distinta. En la primera se afirma una cuestión teórica y de fundamento: la inconmensurabilidad de todo intercambio de valor. En la segunda se hace una consideración empírica, relativa a un asunto de hecho: la aceptación mutua de un intercambio como equivalente, y su eventual falsedad.
A partir de todo esto es posible entender la cosificación dicotómica de la diferencia heterosexual como la construcción de un ámbito de legitimidad que avale y vehiculice esa operación efectiva, material, de apropiación de valor. Los constructos sociales, históricamente determinados, que llamamos “hombre” y “mujer”, son efectos históricos, no causas naturales, de esa relación de explotación. Y es por eso que, cuando la crítica y la práctica liberadora promueven la emancipación de lo femenino, la dicotomía entre hombre y mujer estalla en una diversidad de géneros que no hacen expresar la riqueza y polivalencia del valor creado en ese ámbito, y la diversidad de formas en que su intercambio puede reapropiar su condición genuinamente humana.
La mercantilización de la opresión de género ni la reduce al régimen del valor de cambio, ni la diluye como un puro aspecto de la explotación capitalista pero, al revés, la agrava en su propia condición. Bajo la sociedad capitalista el patriarcado, ahora formalmente monogámico, y concentrado en torno a la familia nuclear, alcanza su máximo grado histórico de opresión.
Esto no sólo ocurre por la superposición en él de dos sistemas de explotación, sino porque la pretensión de que ha desaparecido el estatus diferencial no hace sino quitarle a lo femenino todas las compensaciones que la opresión tradicional podía ofrecer. Lo femenino, ahora artificiosamente concentrado en la mujer, pierde su significación ritual y los privilegios relativos que implicaba, y se convierte en una mera diferencia natural, sin más significado propio que el de ser una masculinidad incompleta, un espacio de privación, de falta e imperfección (Ver al respecto, Thomas Laquer, La construcción del sexo, en la colección Feminismos, de Ediciones Cátedra y la Uni-versidad de Valencia, Madrid, 1994).
Toda otra expresión de género es relegada al estigma de la desviación y la enfermedad, los niños, los viejos, incluso los pobres y los inmigrantes, son pensados según el modelo arbitrario de lo femenino como espacio de incomplitud. El hombre, blanco, europeo, padre, proveedor, se arroga el derecho también de ser el ciudadano, el poseedor genuino de las capacidades intelectivas y espirituales, el depositario confiable de la parsimonia de la razón. En ninguna sociedad anterior el patriarcado alcanzó estos grados de exclusividad y negación de la diferencia desde la cual estaba, y está obligado, a obtener su constitución y coherencia subjetiva más íntima.
Una cuestión relevante en este tratamiento de la opresión de lo femenino como explotación es que, de manera mucho más visible que en el valor de cambio, resulta notorio que la producción de valor surge de una diferencia constituyente. La producción de lo femenino sólo surge y alcanza objetividad y sentido respecto de lo masculino. Y es vivible en ambos términos que se trata de aspectos del sujeto. Lo que ocurre con el valor de cambio es que la lógica cosista de la modernidad nos hace difícil comprender que en la relación sujeto-objeto (productor-producto) en realidad hay también una diferencia interna en el sujeto: la objetividad no es sino objetivación. En la producción de valor de cambio no hay un individuo frente a una cosa, sino un sujeto que se exterioriza a la vez como productor y producto.
Esta especificación lógica es necesaria para conceptualizar las diferencias étnicas como ámbito de producción de valor real, específicamente étnico, y su intercambio desigual. Es necesaria para entender la opresión étnica como efecto y medio de una forma de explotación.
En algún momento en la historia humana representó una ventaja económica que “lo griego” se impusiera ante la “barbarie”. En sistemas económicos fuertemente atravesados por variables ideológicas, con parámetros de objetividad muy lejanos a nuestra objetividad moderna, cosista, el reducir una etnia a la condición de barbarie, y el apropiar a través de múltiples gestos rituales, el valor que contenía como etnia, pudo representar la fórmula de sobrevivencia de un pueblo, aun a través de confianzas que nosotros calificaríamos de mágicas y ficticias, pero que operaban en ellos como economía real. Un buen ejemplo de esto es el sentido a la vez económico y ritual de la llamada “Guerra Florida” entre los tenochcas y sus vecinos.
El eco, progresivamente desencantado y disgregado, de esta forma de acumular valor, es el que todavía opera cuando los blancos europeos, que han superado las diferencias de estatus sólo para ellos, legitiman su saqueo del resto del mundo.
Y es en este contexto, que ya no es el de las creencias míticas originarias, que surge una negritud, un ser sudaca o oriental, como ámbito de reivindicación de valor real y específico. Y es en este contexto también que se constituye la apropiación de ese valor (la apropiación cultural no reconocida, la colonización y transculturización, la discriminación) como extracción de algo sustantivo, que valoriza al polo dominante, como explotación.
Una consecuencia política de primer orden de este análisis de la opresión étnica y de género como explotación es que, para la oposición comunista que opere de manera post ilustrada, no basta con contraponer a estas formas de explotación la simple superación del sistema de estatus que contienen de manera residual. Es decir, no basta con reivindicar la igualdad de hombres y mujeres, o de blancos y negros.
Es notorio que esa igualdad ya está contenida en los principios del derecho burgués y, sobre todo, en la tendencia igualadora de la operación abstracta del capital, y en su inverso, la segmentación y manipulación de las diferencias como diferencias mercantiles. Exigir que esos principios igualitaristas se expresen en leyes efectivas donde aun no existen, es necesario y quizás urgente, pero no rebasa en absoluto el horizonte de la vida burguesa.
La reivindicación de las diferencias étnicas y de género no puede consistir en ganar el derecho de poder ser igualitariamente explotados o explotadores capitalistas. La superación real de las formas pre-capitalistas de explotación requiere la superación de la explotación capitalista, que las ha mercantilizado. Sin embargo, esa superación es, en esencia, independiente de esta superación del capitalismo, aunque la requiera.
El reconocimiento de lo femenino y lo masculino como ámbitos de producción de valor real, la reivindicación primaria de reglas de equivalencia más justas, y la reivindicación final de que no haya en esas esferas regla de equivalencia alguna (de que no haya mercado de género), requiere una política propia, específica, paralela a las reivindicaciones anti capitalistas y anti burocráticas que giran en torno al valor de cambio. Y otro tanto debe decirse para las reivindicaciones étnicas.
Esta es una de las razones más poderosas para entender la oposición política que es la gran izquierda como una oposición en red. No es deseable, ni posible, organizar todas las luchas en una sola “línea política”, y mucho menos en una estructura en árbol que las ordene en torno a una “contradicción principal”. Hacerlo sólo puede conducir a una polémica eterna, estéril y desmovilizadora, en torno a urgencias y prioridades que son, en esencia, inconmensurables.
Es justo y necesario que cada módulo de la red opositora piense a la contradicción que lo afecta de manera más directa como “la principal”. Lo que hay que hacer es fomentar la más amplia tolerancia política en torno a un espíritu común que congregue a esas luchas diversas. Dada esa tolerancia, es notorio como los militantes de cada diferencia se abren a la comprensión solidaria de las otras diferencias.
REDUCCIONISMO CAUSAL Y UNIDAD EXPLICATIVA. Como ya debe ser obvio, el problema de las dimensiones pre-capitalistas del valor, tal como lo he expuesto, está relacionado directamente con la polémica de si la discriminación por razones de género, etnia o cultura puede ser reducida sólo a derivaciones del intercambio mercantil desigual. O, en términos más clásicos, al viejo, viejísimo, problema del reduccionismo economicista.
Si ha habido marxistas reduccionistas en este sentido es un problema histórico, meramente empírico. Lo importante es que la argumentación marxista no está obligada a ese reduccionismo. La generalización de la idea de valor permite evitarlo.
El reduccionismo se asocia casi siempre a reduccionismo causal. En el caso del economicismo se trataría de la afirmación de que la explotación en términos de valor de cambio, a través de la extracción de plusvalía, en el marco del trabajo asalariado, sería la causa de los problemas de género, o étnicos o culturales, o ecológicos. Esta causa única y general sería el gran problema que la iniciativa revolucionaria tendría que abordar. La resolución de este problema conllevaría la resolución de todos los otros.
Se pueden dar, y se han dado, abundantes y contundentes argumentos, empíricos y teóricos, en contra de este reduccionismo causal. Como mínimo no es empíricamente constatable que las diferencias de género, por ejemplo, impliquen siempre intercambio mercantil o, incluso, relaciones de intercambio que puedan ser expresadas en términos de mercancías, o de dinero. Otro tanto se puede decir de la discriminación étnica, o cultural. Al revés, se pueden mostrar abundantes ejemplos de situaciones en que, aún bajo relaciones mercantiles favorables, operan situaciones de opresión o de discriminación sobre los favorecidos. Se discrimina a mapuches ricos, se discrimina a mujeres empresarias.
El argumento original contra este economicismo remonta a Max Weber. Mi interés apunta justamente a esta consecuencia política: el problema de la unidad de la revolución. O de la unidad básica de todas las iniciativas revolucionarias en torno a un gran problema. El punto, en Weber, es que quizás los marxistas tengan razón en cuanto a que la relación social que se da en el trabajo asalariado sea desigual, discriminatoria, injusta, pero, aún así, ello no agotaría todos los problemas sociales. Weber afirma la multiplicidad de los problemas sociales: muchos problemas paralelos, muchas iniciativas paralelas. La idea de que una revolución las resolvería no resultaría viable.
Mi interés apunta justamente a esta consecuencia política: el problema de la unidad de la revolución. O de la unidad básica de todas las iniciativas revolucionarias en torno a un gran problema.
Las especificaciones que he hecho sobre el valor permiten, para abordar este problema, volver a la idea de que toda forma de opresión (impedimento de valorización) refiere, directa o indirectamente, a situaciones de explotación (Ver Primera Parte, Capítulo 2, Apartado b., Explotación, dominación, opresión).
En la medida en que tradicionalmente se ha reducido la idea de explotación al intercambio de valor de cambio capitalista, se ha sostenido también que la explotación es sólo una entre muchas formas de opresión posibles.
La ampliación de la noción de valor, por un lado, y la exclusión de la idea de una tendencia propia (natural, o intrínseca a la condición humana) a la opresión, por otro, permiten extender la idea de explotación a intercambios en que lo transado son las dimensiones pre-capitalistas del valor. Permiten la idea de que las principales formas de opresión, en particular aquellas activas, que no derivan de una simple omisión, son en realidad el resultado de formas activas de apropiación diferencial de valor. La opresión de género, étnica, cultural, serían así, de manera efectiva, casos de explotación, en que los bienes apropiados son valor real, subjetividad humana, que no es medible en términos del tiempo socialmente necesario para su producción. La explotación es así el único y central problema que establece a la lucha de clases. Un problema que se da en varias formas.
Con esto la acusación clásica de economicismo puede ser sorteada de manera lógica, sin abandonar, en cambio, la tesis política que perseguía, que le daba sentido.
En términos puramente lógicos la acusación clásica de “economicismo” equivalía a la de un reduccionismo causal doble. Por un lado, se procuraba entender problemas muy diversos, como el género, el trabajo asalariado, o las diferencias culturales, como si tuvieran una sola causa común. Por otro lado se entendía esa causa “económica” de una sola forma: intercambio desigual de valor de cambio capitalista.
Es importante tener presente que, a pesar de que desde siempre estas reducciones parecían implausibles, tenían, sin embargo, un sentido político: hay un solo gran problema, la explotación; hay una sola gran solución, la revolución. Es innegable, de manera inversa, que buena parte de la oposición al economicismo derivaba no sólo de su propia falta de plausibilidad, sino más bien de esa consecuencia política. Es notorio que la principal consecuencia de postular la “diversidad de lo social” es que conduce a políticas reformistas. Hay ahora muchos problemas, debe haber muchas soluciones y muchas maneras de buscarlas. La pérdida de unidad del principio explicativo conduce a una pérdida de la unidad de la política, necesaria para el principio revolucionario.
Las distinciones y consideraciones que he hecho, sin embargo, permiten mantener la unidad explicativa sin recurrir al reduccionismo causal y, con esto, mantener la unidad y centralidad del principio revolucionario.
El asunto es que no es necesario sostener que los intercambios mercantiles de valor de cambio son la causa de la discriminación, por ejemplo, de género. En esa discriminación ya hay, de suyo, una situación de explotación. La mujer produce de hecho valor, este valor es apropiado por el patriarca como insumo de su propia valorización en el espacio social del género. El interés objetivo de esta valorización lleva al interés de impedir la valorización autónoma de la mujer (opresión), y la situación, cosificada como pautas culturales, fetichizada en las ideologías de lo femenino y lo masculino, sólo se puede mantener a través del ejercicio de una diferencia de poder (dominación). El problema sigue siendo uno: la deshumanización de unos seres humanos por otros, por debajo de sus muchas formas (valores de cambio, étnicos o de género). La solución sigue siendo una: terminar con la lucha de clases, más allá de cuáles sean las instituciones que la expresan. Y son esas instituciones que protegen de maneras diversas los muchos aspectos de la deshumanización, las que requieren del principio revolucionario.
OTRAS FRASES QUE PUEDO INCLUIR (LAS IDEAS QUE EXPRESAN)
El poder del amor o valor de género es la sustancia que en el patriarcado los varones extraen de las mujeres para "hacer su vida más fácil y agradable" que diría Rousseau, para subirse en los hombros de las mujeres y descargar en ellos todas las tareas de cuidados y de organización de la familia, (o casi todas, o la mayor parte y desde luego la responsabilidad de coordinar a la familia), y con ese apoyo dedicarse a descubrir y construir el mundo, como explica Ana de Miguel.
De la misma manera el valor de cambio es la sustancia que extrae el capitalista del trabajador para triunfar en el mercado y acumular riqueza. Por supuesto, no son sustancias químicas sino actividad y capacidades humanas.
BIBLIOGRAFÍA: La misma que en el apartado anterior
10) Hilo de Perplexity sobre clase social mujer
https://www.perplexity.ai/search/informacion-sobre-el-concepto-bNZ8OyxeQbSE8Zh7PogFcg?0=r
10a) hilo de perplexity sobre teoría del valor
https://www.perplexity.ai/search/diferentes-teorias-marxistas-d-46NCA3DwQ0eBpIBKwFm.tA?0=r
10b) hilo de perplexity sobre relación entre teoría marxista del valor y lucha de clases
https://www.perplexity.ai/search/relacion-entre-teorias-marxist-fcUUtg6eT7uEGthStB4DaA
10c) Rasgos comunes de sociedades de clase
https://www.perplexity.ai/search/que-tienen-de-comun-todas-las-VeM.2QQcTAqO8k_5s.xJ9w
10d) ¿Para qué sirve dividir una sociedad en clases sociales?
https://www.perplexity.ai/search/para-que-sirve-que-la-sociedad-569VtETJTlO1r5UqtbLCew
10e) Valor, mercado precapitalista, mercado capitalista
https://www.perplexity.ai/search/valor-mercado-precapitalista-m-epj1ZUUhS4OfonTQl6chOw?0=r
E) Otra vez Teoría del Valor y características más importantes del marxismo feminismo.
TEMAS BÁSICOS DEL MARXISMO FEMINISMO
El marxismo feminismo es una corriente teórica que busca integrar el análisis marxista de la explotación económica con la crítica feminista del patriarcado, considerándolos sistemas de opresión interdependientes. Esta aproximación intenta superar las limitaciones de enfoques que tratan estas opresiones de forma separada o jerárquica.
A continuación, se desglosan los temas básicos del marxismo feminismo, distinguiendo entre los aportes fundamentales del marxismo hegeliano, los del feminismo y aquellos que surgen de su articulación:
Temas básicos del Marxismo Hegeliano (aportados por Carlos Pérez Soto):
- Crítica de la Economía Política Capitalista: El marxismo ofrece una crítica profunda del capitalismo como sistema, explicando sus crisis cíclicas y la necesidad de su superación.
- Idea de Lucha de Clases: La lucha de clases es el centro de la reflexión marxista, entendida como una relación social antagónica y constituyente, que no puede ser "pacificada" por los modos de vida impuestos por las clases dominantes. Las clases sociales son sujetos históricos que se constituyen a través de la explotación.
- Horizonte Comunista: Se propone una idea de comunismo post-ilustrada y post-romántica, que implica el fin de la lucha de clases y la posibilidad de una sociedad sin clases sociales.
- Filosofía Marxista de Raigambre Hegeliana:
- Crítica Radical de la Modernidad: Utiliza la lógica ontológica de Hegel para superar dicotomías ilustradas como pensamiento/realidad, sujeto/sociedad, naturaleza/historia. Permite pensar la universalidad como internamente diferenciada y la contradicción como esencia.
- Teoría de la Enajenación: Se propone como el fundamento del marxismo, ofreciendo una conceptualización multidimensional que abarca aspectos sociales, psicológicos, económicos, históricos, políticos y ontológicos de la realidad.
- Historicismo Radical: La naturaleza y rasgos humanos, como el sexo o el género, no son dados, sino productos históricos de las relaciones sociales. Esto implica una superación del naturalismo, proponiendo un esencialismo historicista donde la esencia es actividad y tensión constituyente.
- Crítica al Posmodernismo y Estructuralismo: Se considera que estas corrientes, al deconstruir el sujeto o totalizar la sociedad, desmovilizan la capacidad crítica y la lucha revolucionaria.
- Crítica de la Burocratización del Saber: Las ciencias sociales, en su institucionalización, legitiman la opresión y no son éticamente neutrales, a diferencia de la sociología política marxista que se alinea con la conflictividad social.
Temas básicos del Feminismo (Radical y Socialista):
- Crítica del Patriarcado: Se conceptualiza el patriarcado como un sistema de dominación masculina que antecede al capitalismo pero se articula con él, y que determina la opresión y subordinación de las mujeres.
- Importancia Política de la Diferencia Sexual y el Género: La diferencia sexual tiene significado teórico y práctico, siendo central en la construcción de la teoría política moderna. El género es una construcción cultural que asigna normas y conductas a los sexos.
- Crítica a la Dicotonía Público/Privado: El feminismo examina el papel del espacio "privado" o doméstico en el ordenamiento político de la modernidad, mostrando que la esfera privada, tradicionalmente ignorada, es fundamental para comprender la dominación.
- "Lo Personal es Político": Este lema del feminismo radical busca transformar los sufrimientos individuales en problemas sociales y políticos, promoviendo el compartir y la toma de conciencia colectiva.
- Mujeres como Sujeto Político: El feminismo busca la plena y efectiva incorporación de las mujeres al espacio público-político de la ciudadanía y la democracia, construyendo una identidad subjetiva de cambio novedosa.
- Crítica al Androcentrismo: Se cuestiona el sesgo masculino en la cultura, la ciencia y la filosofía, revelando cómo el conocimiento ha sido construido desde una perspectiva que excluye o subordina a las mujeres.
Temas sintetizados en el Marxismo Feminismo:
- Teoría Unitaria de la Opresión: El marxismo feminismo, especialmente la Teoría de la Reproducción Social (TRS) de Lise Vogel, se postula como una teoría unitaria que explica la opresión de las mujeres como un elemento co-constitutivo de la explotación de clase, en lugar de dos opresiones diferentes o sistemas duales.
- Debate sobre el Trabajo Doméstico: Este debate es fundamental para la TRS, al visibilizar el trabajo no remunerado de reproducción social de la fuerza de trabajo como base de la opresión de las mujeres y su relación con la acumulación capitalista.
- Dimensiones Precapitalistas del Valor y Clase Social Mujer: La noción de "valor de género" (o "poder del amor") propuesta por Carlos Pérez Soto, junto con la idea de "clase social mujer" de Lidia Falcón y los aportes de Anne G. Jónasdóttir, permite analizar la explotación patriarcal como una forma de apropiación del trabajo humano irreductible al valor de cambio capitalista, pero entrelazada con él. Esto evita el reduccionismo economicista al reconocer la materialidad de la opresión de género.
- Articulación de Explotación, Dominación y Opresión: El marxismo feminismo busca comprender las formas de dominación en su complejidad, reconociendo que la violencia patriarcal y la capitalista son violencias intrínsecas y constitutivas de la sociedad, que se expresan en explotación, dominación y opresión.
- Interseccionalidad Integrada: Si bien se reconocen múltiples ejes de opresión (clase, género, raza, etnicidad, sexualidad), el objetivo es superarlos como meras descripciones aditivas para integrar su análisis dentro de una teoría unitaria que aborde la co-constitución de las opresiones.
- Patriarcado de Coacción y de Consentimiento / Neoliberalismo Sexual: Se analiza la evolución del patriarcado en sociedades formalmente igualitarias, donde los mecanismos de dominación se enmascaran como consentimiento y se articulan con la lógica neoliberal para mercantilizar los cuerpos de las mujeres y perpetuar la desigualdad de género.
- Sujeto Histórico y Colectivo: Se rechaza la disolución del sujeto propuesta por el posmodernismo, reafirmando la necesidad de un sujeto (o sujetos) de cambio radicalmente historicista y humanista. El movimiento feminista, como parte de una "gran izquierda plural", se considera un modelo para la construcción de la unidad de las luchas sociales.
- Teoría al Servicio de la Praxis Política: El marxismo feminismo busca que la teoría sea una herramienta para la acción política, fomentando una "filosofía militante" que impulse el movimiento popular y la transformación social.
TEORÍA GENERAL DEL VALOR
La teoría del valor en general, como producto de la actividad de los seres humanos, se presenta como un concepto filosófico profundo que busca establecer qué es lo valioso para los seres humanos y qué satisface sus deseos, llevándolos a la felicidad. Esta perspectiva se arraiga en la noción de objetivación, donde el ser se produce a sí mismo a través del trabajo.
Aquí los puntos clave de esta teoría, según las fuentes:
Fundamento en la subjetividad humana exteriorizada:
- La sustancia de todo valor es la subjetividad que los seres humanos ponen en sus objetivaciones.
- Todos los objetos son deseados o valiosos solo en virtud de la humanidad que contienen o prometen.
- Al producirse y objetivarse, los seres humanos producen valor, exteriorizando su propia subjetividad como objetos.
Historización radical del valor y las necesidades:
- Esta teoría es radicalmente no naturalista; no hay necesidades naturales, todas son históricamente producidas.
- Esto elimina la noción de "valor de uso" en su connotación de "utilidad" ligada a una necesidad natural, reduciéndola a un cálculo económico de corto alcance. El valor es puramente humano e históricamente determinado.
Inconmensurabilidad del valor en general y ficciones de equivalencia:
- El valor, como subjetividad humana general exteriorizada, es radicalmente inconmensurable; no puede reducirse a cantidad alguna y es puramente cualitativo.
- Por lo tanto, todo intercambio que se considera "equivalente" se basa en una ficción de equivalencia. Esta vaguedad puede contribuir a ocultar la desigualdad del intercambio.
- El intercambio desigual de valor es la base de la explotación.
Relación con el "valor de cambio":
- El "valor de cambio" es una forma históricamente particular y determinada de valor, propia de la modernidad.
- En el mercado capitalista, la ficción de equivalencia se realiza a través de la ponderación del tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una mercancía.
- La teoría del valor-trabajo de Marx, si bien se centra en el valor de cambio, es una expresión del trabajo social "cosificado" o "materializado" en el valor de las cosas.
Aplicación a la explotación femenina y el "modo de producción doméstico" (Lidia Falcón):
- Falcón extiende el análisis marxista para postular que la mujer como clase social es explotada a través de un "modo de producción doméstico".
- Este modo de producción se caracteriza por la explotación sexual, reproductiva y productora de la mujer por parte del hombre.
- La reproducción humana es el proceso de trabajo fundamental, y las mujeres son la fuerza de trabajo determinante.
- El hijo es la mercancía de más valor, y la energía humana invertida por las mujeres en la gestación, parto y amamantamiento, así como el cuidado posterior, constituye el valor de la reproducción, que nunca les es retribuido.
- Las leyes de la reproducción (demografía) determinan las leyes de la producción, y las relaciones de reproducción dominan las relaciones de producción. Esto invierte la visión tradicional que subordina la reproducción a la producción.
- La ideología machista y la teoría del "amor de madre" enmascaran el hecho de que la maternidad es una necesidad económica y una compulsión social, extrayendo el trabajo de las mujeres gratuitamente.
Ana de Miguel, a partir de su obra Neoliberalismo sexual: El mito de la libre elección y otros trabajos relacionados, actualiza la comprensión de la opresión que padecen las mujeres, basándose en los análisis previos de feministas como Lidia Falcón, pero enfocándose en las nuevas formas que adquiere la desigualdad en las sociedades formalmente igualitarias.
Para entender esta actualización, es útil recordar las bases del planteamiento de Lidia Falcón y luego ver cómo Ana de Miguel lo refina:
Lidia Falcón y la Explotación como Clase Social: Lidia Falcón, feminista y abogada, postula que la mujer es una clase social y económica explotada y oprimida por el hombre. Su teoría, en obras como La razón feminista, aplica el materialismo dialéctico para explicar esta opresión, identificando tres procesos de explotación en los que la mujer está inserta:
- La reproducción: Falcón argumenta que la capacidad reproductora femenina es la causa y el origen de la sociedad humana y de la explotación de la mujer, constituyendo la primera fuerza de trabajo. El hijo es la "mercancía de más valor", y la energía invertida en gestación, parto, amamantamiento y cuidado no es retribuida [conversación history]. La maternidad ha sido una obligación y una compulsión social, no una libre elección [conversación history, 118, 139].
- El trabajo doméstico: Todo el trabajo productivo en las comunidades domésticas es realizado por mujeres, mientras los hombres disfrutan de ocio. Este trabajo excedente es apropiado por el hombre y las clases dominantes.
- La sexualidad: Falcón señala que la sexualidad de la mujer puede ser una explotación fundamental de su propio cuerpo, donde el hombre utiliza medios coercitivos y represivos (económicos, violentos, ideológicos) para conseguir la sumisión. El patriarcado garantiza a los hombres el acceso al cuerpo de las mujeres a través de instituciones como el matrimonio, que les provee sexo y otros servicios y ventajas económicas.
Falcón critica a Marx por entender al "hombre" solo como varón y por no haber abordado la "cuestión de la mujer" desde una perspectiva materialista dialéctica debido a sus prejuicios androcéntricos. Para Falcón, la dominación masculina en todas las sociedades domésticas es un hecho, y sus sufrimientos (explotación económica, esclavitud sexual, dependencia servil) se encubren con ideología.
Ana de Miguel y el Patriarcado del Consentimiento en la Era Neoliberal: Ana de Miguel, por su parte, se enfoca en cómo la desigualdad de género se reproduce en sociedades que formalmente han logrado la igualdad legal y de derechos. Su análisis, especialmente en Neoliberalismo sexual, se centra en lo que denomina el "patriarcado del consentimiento" y el "mito de la libre elección".
Las principales actualizaciones y diferencias con la perspectiva de Falcón son:
Transición del Patriarcado de Coacción al de Consentimiento:
- Mientras Falcón subraya la coerción y la dependencia servil, De Miguel explica que, en las sociedades actuales, la desigualdad ya no se reproduce principalmente por leyes explícitas que niegan derechos, sino a través de la "libre elección" de aquello a lo que las mujeres han sido socializadas o "encaminadas".
- Esta "aparente libertad" es un engaño, ya que las mujeres se esfuerzan por alcanzar metas prefijadas por el sistema (cánones de estética, seducción, éxito).
La Mercantilización de los Cuerpos en el Neoliberalismo Sexual:
- De Miguel argumenta que el neoliberalismo conceptualiza los cuerpos, especialmente los de las mujeres, como mercancías. La lógica del mercado se extiende a las relaciones humanas, donde "todo se puede comprar y vender si las personas implicadas dan su consentimiento".
- La prostitución y los vientres de alquiler son ejemplos paradigmáticos de esta mercantilización en la actualidad, presentados como nuevas formas de libertad y empoderamiento para las mujeres. Este es un punto donde la explotación sexual, ya mencionada por Falcón como un proceso de producción, se agudiza y legitima bajo el disfraz de "libertad" y "elección" individual en un mercado global.
- De Miguel enfatiza que esta es la primera vez en la historia en que los cuerpos de las mujeres son mercantilizados y articulados en un mercado de esta manera.
La Sexualidad como "Escuela de Desigualdad" y la Deriva Patriarcal de la "Revolución Sexual":
- Mientras Falcón señala la explotación sexual en el matrimonio y la negación de la sexualidad femenina, De Miguel analiza cómo la pornografía y la prostitución actúan como "escuelas de desigualdad". En estas, los hombres aprenden una "doble verdad": que las mujeres son sus iguales, pero también que son cuerpos de "libre acceso" para su placer.
- La "revolución sexual" de los años 60, aunque inicialmente pretendió liberar a las mujeres, tuvo una "deriva patriarcal". Se identificó la liberación femenina con la desnudez y el sexo sin barreras, pero sin cuestionar las estructuras de poder subyacentes. Kate Millett y Shulamith Firestone ya habían criticado esta "estafa".
- La sexualidad se ha vuelto una "compulsión nacional lúgubre" y se ha "des-personalizado". El mensaje de la pornografía y la prostitución es que las mujeres son cuerpos u "objetos sexuales denigrantes" para el placer masculino.
- De Miguel critica lemas como "mi cuerpo, mis normas" cuando se interpretan individualistamente, señalando que el neoliberalismo sexual lo utiliza para invisibilizar que el patriarcado sigue siendo una estructura de poder económica y política que deja a las mujeres desarmadas para decir "no" sin ser descalificadas.
Crítica a las Alianzas con el Libertarismo Sexual y la Izquierda:
- De Miguel denuncia que sectores de la izquierda y el libertarismo sexual han "abrazado con entusiasmo" la mercantilización del cuerpo de las mujeres, bajo la excusa de la libertad o la transgresión, incluso llegando a apoyar la industria del proxenetismo y la pornografía. Esto es un "análisis extraordinariamente perverso" que subordina la lucha feminista a otras causas.
- Subraya que el feminismo debe ser el principal "gran enemigo" del neoliberalismo porque busca poner límites a lo que se puede comprar y vender, incluyendo el cuerpo humano.
El Problema del Sujeto y la Crítica Postmoderna:
- Mientras Falcón se enfoca en la condición de la mujer como clase explotada, De Miguel, junto con Celia Amorós, señala que el "vendaval postmoderno de pensamiento" ha devaluado la idea de sujeto, cuestionando la existencia del sujeto político feminista.
- Esto es problemático porque el feminismo necesita la noción de sujeto para luchar por la autonomía y la capacidad de elección libre de las mujeres, que están en constante amenaza. De Miguel aboga por reconstruir la subjetividad de las mujeres.
En resumen, Ana de Miguel no niega las formas de opresión material y reproductiva que Lidia Falcón expuso. En cambio, su trabajo profundiza en cómo estas opresiones se han adaptado y sofisticado en la sociedad contemporánea. De Miguel revela cómo el patriarcado opera ahora bajo la apariencia de libertad y consentimiento individual, impulsado por la lógica del neoliberalismo, que convierte los cuerpos y la sexualidad de las mujeres en nuevas mercancías y escuelas de desigualdad, haciendo que la opresión sea menos visible pero igualmente dañina. Su enfoque es crucial para entender la "guerra cognitiva" que se libra contra el feminismo en la actualidad, donde los sistemas de dominación se enmascaran como libre elección.
Las ideas de Anna G. Jónasdóttir, politóloga islandesa, se centran en una influyente teoría feminista que busca explicar la persistencia del patriarcado en las sociedades contemporáneas formalmente igualitarias. Su tesis principal es que el patriarcado se sustenta actualmente en la explotación del amor de las mujeres por parte de sus parejas sentimentales.
A continuación, se detallan sus ideas clave:
La explotación del poder del amor como fundamento del patriarcado:
- Jónasdóttir argumenta que las mujeres son explotadas fundamentalmente en transacciones libres de amor, no necesariamente a través de coerción o violencia. Para ella, las mujeres "se dejan explotar en su poder del amor no en el nombre del amor, [...] sino porque aman simplemente".
- Define el amor como un poder humano que crea y recrea la identidad individual y la fuerza de actuación de las personas, una capacidad creativa humana históricamente condicionada, compuesta por dos elementos: el cuidado y el éxtasis erótico.
- En las relaciones amorosas heterosexuales patriarcales occidentales, el cuidado y el éxtasis erótico se viven como contradictorios y se adjudican a sexos diferentes. Las mujeres, al poner el amor como la emoción más importante, hacen un "derroche tan grande de su poder amoroso que quedan incapacitadas para reconstruir sus reservas emocionales y sus fuerzas sociales de autoridad".
- Los bienes del amor de los que se benefician los hombres tienen una gran relevancia política y social. El patriarcado se reproduce por vías no obvias pero efectivas, como las relaciones amorosas, que quedan encubiertas por la igualdad formal.
Enfoque teórico y relación con el marxismo:
- Jónasdóttir inscribe su trabajo en una teoría feminista social-materialista alternativa, motivada por las preguntas del feminismo radical sobre las bases del poder masculino.
- Reinterpreta el materialismo histórico, asumiendo que tanto el trabajo humano como el amor humano pueden y deben entenderse como una "actividad práctica humano-sensorial" y una "capacidad creadora de mundos".
- Critica que los fundadores del marxismo no fueron claros sobre el proceso vinculado al amor, considerándolo "completamente diferente del trabajo".
- Su teoría busca vincular el análisis feminista de género y sexualidad con la teoría capitalista de Marx, sin agotar el potencial de esta tradición para los fines feministas.
- Polemiciza con otras feministas socialistas, como Heidi Hartmann, a quienes critica por no haber centrado históricamente el problema del patriarcado en la cuestión de por qué persiste la desigualdad en sociedades igualitarias.
Limitaciones y críticas a su teoría:
- Se le objeta su insistencia en identificar una causa primaria (la explotación del amor) del patriarcado, lo que puede homogeneizar y jerarquizar los sufrimientos de las mujeres.
- Su propuesta adolece de los males de los modelos explicativos jerárquicos de la dominación.
- Se considera que su teoría tiene limitaciones para explicar el patriarcado en contextos donde la violencia, las desigualdades económicas y políticas persisten, como en América Latina, a pesar de la igualdad formal.
- Feministas de la interseccionalidad y otros críticos sugieren que es necesario analizar la interacción entre múltiples factores (económicos, étnicos, raciales, religiosos, de edad, género y amor) para comprender la explotación del amor y el patriarcado en su complejidad.
- Aunque Jónasdóttir postula que la explotación ocurre sin coerción, algunos argumentan que esta explotación del amor es abusiva e injusta en sí misma, ya que prohíbe el desarrollo de capacidades esenciales para una existencia humana plena, como la capacidad de juzgar y pensar por sí mismas.
Aportes y alcances de su teoría:
- A pesar de las críticas, su teoría es valorada por reconocer el poder del amor como un bien moral y político fundamental.
- Es especialmente enriquecedora para entender la subyugación de mujeres de clases altas y profesionales que, aunque en igualdad de condiciones económicas y sociales, pueden ver su éxito social fragilizado al establecer relaciones amorosas.
- Se ha aplicado en investigaciones etnográficas en América Latina y el Caribe, destacando su relevancia para entender los desequilibrios de poder en las relaciones íntimas y sexualizadas en esas regiones.
- Jónasdóttir presenta su teoría como un "ejercicio analítico en construcción", un "constructo provisional y limitado", invitando a investigar su sostenibilidad y aplicaciones a diversos conflictos de poder, incluyendo relaciones no heteronormativas.
Su obra incluye títulos como El poder del amor, Sexuality, Gender and Power, y Feminism and the Power of Love.
Críticas a las concepciones tradicionales del trabajo y el valor:
- Marx y Engels, así como antropólogos como Meillassoux, han dado por supuesto que las mujeres realizan su cometido reproductivo "naturalmente" y gratis, sin contabilizar la energía femenina invertida en gestar, parir y amamantar como parte de la producción social.
- La teoría del trabajo excedente no ha considerado la reproducción humana (cuidado de niños, ancianos, enfermos, y conservación de alimentos) como el primer trabajo excedente, el cual siempre ha sido realizado por las mujeres.
- La "razón patriarcal" ha jerarquizado el alma respecto del cuerpo y al varón respecto de la mujer, asimilando lo masculino a lo valioso (el alma racional).
El trabajo intelectual y la burocracia:
- El tiempo social requerido para formar un "saber" (como el de un médico o ingeniero) no necesariamente aporta más valor de cambio que el de un trabajador calificado; la impresión de que sí lo hace es un ideologismo que encubre una operación de legitimación burocrática del valor.
- Los "trabajadores intelectuales", a pesar de ser asalariados, apropian valor de manera ventajosa basándose en ideologismos centrados en la pretensión de saber, lo que en esencia los caracteriza como burócratas.
F) Paralelismo entre explotación socio económica y socio sexual
1)¿Qué es clase social y lucha de clases?
1.z) Las clases sociales y la lucha de clases son conceptos fundamentales en el marxismo, entendidos de una manera específica que difiere del uso coloquial o de otras teorías sociológicas. Un marxismo hegeliano busca formular estas ideas de manera precisa, orientadas hacia un horizonte comunista.
Las Clases Sociales
Para el marxismo, las clases sociales no son meros grupos, estratos o estamentos, ni colecciones de individuos con rasgos empíricos comunes. Son entidades mucho más profundas y activas:
- Sujetos Históricos y Globales Las clases sociales son sujetos, globales e históricos, constituidos en torno a la operación efectiva de la explotación. Son sujetos reales y efectivos, dinámicos, en lucha, y no meras asociaciones empíricas descriptivas.
- Constitución por la Explotación Una clase social existe solo en tanto participa de manera directa y efectiva en una relación de explotación. Por lo tanto, sin explotación no hay clases sociales. "Ser burgués" o "ser esclavo" no son cualidades intrínsecas de un individuo, sino funciones sociales que se ejercen. La burguesía, como clase, es más real, política y epistemológicamente, que cada burgués individual.
- Control de la División Social del Trabajo (DST) Las clases sociales se definen conceptualmente por el control de la división social del trabajo y la apropiación diferencial del producto social que ello permite. La estructura de clases sociales es la que determina cómo se distribuyen las estratificaciones y diferencias sociales.
- Dicotomía, pero no Exhaustiva La relación de clase es dicotómica: solo hay explotados y explotadores. Sin embargo, esta clasificación no es exhaustiva; no todos los individuos de una sociedad (como niños, desempleados o pensionados) son ni explotados ni explotadores, y considerarlo así sería "idiota".
- La Mujer como Clase Social Explotada Históricamente, la mujer ha sido considerada una clase social explotada y oprimida por el hombre. Esta explotación incluye la sexualidad, la reproducción y el trabajo doméstico, siendo el hombre (de cualquier clase social) el beneficiario de este "modo de producción doméstico". En esta perspectiva, el patriarcado constituye una clase (los padres dentro de la práctica desigual de género) y "lo femenino" es la clase explotada. La mujer padece la mayor cantidad de explotaciones y opresiones.
- El Fin de las Clases El fin de la burguesía implicará también el fin del proletariado, ya que la relación es anterior y más real que los términos que produce.
La Lucha de Clases
La lucha de clases es el concepto central que estructura la sociedad y su historia:
- Motor de la Historia La historia humana se ha estructurado y movido en torno a una permanente lucha por el producto social, es decir, por las relaciones de explotación. "La lucha de clases es el motor de la historia".
- Relación Antagónica, Estructurante y Constituyente
- Es dicotómica y antagónica, una lucha en torno al proceso de valorización donde la valorización de una clase depende causalmente de la desvalorización de la otra.
- Es estructurante, siendo el origen de las instituciones sociales como el Estado, el mercado, el matrimonio, las iglesias y el derecho. La razón para cosificar estas relaciones sociales como instituciones es favorecer las posiciones privilegiadas en la explotación.
- Es constituyente, en el sentido de que produce a las propias clases que se relacionan en ella.
- Es totalizante, determinando todos los aspectos de la realidad social y haciendo de lo social una totalidad dividida e internamente contradictoria.
- Objetiva y Superable La lucha de clases es una realidad objetiva que no deriva de la voluntad de los individuos, sino de la voluntad de clase expresada en sus actos. No es una tendencia natural, sino un resultado histórico de la falta de desarrollo tecnológico y la necesidad de viabilizar la explotación. Por ser histórica, es superable.
- Violencia Estructural La lucha de clases es una situación de violencia estructural, que implica la imposibilidad de un diálogo sobre los fundamentos de lo social. Esto legitima el derecho a la violencia revolucionaria contra la violencia institucionalizada.
- Horizonte Comunista El objetivo final del marxismo es el fin de la lucha de clases. Esto implica pasar de la "prehistoria humana" a la auténtica historia humana, donde las relaciones sociales son reconocidas y controladas como producto libre de la humanidad. No se trata de eliminar el conflicto, sino de contenerlo en un espacio intersubjetivo sin instituciones cosificadas.
Clases Sociales vs. Estratos Sociales
Es crucial distinguir entre análisis de clase y análisis de estratificación social:
- Análisis de Clase (Marxista) Se enfoca en las clases sociales, que son sujetos globales e históricos definidos por la explotación. Su objetivo es establecer la contradicción principal en la sociedad, identificar quién es el enemigo y, con ello, formular una estrategia para la revolución.
- Análisis de Estratificación (Sociológico) Se refiere a los estratos o grupos sociales, definidos por indicadores empíricos como ingresos, educación, estatus, edad o género. Estos son sujetos sectoriales, temporales y locales. Su propósito es identificar contradicciones sectoriales y determinar con quién se puede contar para formular tácticas o reformas.
- Complementariedad Ambos análisis son necesarios para la política marxista, pero deben distinguirse para mantener la claridad doctrinaria de los objetivos estratégicos y especificar los caminos tácticos. La combinación de estos análisis es la base teórica para una política de alianzas.
En resumen, las clases sociales son sujetos históricos constituidos por la explotación y el control de la división social del trabajo, mientras que la lucha de clases es el motor antagónico y totalizante de la historia que surge de estas relaciones y que busca ser superada en el comunismo para alcanzar un mundo de trabajo libre y relaciones humanas no enajenadas.
1.a) Las clases sociales y la lucha de clases son conceptos centrales en el marxismo, entendidos no como meras categorías descriptivas, sino como fuerzas dinámicas que estructuran la historia humana.
Las Clases Sociales
Una clase social se define por el lugar que un grupo de personas ocupa en un sistema de producción históricamente determinado, por sus relaciones con los medios de producción, por el papel que desempeñan en la organización social del trabajo, y por su capacidad para recibir riqueza y la amplitud de esta parte. Es fundamental comprender que las clases no son grupos estáticos, sino que se constituyen en la propia lucha entre ellas.
A diferencia de la sociología convencional, que considera a los individuos como sujetos primarios y las sociedades como colecciones de estos, el marxismo hegeliano postula que las clases sociales son sujetos globales e históricos. Estos sujetos sociales son tan reales, o incluso más, que los individuos particulares. Ser "burgués" o "explotado" no es una cualidad inherente a un individuo, sino una función social que solo existe en el contexto de una clase social y una relación de explotación.
Es crucial distinguir las clases sociales de los estratos sociales. Los estratos son agrupaciones basadas en indicadores empíricos (como ingresos, educación, género, edad), mientras que las clases se definen por la explotación. La discusión sobre si la "clase media" es una clase, por ejemplo, es considerada una "idiotez metodológica" que confunde estratificación con clase. Las definiciones de clase no tienen por qué ser exhaustivas, es decir, no todos los individuos de una sociedad caen necesariamente en la categoría de explotado o explotador (por ejemplo, niños o desempleados).
La Mujer como Clase Social
Desde la perspectiva crítica feminista, la mujer se entiende como una clase social y económica explotada [Conversación anterior, 157, 225, 242, 259, 515, 516]. Esta explotación es fundamental y a menudo se ignora en el análisis de clases tradicional [Conversación anterior]. La mujer ocupa un lugar históricamente definido por la división sexual del trabajo en el modo de producción doméstico, que implica una triple explotación: sexual, reproductora y productora de bienes para la supervivencia familiar [Conversación anterior, 152, 153]. Los hombres dominan su capacidad reproductiva y se apropian del producto de su vientre [Conversación anterior]. Esta opresión de género es una forma activa de apropiación diferencial de valor, un valor real que no es medible en términos del tiempo socialmente necesario para su producción.
El patriarcado, preexistente al capitalismo, fue mercantilizado por este, lo que lo hizo más grave. La sociedad comunista busca la superación de la división sexual del trabajo y las instituciones que cosifican la diferencia heterosexual, como el matrimonio, que son vistas como efectos históricos de la explotación, no como causas naturales [Conversación anterior, 154, 193, 213, 230, 247, 294, 309, 394, 515].
La Lucha de Clases
La lucha de clases es el motor de la historia humana. Es el conflicto central que ha estructurado las sociedades y sus dinámicas. Sus características son:
- Dicotómica: A pesar de la diversidad social, la lucha de clases se reduce a una dicotomía fundamental: explotados y explotadores. Aunque no todos los seres humanos se clasifiquen estrictamente en estas dos categorías, la relación en sí es dicotómica en su esencia.
- Antagónica: Es una relación que promueve intereses directamente contradictorios. Lo que beneficia a una clase perjudica directamente a la otra, generando una contraposición radical. La burguesía, como clase, está en una contraposición antagónica con los productores directos.
- Constituyente: La lucha de clases produce a los propios términos que se relacionan en ella. Las clases no preexisten y luego entran en conflicto, sino que surgen a partir de la relación de explotación.
- Estructurante: Es el origen de las instituciones sociales como el Estado, el mercado, el matrimonio, las iglesias y el derecho. Estas instituciones fueron creadas para mantener y legitimar posiciones privilegiadas en las relaciones de explotación.
- Totalizante: La lucha de clases determina todos los aspectos de la realidad social, haciendo de lo social una totalidad dividida e internamente contradictoria. Afecta la vida de todos los individuos, incluso si no son directamente explotadores o explotados.
- Trágica: Es un conflicto que excede las voluntades y posibilidades individuales, dejando a los individuos indefensos ante un "destino" que, sin embargo, es una cosificación de trabas creadas socialmente. Es una "larga guerra" que puede terminar con todas las guerras, haciendo el comunismo posible.
Violencia e Ideología
La lucha de clases es una violencia objetiva que precede a la conciencia de los individuos. Las clases dominantes llaman "paz" a los momentos en que están ganando esa guerra, y "guerra" a todo aquello que amenaza su dominio. La enajenación es un proceso en el cual la realidad de la explotación está oculta para los sujetos, apareciendo como ajena y enemiga. Los productores son percibidos como producidos, y su libertad es dominada por sus propios actos.
La ideología juega un papel crucial al naturalizar las relaciones sociales, presentándolas como inherentes a una supuesta "naturaleza humana" o justificaciones científicas, desviando la atención de la explotación real. El discurso científico mismo puede convertirse en una forma de legitimación del poder burocrático, elevando el naturalismo clásico a la categoría de saber "demostrado".
Conciencia de Clase
La conciencia de clase no es una mera colección de ideas individuales o una "verdad" abstracta, sino un campo de actos y disposiciones a la acción que se manifiesta en la experiencia cotidiana de las contradicciones sociales. No es algo impuesto por una vanguardia, sino que se desarrolla a partir de las indignaciones empíricas de las masas a través de la acción política. Cuando esta conciencia pasiva se vuelve activa, buscando su realización y reconciliación, se convierte en autoconciencia de clase, el camino hacia la liberación.
La Clase Dominante y el Control de la División Social del Trabajo
Una clase se convierte en dominante al controlar de hecho la División Social del Trabajo (DST) y poseer las técnicas más avanzadas para la producción. La burguesía, por ejemplo, estableció su hegemonía desarrollando las fuerzas productivas y construyendo un Estado de Derecho que favorece sistemáticamente la propiedad privada y el trabajo asalariado. Además, la burocracia ha emergido como una clase dominante, especialmente en la sociedad moderna, controlando la DST a través de su saber operativo y legitimando su usufructo del producto social bajo la apariencia de "salario burocrático" basado en la "experticia" y "responsabilidad". Esta burocracia, aliada al capital financiero, constituye un bloque de clases dominante, cuyos intereses son antagónicos a los de los productores directos.
En resumen, las clases sociales son sujetos históricos constituidos por la explotación, y la lucha de clases es el conflicto dicotómico, antagónico, constituyente, estructurante y totalizante que impulsa la historia, marcada por la violencia objetiva y la enajenación, y cuyo fin es el objetivo del horizonte comunista.
1.b) Las clases sociales y la lucha de clases son conceptos fundamentales para entender la estructura y la dinámica de las sociedades, especialmente desde una perspectiva marxista y feminista radical.
¿Qué son las Clases Sociales?
Una clase social se define por el lugar que ocupa un grupo de personas en un sistema de producción históricamente determinado, por sus relaciones con los medios de producción, por el papel que desempeñan en la organización social del trabajo, y por su capacidad para recibir riqueza y la amplitud de esta parte. Es crucial entender que la definición de clase no se basa primordialmente en la posesión o propiedad de bienes, sino en el lugar que los individuos ocupan en la producción y en la división social del trabajo. Aunque factores políticos e ideológicos también influyen en la conformación de una clase, el papel económico es el determinante principal.
Para que un grupo sea considerado una clase trabajadora, debe realizar un trabajo productivo. Las clases no son entidades estáticas, sino que se forman en la propia lucha entre ellas.
La Mujer como Clase Social
Desde la perspectiva de los textos, la mujer es una clase social y económica explotada. Esta es la cuestión fundamental y a menudo ignorada o malinterpretada, incluso por teóricos marxistas. La incomprensión de la dialéctica de la explotación de la mujer por el hombre, a partir de sus condiciones materiales de existencia, ha perpetuado errores sobre la "condición femenina".
La mujer constituye el grupo humano más numeroso y más exhaustivamente explotado. Su lugar en la producción se define históricamente por la división sexual del trabajo en el modo de producción doméstico. Este modo de producción doméstico (MPD) se caracteriza por la existencia de dos únicas clases: el hombre y la mujer, y la consecuente explotación sexual, reproductora y productora de esta última.
Las mujeres, como clase, se encuentran en todos los sistemas sociales, oprimidas por los hombres de todas las demás clases sociales, en un régimen de servidumbre. Sus relaciones de producción y reproducción con los hombres son las de una clase dominada.
La explotación de la mujer como clase se manifiesta en varios aspectos:
- Reproducción: Es la única responsable de la reproducción y el mantenimiento de la fuerza de trabajo humana. El hombre domina su capacidad reproductiva y se apropia del producto de su vientre: el hijo. El embarazo, el parto y la lactancia se producen en ella independientemente de su voluntad y han sido los obstáculos más importantes para el desarrollo de sus fuerzas productivas, manteniéndola en una especie de "historia animal" o "medievo". La reproducción de los individuos sigue la ley de que nadie desea trabajar más de lo imprescindible si no se le obliga, y la coacción ideológica, física y económica es necesaria para que la reproducción se realice como lo exija la clase dominante.
- Trabajo Doméstico: Realiza las tareas domésticas y produce dos terceras partes de los bienes en la división social del trabajo. Este trabajo a menudo no es remunerado o está muy limitado, y es esencial para la estabilización de la sociedad capitalista patriarcal.
- Sexualidad: Es responsable de la satisfacción sexual del hombre. En las comunidades primitivas, las mujeres son sometidas a una explotación sexual absoluta, donde los hombres obtienen placer sexual sin tope y una vida regalada sin trabajar. La mujer es vista como "naturaleza" y le pertenece al hombre como el resto del universo que le rodea.
- Estatus de Servidumbre: En las sociedades precapitalistas y capitalistas, la mujer tiene el estatus de sierva o esclava, no solo dominando su capacidad reproductiva y sus hijos, sino también todas sus demás facultades. Son compradas, permutadas o raptadas. Históricamente, en Occidente, la mujer fue esclava hasta el Imperio Romano y luego sierva, mientras que en los países socialistas su situación se acercó a la del proletariado masculino, pero siempre como clase explotada y oprimida por el hombre.
¿Qué es la Lucha de Clases?
La lucha de clases es el motor de la historia. Marx afirma que la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de las luchas de clases. Las clases no existen primero como tales para luego entrar en la lucha, sino que se forman precisamente en la lucha entre ellas. Es el mecanismo de extracción del producto excedente y la explotación a la que se halla sometida una clase lo que la convierte en explotada o explotadora.
La lucha de clases es el prisma fundamental a través del cual deben estudiarse las sociedades humanas, sus modos de producción, relaciones de producción y fuerzas productivas. Este concepto es el que otorga la dimensión exacta a todos los otros conceptos como modo de producción, relaciones de producción, fuerzas productivas y superestructura ideológica.
La Lucha de Clases entre Hombres y Mujeres
La lucha de clases más fundamental y persistente es la que se libra entre el hombre y la mujer desde el principio de los tiempos. Esta lucha se articula sobre la posesión del hijo y el poder de manipulación y administración de la capacidad reproductora de la mujer.
La relación entre el hombre y la mujer es de dominio, opresión y sometimiento. La ideología juega un papel decisivo en el sometimiento de la mujer, al enmascarar su explotación económica, sexual y reproductora bajo el calificativo de "natural", "designio divino" o "condición irreversible". La "división sexual del trabajo" es un término que convenientemente enmascara la opresión política y la explotación económica que sufren las mujeres.
Incluso en las sociedades que han realizado una revolución proletaria, se ha observado que la ideología burguesa o las "superestructuras" continúan imponiendo a la mujer su "destino natural" de esposa y madre, y los hombres no ceden fácilmente sus privilegios. Regímenes como la Unión Soviética, Cuba o China, a pesar de proclamar la igualdad legal, no eliminaron la explotación de la mujer, que sigue reproduciéndose según las necesidades del Estado y realizando tareas domésticas sin que su sexualidad le sea propia.
Los partidos de izquierda y los movimientos obreros, históricamente, han fallado en comprender la explotación de la mujer como una lucha de clases específica. Han tendido a priorizar la lucha del proletariado y a considerar el feminismo como burgués, marginando las reivindicaciones de las mujeres y manipulándolas para sus propios intereses. Eleanor Marx ya señalaba que las mujeres, como las clases trabajadoras, están oprimidas, pero que su emancipación vendrá de su propio esfuerzo, y no pueden esperar nada del hombre en su conjunto. El feminismo, por tanto, surge como una "tercera ideología" necesaria para una clase explotada y subestimada que elaborará su propia teoría de clase y se enfrentará a quienes hasta entonces se creían los únicos portadores de la verdad revolucionaria.
En resumen, las clases sociales se definen por el lugar en la producción y las relaciones de explotación. La lucha de clases es el motor de la historia, y la explotación de la mujer por el hombre, en sus dimensiones reproductiva, productiva y sexual, la constituye en una clase social explotada y oprimida. Esta lucha de clases específica entre hombres y mujeres es fundamental y debe ser reconocida y combatida para lograr una verdadera emancipación.
2) ¿Qué preguntas le hago al marxismo feminismo, para poder establecer una conexión entre lo sociosexual y lo socioeconómico?
La forma preliminar, más superficial:
Hay que entender que ambas son aspectos diferentes de la explotación, intercambio desigual de valor, aunque en dimensiones diferentes.
a) Análisis de la explotación socioeconómica
b) Análisis de la explotación sociosexual
c) Maneras en que se interrelacionan:
c.1) Ambas son intercambio desigual de valor, valor de cambio en el caso de la explotación socioeconómica, valor de género en la explotación sociosexual
c.1.1) Caracterización del valor de cambio.(Explotación, clases socioeconómicas, lucha de clases, Modo de Acumulación Postfordista, dentro del Modo de Producción Capitalista).
Tenemos la extracción de plusvalía absoluta y la relativa (recordar qué son).
Características de las clases sociales.
c.1.2) Caracterización del valor de género o poder del amor (Explotación, clase social mujer, modo de producción doméstico, patriarcado)
Tenemos el patriarcado de coacción y el de consentimiento.
Características de la clase social mujer. (Propias de patriarcados de coacción o de primeras fases de su transformación en patriarcados de consentimiento)
Evolución hacia patriarcados de consentimiento: neoliberalismo sexual
c.2) Ambas interrelacionan en la reproducción de la vida humana, en particular de la fuerza de trabajo.
(Lo que dice la teoría de la reproducción social)
Ambas, para mantenerse, requieren opresión y dominación y por tanto violencia.
En ambas situaciones hay un interés objetivo de los explotadores por mantener la situación. El capitalismo tiene interés objetivo en mantener ambas.
d) Formulación de la teoría general del valor, hasta que ambas se separan por consideración de la dimensión específica del valor.
e) Consecuencias de la explotación en el ámbito de lo social (opresión) y en el político (dominación)
e.1) aspecto socioeconómico: administración del trabajo, la democracia y la vida por el postfordismo
e.2) aspecto sociosexual: impacto del neoliberalismo sexual
f) La invisibilización de los sistemas de explotación. La dificultad de mirar de frente la violencia que nos constituye. La reflexión sobre la violencia en ambas dimensiones.
g) La deshumanización de la mujer, escuela de todas las actitudes deshumanizadoras. En las sociedades formalmente igualitarias se aprende a aceptar la explotación, opresión y dominación, a través de la sexualidad, aprendiendo a satisfacer el deseo sexual sin tener en cuenta los de la otra persona, en la prostitución y en la pornografía.
Necesito unos buenos esquemas y resúmenes de:
a) Proposición de marxismo hegeliano b) Razón feminista c) Neoliberalismo sexual
3) (respuestas)
Análisis de la explotación socioeconómica
La articulación de las diversas formas de opresión y explotación en el capitalismo es un fenómeno complejo que el marxismo, especialmente enriquecido por el feminismo y la Teoría de la Reproducción Social (TRS), aborda desde una perspectiva sistémica e interconectada.
Articulación de las Diversas Formas de Opresión y Explotación en el Capitalismo
La explotación capitalista se fundamenta en la apropiación de la plusvalía creada por el trabajo asalariado. Esta plusvalía es la diferencia entre el valor que produce el trabajador y el salario que recibe, siendo la única fuente de enriquecimiento capitalista considerada como clase social, a nivel histórico y global. La crítica marxista se dirige al sistema capitalista en su conjunto y a la burguesía como clase, no a los "abusos" individuales de capitalistas particulares. Para el marxismo, el capitalismo es un sistema inherentemente inestable que entra cíclicamente en crisis de sobreproducción.
El análisis de la explotación se complejiza al distinguir entre:
- Explotación absoluta: Se logra disminuyendo salarios o aumentando la jornada laboral, requiriendo una gran fuerza coercitiva sobre los trabajadores. Históricamente, en la época de Marx, la enajenación y la pobreza solían ir de la mano con este tipo de explotación.
- Explotación relativa: Se basa en el aumento de la productividad, lo que puede permitir un aumento del salario real de los trabajadores integrados, pero a su vez aumenta la tasa de explotación y la enajenación. Este tipo de explotación es una forma de deshumanización que no se reduce solo a la miseria visible.
Expansión feminista de la crítica marxista: El feminismo desafía la crítica marxista tradicional al señalar y analizar formas de opresión y explotación que a menudo fueron pasadas por alto o subordinadas a la lucha de clases económica.
Teoría de la Reproducción Social (TRS):
- Orígenes y propósito: La TRS, cuyo libro fundacional es "Marxismo y la opresión de las mujeres" (1983) de Lise Vogel, busca una teoría unitaria donde la opresión de las mujeres sea un elemento co-constitutivo de la explotación de clase. Critica las teorías dualistas que separaban la opresión de las mujeres de la explotación de clase.
- Politización del trabajo reproductivo: La TRS enfatiza que el trabajo de reproducción social (cuidado, procreación, disciplinamiento de la fuerza de trabajo), mayoritariamente realizado por mujeres en el ámbito doméstico, es esencial para el capital pero no es reconocido ni pagado. Este trabajo no remunerado abarata la fuerza de trabajo y aumenta la rentabilidad del capital. La opresión de las mujeres, por lo tanto, no es simplemente histórica, sino una necesidad funcional para el capital dentro del capitalismo.
- Patriarcado y Capitalismo: El feminismo introduce el patriarcado como un sistema de dominación interconectado con el capitalismo, que existía antes de él. El capitalismo se acomoda a la estructura social del patriarcado y ayuda a perpetuarla.
- La mujer como clase social y económica: Autorías como Lidia Falcón han propuesto a la mujer como una clase social y económica explotada en la reproducción, la sexualidad y el trabajo doméstico.
- Dimensiones pre-capitalistas del valor y explotación: La TRS expande la noción de explotación más allá del valor de cambio capitalista para incluir dimensiones pre-capitalistas del valor, como el intercambio de género, étnico y cultural. La opresión, entendida como el impedimento a la valorización de alguien, es vista como el resultado directo o indirecto de formas activas de apropiación diferencial de valor, haciendo que la opresión de género y étnica sean casos de explotación.
- Explotación del amor/sexualidad: Anna G. Jónasdóttir teoriza la explotación del amor como un poder biosocial que es tomado o extraído de la persona, siendo las mujeres las más explotadas en este poder amoroso en las sociedades patriarcales. Esto puede ocurrir incluso con consentimiento pleno, lo que revela la complejidad de la explotación.
- Interseccionalidad: La TRS busca integrar múltiples ejes de opresión (género, raza, etnia) para entender cómo el capitalismo tiende a integrar y reforzar opresiones preexistentes. Las mujeres, especialmente de clases trabajadoras y racializadas, sufren una sobrecarga de trabajo y endeudamiento debido a la desinversión estatal y la feminización precarizada del trabajo.
- Crisis de la Reproducción Social: El capitalismo, en su búsqueda ilimitada de acumulación, tiende a desestabilizar los procesos de reproducción social, lo que lleva a una crisis que es una dimensión de la crisis capitalista global (económica, política, ecológica y socio-reproductiva). La desinversión del Estado en protección social ha llevado a una reprivatización de las tareas de reproducción, que recaen nuevamente en los hogares, principalmente en las mujeres.
El Contrato Sexual (Carole Pateman):
- Carole Pateman argumenta que las instituciones como la ciudadanía, el empleo y el matrimonio son contractuales, pero esta teoría del contrato ha sido "mutilada".
- La explotación es posible porque los contratos sobre la propiedad de la persona ponen el derecho al mando en manos de una de las partes. Los capitalistas explotan a los trabajadores y los esposos a las esposas porque trabajadores y esposas se constituyen en subordinados a través del contrato de empleo y matrimonio.
- La libertad universal es una "ficción política" en la teoría del contrato, ya que este siempre genera relaciones de dominación y subordinación.
- Pateman critica las interpretaciones que reducen la discusión a la "fuerza de trabajo" o "intercambio justo", argumentando que la subordinación precede a la explotación, no es una consecuencia de ella. Por ejemplo, la venta de la fuerza de trabajo conlleva la subordinación del trabajador, lo que permite al capitalista explotarlo. La subordinación de las esposas a sus maridos es anterior y permite su explotación.
- Problemas como la prostitución también ignoran la cuestión de la subordinación, centrándose solo en la coerción económica o la explotación, a pesar de ser una forma brutal de explotación sexual.
El Papel de la Violencia en el Cambio Social
Desde la perspectiva marxista, la violencia es inherente al sistema capitalista y a la lucha de clases. La enajenación misma es una forma efectiva de violencia, donde la violencia constituyente se presenta como paz. El Estado de Derecho es visto como violencia institucionalizada que consagra la explotación a través de la propiedad privada y el trabajo asalariado. Las clases dominantes defenderán este orden con violencia física si es necesario, lo que legitima la violencia revolucionaria como respuesta.
- Violencia estructural y objetiva: La lucha de clases y la violencia son objetivas, anteriores a la conciencia individual, y determinan todos los aspectos de la realidad social. Marx no critica los "abusos" individuales, sino la lógica estructural del capitalismo que requiere la explotación y sus manifestaciones violentas.
- Violencia de masas vs. Vanguardismo: La violencia revolucionaria, para ser efectiva, debe ser siempre violencia de masas. Se critican las políticas vanguardistas o terroristas por ser contraproducentes.
- Violencia de género como explotación: El feminismo ha puesto de manifiesto que la violencia doméstica y sexual no son meros "asuntos domésticos" o problemas individuales, sino que reflejan relaciones de dominación arraigadas en el patriarcado y el capitalismo. La prostitución es una forma brutal de violencia y explotación sexual que se ha globalizado y se presenta bajo la ideología del "consentimiento" o la "libre elección", pero que en realidad mercantiliza el cuerpo de las mujeres.
- La cadena de violencias: La violencia machista es el último eslabón de una cadena de violencias que comienza con la violencia económica, como el trabajo reproductivo gratuito o la precariedad laboral, que genera dependencia y expone a las mujeres a mayores riesgos de violencia.
- Rol del Estado frente a la violencia de género: El Estado capitalista a menudo responde a la violencia de género con políticas punitivistas, enfocadas en el castigo después de que la violencia ha ocurrido, en lugar de garantizar las condiciones materiales de existencia (como autonomía económica, acceso a servicios públicos de calidad) que permitirían a las mujeres salir de situaciones de violencia. Estas políticas a menudo carecen de materialidad y se quedan en un discurso.
- Lucha integrada: La comprensión de que el capitalismo es un sistema unitario que integra producción y reproducción, y que el género es utilizado como arma en la lucha de clases por parte del capital, impulsa una lucha integrada. Esto implica vincular las luchas en la economía formal con las que están fuera de ella, y que las organizaciones sindicales y de clase deben incorporar las cuestiones de justicia reproductiva y de género, mientras que las luchas contra el sexismo y el racismo deben abordar la cuestión de los salarios y la explotación.
- Superación de la explotación: El objetivo último de la política comunista es la superación de la explotación, no solo de la pobreza, buscando la liberación del trabajo y la desmercantilización de servicios esenciales como la educación, el arte, la ciencia y la salud, convirtiéndolos en derechos y prácticas sociales gratuitas. Esto también implica enfrentar la burocratización como otra forma de opresión y explotación.
En resumen, la explotación socioeconómica en el capitalismo es un fenómeno multidimensional. El marxismo clásico se centra en la explotación de clase a través de la apropiación de plusvalía y la subordinación del trabajo asalariado. El feminismo, en particular la TRS y la teoría del contrato sexual, amplía esta comprensión al revelar cómo la opresión patriarcal, el trabajo reproductivo no remunerado, y la mercantilización de la sexualidad son formas de explotación intrínsecamente ligadas al sistema capitalista. La violencia no es un mero "abuso" sino un componente estructural tanto de la explotación económica como de la opresión de género, y su superación requiere una lucha integrada que cuestione las bases materiales y políticas de todas las formas de dominación.
Volvemos sobre lo mismo
El análisis de la explotación socioeconómica, desde una perspectiva marxista, se fundamenta en una teoría general del valor y la enajenación, que permite extender la crítica más allá de lo puramente capitalista para comprender otras formas de opresión, como las sociosexuales, y sus manifestaciones bajo el postfordismo.
Articulación de la Explotación Socioeconómica y Sociosexual
Fundamento de la Explotación: La explotación se define como un intercambio desigual de valor. Este concepto tiene sentido cuando al menos uno de los términos intercambiados es el trabajo humano. La crítica marxista de la explotación, más que un juicio moral, se enfoca en entenderla como una relación objetiva.
- El Valor y la Enajenación: El marxismo se propone fundar su análisis en una teoría de la enajenación, desde la cual se derivan las ideas de valor en general y, posteriormente, la explotación. La enajenación se entiende como un conjunto de relaciones sociales que se han vuelto ajenas y enemigas para los seres humanos. La sustancia de todo valor es la subjetividad que los seres humanos ponen en sus objetivaciones. La deshumanización reside en el acto de explotación.
- Crítica al Capitalismo: El objeto de la crítica de Marx no es el enriquecimiento o abuso de agentes económicos particulares, sino el capitalismo como sistema y la burguesía como clase. Su crítica es global e histórica, no solo enfocada en la pobreza, sino en la explotación como el problema fundamental.
Formas de Explotación Capitalista (Socioeconómica): En el capitalismo, la explotación es un intercambio desigual de valor de cambio, donde el trabajo asalariado es un término clave. Solo el trabajo humano produce valor real.
- Plusvalía Absoluta: Se produce cuando la valorización del explotador conduce directamente a la desvalorización del explotado, a menudo por la disminución de salarios o el aumento de la jornada laboral. Aunque es el blanco más frecuente de la crítica de izquierda y se asocia con la miseria visible, no es el efecto más profundo de la opresión capitalista.
- Plusvalía Relativa: Implica que ambos polos de la relación se valorizan, pero de manera desigual. El explotado mejora su estándar de vida debido a una mayor productividad, pero el explotador apropia una cuota de valor aún mayor. Esta forma es un mejor indicador de la enajenación creciente del proletariado, ya que la deshumanización se oculta en el aumento de salarios. La explotación relativa puede estar asociada a una conciencia relativamente conservadora, ya que los explotados no son necesariamente pobres.
- Fuentes de Ganancia no Reducibles a Plusvalía Real: La ganancia capitalista puede provenir de la especulación financiera, la esfera de la circulación (comercio, rentas), o los servicios (educación, administración, salud, arte, saber), que no se originan en la producción y apropiación de plusvalía real. Estas formas se anulan en las crisis globales del capitalismo. La crítica marxista se enfoca en la riqueza real producida por los productores directos.
Opresiones Sociosexuales como Formas de Explotación: Desde la hipótesis marxista, no puede haber opresión sin explotación. Toda forma de opresión, incluyendo las de género, étnicas o culturales, se entiende como un caso de explotación, resultado de la apropiación diferencial de valor. Este valor, a menudo subjetividad humana, no es medible en términos de tiempo de trabajo socialmente necesario o reducido a dinero.
- Opresión de Género (Patriarcado): El patriarcado se entiende como un sistema de valorización donde el valor producido en la condición femenina es apropiado para la valorización de lo masculino, constituyendo un intercambio desigual de valor que no se reduce al valor de cambio. La cosificación dicotómica de la diferencia heterosexual sirve para legitimar esta apropiación. El capitalismo agrava esta mercantilización de la opresión de género, superponiendo dos sistemas de explotación y eliminando las compensaciones que la opresión tradicional podía ofrecer.
- Opresión Étnica y Cultural: La reducción de una etnia a la condición de "barbarie" permitía la apropiación de su valor a través de gestos rituales, lo que representaba una ventaja económica en sistemas tradicionales con parámetros de objetividad distintos a los modernos. Esto se conceptualiza como una forma de explotación.
- Relación Opresión-Explotación: La opresión impide directamente la valorización de alguien, mientras que la explotación extrae valor. Sin embargo, el único sentido de desconocer el valor de otro ser humano es producir o mantener una relación ventajosa en la apropiación de valor. La explotación es el ámbito de "lo económico" y la opresión el de "lo social", y en la práctica se superponen.
Características de la Explotación Socioeconómica y Sociosexual bajo el Postfordismo
El postfordismo es una de las principales formas de la división técnica del trabajo, que ha producido cambios espectaculares en las formas de dominación social desde los años 80.
Nuevas Formas de Dominación y Control de la Subjetividad:
- Se observa una creciente hegemonía de la dominación burocrática, que disputa seriamente la hegemonía burguesa y ejerce un control sobre la división social del trabajo y la gestión del capital. Esta clase burocrática se ha convertido en un enemigo principal.
- El postfordismo se caracteriza por una tolerancia represiva, donde el control se ejerce mediante la cooptación y resignificación de iniciativas radicales hacia la lógica del sistema. El poder burocrático de alta tecnología domina la diversidad.
- Hay un disciplinamiento de la subjetividad, donde los trabajadores son cooptados y su subjetividad se considera un factor productivo ("espíritu Toyota"). Esto implica una preocupación por la salud psicológica para seleccionar trabajadores "adecuados". La mercantilización de todos los ámbitos de la actividad humana (arte, ciencia, educación, salud, descanso, deporte, cultura) es una manifestación de esto.
- La tercerización de la economía se describe como la creación y prolongación de trabajo inútil, enajenante e improductivo, con el objetivo de justificar salarios que mantengan la estabilidad del mercado. Esto se convierte en la base material que cimenta la alianza del bloque de clases dominantes burgués-burocrático.
Manifestaciones de la Explotación Socioeconómica:
- Se produce un desempleo estructural masivo de los marginados (pobres absolutos), quienes no producen ni consumen y viven de la beneficencia. Hay una distinción tajante entre marginados subcalificados y los integrados sobrecalificados.
- Entre los integrados, se observa sobrecalificación y frustración, con precarización laboral y presión sobre el salario, un fenómeno llamado "ejército de reserva" que opera dentro de las capas medias.
- La acumulación primitiva de capital es cíclica y ocurre repetidamente, no solo en un momento histórico inicial. Esto se logra mediante el saqueo sistemático de la periferia y el recurso a la plusvalía absoluta en el centro. La relación centro-periferia, aunque ya no tiene una base geográfica clara, sigue existiendo funcionalmente, con miseria y sobreexplotación instaladas incluso en el centro.
- La lógica que ha producido la abundancia material en el capitalismo es la misma que impide que sea aprovechada equitativamente por todos, especialmente por los productores directos.
Manifestaciones de la Explotación Sociosexual:
- La mercantilización de la opresión de género se agrava bajo el capitalismo postfordista, superponiendo dos sistemas de explotación y eliminando las compensaciones que la opresión tradicional podía ofrecer.
- Las luchas contra la discriminación de género o étnica pueden entenderse como luchas contra la opresión, pero también como luchas contra formas de explotación que no son reducibles al valor de cambio capitalista. La ampliación de la noción de valor y la exclusión de una tendencia natural a la opresión permiten entender estas formas de opresión como casos de apropiación diferencial de valor, manteniendo así una unidad explicativa para la lucha de clases, más allá del reduccionismo economicista. El problema de la deshumanización de unos seres humanos por otros es único, aunque se manifieste en diversas formas.
En síntesis, la explotación socioeconómica y sociosexual están interconectadas bajo un marco marxista ampliado que define la explotación como un intercambio desigual de valor (incluyendo la subjetividad humana), no solo de valor de cambio. El postfordismo, con su dominio burocrático y el control de la subjetividad, agrava estas formas de explotación, promoviendo la mercantilización de todos los aspectos de la vida y manteniendo la explotación a través de mecanismos como la tercerización y el desempleo estructural, incluso en un contexto de abundancia material.
Análisis de la explotación sociosexual
El análisis de la explotación sociosexual es un concepto central dentro de diversas corrientes del feminismo y la teoría crítica, que busca desvelar cómo las relaciones de poder en el ámbito de la sexualidad y el género se traducen en formas de apropiación y subordinación, análogas o intrínsecamente ligadas a la explotación económica.
Definición y Distinción entre Explotación y Dominación En un marco marxista, la explotación se define como un intercambio desigual de valor y constituye la dimensión económica de las relaciones sociales en la lucha de clases. La dominación, por su parte, es su correlato político, entendido como un intercambio desigual de poder. La opresión de género, étnica o cultural se consideran formas activas de apropiación diferencial de valor, lo que las convierte efectivamente en casos de explotación. Este enfoque permite conceptualizar las construcciones sociales de "hombre" y "mujer" como efectos históricos, no causas naturales, de estas relaciones de explotación.
Principales Enfoques Teóricos de la Explotación Sociosexual
El Feminismo Materialista y la Mujer como Clase Explotada:
- Lidia Falcón, en su análisis, se propone "analizar, sistematizar y descubrir las condiciones estructurales de la explotación de la mujer". Sostiene que la mujer es una clase social y económica explotada por el hombre, siendo la reproducción, la sexualidad y el trabajo doméstico las tres formas de explotación que sufren. Para Falcón, la explotación sexual implica la disposición incondicional del cuerpo femenino para el placer masculino. Afirma que la ideología patriarcal justifica esta explotación al presentar a la mujer como "masoquista, pasiva, fría, a la que le gusta ser violada, apaleada y dominada por un hombre", negando su propia sexualidad.
- El estudio del "modo de producción doméstico" revela que los hombres obtienen trabajo excedente de las mujeres en servicios sexuales, capacidad reproductora y producción de bienes de uso, manteniendo su dominación mediante un sistema jurídico, filosófico y religioso que invisibiliza y legitima esta explotación.
El Contrato Sexual de Carole Pateman:
- Carole Pateman introduce el concepto de "contrato sexual" como la "otra mitad" eludida de la historia del contrato social. Este contrato subyace al orden civil y político y garantiza el acceso controlado al cuerpo de las mujeres, estableciendo la ley del derecho político-sexual masculino.
- La autora destaca que el consentimiento, una categoría fundamental en el contractualismo, tiene un significado diferente para hombres y mujeres; solo los hombres pueden consentir plenamente, mientras que la no-consentimiento de las mujeres (la violación) está estrechamente vinculada a la génesis y replicación diaria del contrato sexual a través de instituciones como el matrimonio y la prostitución.
La Explotación del Amor de Anna G. Jónasdóttir:
- Jónasdóttir argumenta que el patriarcado contemporáneo en sociedades formalmente igualitarias se fundamenta en la explotación del amor de las mujeres por parte de los hombres. Ella conceptualiza el amor como un "poder biosocial creativo-productivo" que puede ser explotado, comparable al poder del trabajo.
- Su teoría se centra en las transacciones libres del amor (compuesto por cuidado y éxtasis erótico) donde las mujeres son explotadas, en contraste con el énfasis en la dependencia económica o la violencia coercitiva que otras feministas han puesto. Jónasdóttir señala que los hombres se benefician de forma unilateral de esta explotación.
- Para ella, la explotación no deja de ser injusta por el hecho de ser consentida o por implicar beneficios para la persona explotada, ya que la necesidad extrema de esos beneficios puede llevar a la aceptación de la explotación.
La Sexualización y el Poder Sexual de Kathleen Barry y Gayle Rubin:
- Kathleen Barry desarrolla una "teoría del poder sexual", sosteniendo que la opresión de las mujeres está "políticamente dirigida a lo que es específica y psicológicamente femenino: la sexualidad y la reproducción de las mujeres se construyen social y políticamente como inferiores".
- La sexualización es el proceso por el cual las mujeres son reducidas a su cuerpo y sus funciones sexuales, convirtiéndose en objetos de placer y bienestar para el que paga, mientras la identidad masculina se construye por sus acciones en el mundo. La prostitución es la quintaesencia de esta sexualización.
- Barry critica el individualismo liberal por fragmentar la explotación sexual, presentándola como experiencias individuales aisladas, lo que oculta el poder sistémico y la autorización institucional de dicha explotación.
- Gayle Rubin, en su concepto de "sistema sexo-género", analiza cómo la sociedad transforma la sexualidad biológica en un producto humano. Posteriormente, distingue el "sexo" (como deseo) del "género", argumentando que la sexualidad también es política y está organizada en sistemas de poder que jerarquizan y recompensan ciertas prácticas mientras castigan otras.
La Crítica al Neoliberalismo Sexual de Ana de Miguel y Rosa Cobo:
- Ana de Miguel aborda el "neoliberalismo sexual" como una extensión de los principios neoliberales a las relaciones de género, donde "todo se puede comprar y vender si las personas implicadas dan su consentimiento".
- Se critica el "mito de la libre elección" y el "consentimiento" en un contexto de desigualdad estructural, señalando que la sociedad está hipersexualizada y valora positivamente cualquier intercambio sexual si hay consentimiento, ocultando las relaciones de poder subyacentes.
- Rosa Cobo profundiza en la "ficción del consentimiento sexual", argumentando que la idea de consentimiento es una categoría pensada en clave patriarcal, funcional a los intereses del capitalismo neoliberal y el sistema patriarcal para legitimar la industria de la explotación sexual. Para un consentimiento sexual "feminista", se requieren dos condiciones: deseo y estructuras razonables de igualdad que permitan a las mujeres decir "no" sin coacción.
- La "revolución sexual patriarcal" de los años 60 es vista como una estafa para las mujeres, ya que, en lugar de liberar, ha conducido a la hipersexualización y mercantilización de sus cuerpos, reproduciendo la desigualdad.
Manifestaciones Clave de la Explotación Sociosexual
- Prostitución: Es considerada la "máxima explotación sexual" y una "escuela de desigualdad humana". Se describe como una práctica por la que los varones garantizan su acceso al cuerpo de las mujeres a cambio de dinero, sin importar las circunstancias que llevan a las mujeres a esa situación. Se la vincula directamente con la trata de mujeres y la esclavitud sexual.
- Pornografía: Es otro pilar de la industria del sexo, que actúa como una "escuela sexual para el placer del varón". Se argumenta que la pornografía actual normaliza y legitima la violencia, reduce la condición humana de la mujer y aniquila su dignidad, enseñando a los hombres que las mujeres "aman" ser insultadas y agredidas. El consumo masivo de pornografía desde edades tempranas contribuye a reproducir la desigualdad sexual.
- Violencia Sexual: La violación, el acoso sexual y los abusos son expresiones del poder sexual masculino y un medio para mantener a las mujeres en un estado de miedo. Se destaca que la violencia sexual es parte de la biografía de todas las mujeres y que el lenguaje sexual en sí mismo a menudo es agresivo y humillante.
- Matrimonio y Amor Romántico: El matrimonio ha sido una de las principales instituciones patriarcales que garantiza a los hombres el acceso al cuerpo de las mujeres y otros servicios, perpetuando la división sexual del trabajo y el control patriarcal. El amor romántico es conceptualizado como una invención patriarcal para adiestrar a las mujeres a soportar situaciones extremas y como un instrumento cultural que refuerza las clases sexuales.
Interconexiones y el Papel del Consentimiento Los sistemas de dominación patriarcal y el capitalismo (especialmente el neoliberalismo) se refuerzan mutuamente. La mercantilización de los cuerpos de las mujeres y la hipersexualización de la sociedad son mecanismos clave en esta reproducción de la desigualdad. El discurso de la "libertad sexual" y el "consentimiento" se utilizan para legitimar estas prácticas, haciendo invisible la coacción estructural y las relaciones de poder. Las teóricas feministas argumentan que el consentimiento no puede ser libre en un contexto de profunda desigualdad y violencia simbólica.
En resumen, el análisis de la explotación sociosexual abarca cómo el poder masculino, a través de diversas instituciones y discursos, se apropia y controla la sexualidad y capacidad reproductiva de las mujeres, presentándolo a menudo bajo el disfraz de libertad individual y consentimiento, pero resultando en una profunda y sistémica desigualdad.
Volvemos con lo mismo
El análisis de la explotación sociosexual se enmarca dentro de una comprensión ampliada del concepto de explotación en el marxismo, que va más allá del intercambio de valor de cambio capitalista para incluir dimensiones pre-capitalistas del valor.
Definición de Explotación, Dominación y Opresión
- Para el marxismo, la explotación es un intercambio desigual de valor, que constituye el aspecto económico de las relaciones sociales y define las clases sociales.
- La dominación es un intercambio desigual de poder, siendo el correlato político de la explotación y cuya función es asegurar la apropiación de valor.
- La opresión se define como el impedimento de la valorización de alguien, ya sea directa o indirectamente. Se considera el campo de "lo social" y es una relación de intercambio desigual de reconocimiento que deshumaniza.
- La relación fundamental entre estos conceptos es que, si bien puede haber explotación sin opresión (explotación relativa), la hipótesis marxista es que no puede haber opresión sin explotación, lo que implica que toda forma de opresión proviene, directa o indirectamente, de las relaciones de explotación.
La Opresión de Género como Explotación Sociosexual
- La ampliación de la noción de valor permite extender la idea de explotación a intercambios donde lo transado son las dimensiones pre-capitalistas del valor, que se superponen con las relaciones de explotación y dominación propiamente capitalistas.
- Desde esta perspectiva, la opresión de género (impedimento de valorización) puede entenderse como medio y efecto de su explotación, es decir, de la apropiación del valor que produce lo femenino en beneficio de la valorización específica de lo masculino.
- Los constructos sociales históricamente determinados de "hombre" y "mujer" son vistos como efectos históricos, no causas naturales, de esta relación de explotación.
- La producción de lo femenino (su valor real, subjetividad humana) solo surge y alcanza objetividad y sentido en relación con lo masculino, lo que permite conceptualizar las diferencias de género como un ámbito de producción de valor real y su intercambio desigual.
- El patriarcado, considerado como una institución pre-capitalista, es un sistema de valorización en el que el valor producido por hombres y mujeres es apropiado de manera diferencial por el "hombre genérico" frente a la "mujer genérica". Se trata de una relación transindividual, no meramente interpersonal.
- La mercantilización de la opresión de género bajo el capitalismo no la reduce al régimen del valor de cambio ni la diluye como un mero aspecto de la explotación capitalista; al contrario, la agrava en su propia condición. El patriarcado, concentrado en la familia nuclear, alcanza su máximo grado histórico de opresión, ya que la pretensión de igualdad formal puede despojar a lo femenino de las compensaciones que la opresión tradicional ofrecía, convirtiéndolo en una "masculinidad incompleta".
Implicaciones Políticas
- Para la oposición comunista post-ilustrada, no basta con reivindicar la simple igualdad de hombres y mujeres, o de blancos y negros, ya que esta igualdad ya está contenida en los principios del derecho burgués y en la tendencia igualadora del capital. Exigir su expresión en leyes, aunque necesario, no rebasa el horizonte de la vida burguesa.
- La superación real de las formas pre-capitalistas de explotación requiere la superación de la explotación capitalista que las ha mercantilizado.
- El reconocimiento de lo femenino y masculino como ámbitos de producción de valor real, y la reivindicación de reglas de equivalencia más justas (o la abolición de las reglas de equivalencia, es decir, del mercado de género), requiere una política propia y específica, paralela a las reivindicaciones anticapitalistas y antiburocráticas que giran en torno al valor de cambio.
- Esta perspectiva que amplía la noción de valor y, por ende, de explotación, permite mantener una unidad explicativa fundamental para las luchas sociales, evitando el "reduccionismo causal" que tradicionalmente se le ha imputado al marxismo, el cual se ha interpretado como reducir todos los problemas sociales a la explotación capitalista del valor de cambio. Al reconocer diversas formas de valor y explotación (incluyendo la de género y étnica), se puede sostener que la explotación "lo explica todo", pero en sus diversas formas, lo que proporciona un fundamento para la unidad de las luchas. Esta unidad explicativa fundamenta la cohesión de la "gran izquierda", que debe ser diversa doctrinariamente.
c) Maneras en que se interrelacionan:
c.1) Ambas son intercambio desigual de valor, valor de cambio en el caso de la explotación socioeconómica, valor de género en la explotación sociosexual
c.1.1) Caracterización del valor de cambio.(Explotación, clases socioeconómicas, lucha de clases, Modo de Acumulación Postfordista, dentro del Modo de Producción Capitalista).
Tenemos la extracción de plusvalía absoluta y la relativa (recordar qué son).
El análisis de la explotación sociosexual se inscribe en una comprensión ampliada del concepto de explotación en el marxismo, extendiéndose más allá del valor de cambio capitalista para incluir dimensiones pre-capitalistas del valor.
c) Maneras en que se interrelacionan:
c.1) Ambas son intercambio desigual de valor, valor de cambio en el caso de la explotación socioeconómica, valor de género en la explotación sociosexual.
Para el marxismo, la explotación se define como un intercambio desigual de valor, constituyendo la dimensión económica de las relaciones sociales y que define a las clases sociales. Es crucial que haya un vínculo causal entre la valorización de uno de los términos y la desvalorización del otro, lo que genera un interés objetivo en el explotador para mantener la relación.
La opresión, por su parte, se define como el impedimento de la valorización de alguien, ya sea directa o indirectamente. Representa el campo de "lo social" y es una relación de intercambio desigual de reconocimiento que deshumaniza. La relación clave es que, si bien puede haber explotación con opresión (explotación absoluta) o sin opresión (explotación relativa), la hipótesis marxista es que no puede haber opresión sin explotación, lo que implica que toda forma de opresión proviene, directa o indirectamente, de las relaciones de explotación.
La ampliación de la noción de valor permite extender la idea de explotación a intercambios donde lo que se transa son dimensiones pre-capitalistas del valor, que se superponen con las relaciones de explotación y dominación propiamente capitalistas. Desde esta perspectiva, la opresión de género puede entenderse como medio y efecto de su explotación, es decir, de la apropiación del valor que produce lo femenino en beneficio de la valorización específica de lo masculino. Los constructos sociales históricamente determinados de "hombre" y "mujer" son vistos como efectos históricos, no causas naturales, de esta relación de explotación.
c.1.1) Caracterización del valor de cambio (Explotación, clases socioeconómicas, lucha de clases, Modo de Acumulación Postfordista, dentro del Modo de Producción Capitalista).
Caracterización del Valor de Cambio:
- El valor de cambio es el valor que adquiere un bien cuando se convierte en mercancía en el mercado capitalista. Se mide por la cantidad de trabajo incorporado a la mercancía, específicamente el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla.
- No hay un sistema natural u objetivo para establecer equivalencias de valor entre objetos diferentes; el valor de cualquier objeto es, por sí mismo, inconmensurable con el valor de otro. Por lo tanto, toda equivalencia entre valores es artificial, "ficticia" y socialmente/históricamente construida.
- Los precios, que son expresiones locales y temporales del valor, tienden histórica y globalmente al valor de cambio.
- La riqueza real es aquella expresada en valor de cambio, que proviene de la aplicación del trabajo humano a la manufactura de mercancías. La ganancia que no está respaldada por la producción de valor de cambio real es especulativa y tiende a anularse en las crisis del capitalismo.
Explotación Capitalista:
- Bajo el capitalismo, la explotación es un intercambio desigual de valor de cambio, en el que uno de los términos es el trabajo asalariado.
- El secreto de la explotación capitalista radica en que el trabajador, al entregar valor (trabajo incorporado a la mercancía), no recibe a cambio el equivalente de ese valor, sino solo el costo de la producción y reproducción de su fuerza de trabajo. La diferencia entre el valor producido por la fuerza de trabajo y el costo de su reproducción es la plusvalía.
- Para Marx, el argumento no es moralista; la explotación es una relación objetiva. El capitalista, como clase, solo puede aumentar su riqueza apropiando valor de cambio.
Clases Socioeconómicas y Lucha de Clases:
- Las clases sociales se constituyen a partir de una relación de explotación. Son sujetos reales, globales e históricos, constituidos en lucha.
- La lucha de clases es la relación esencial desde la que surgen las clases sociales contrapuestas; es una relación constituyente que produce a los términos que se relacionan en ella.
- La lucha de clases es objetiva (no depende de la voluntad individual), dicotómica (solo hay explotados y explotadores, aunque esta distinción no es exhaustiva para todos los individuos), y antagónica (la valorización de la clase explotadora depende causalmente de la desvalorización de la clase explotada). Es una relación estructurante y totalizante de la realidad social, siendo el origen de las instituciones.
Modo de Acumulación Postfordista:
- El capitalismo ha transitado por distintos modos de acumulación (Taylorismo, Fordismo, Postfordismo) que son formas de organizar el trabajo industrial con profundos efectos sociales y políticos.
- El Postfordismo se caracteriza por una mayor complejidad en la gestión del capital y un aumento en la "riqueza" creada por el "trabajo intelectual", aunque esta riqueza es a menudo ficticia y solo existe en términos de precios, no de valor real.
- Este modo se asocia a la posibilidad de que los salarios aumenten significativamente, especialmente para las llamadas "capas medias" o "asalariados ricos" (ej. profesionales liberales, burócratas), quienes pueden tener expectativas de ascenso social.
Plusvalía Absoluta y Relativa:
- La plusvalía absoluta se obtiene mediante el aumento de la jornada laboral o la intensificación del trabajo, lo que directamente conduce a la desvalorización del explotado. Este mecanismo está históricamente ligado al saqueo sistemático de la periferia y la miseria del Tercer Mundo. Es el blanco más frecuente de la crítica de izquierda, pero no el efecto más profundo de la opresión capitalista.
- La plusvalía relativa se obtiene por el aumento de la productividad del trabajo, permitiendo que el explotador apropie una cuota de valor aún mayor incluso si los salarios aumentan. Aunque los salarios puedan crecer, la tasa de explotación (proporción entre plusvalía y salario) también aumenta. Este tipo de explotación, que es "valorizadora", tiende a generar una conciencia relativamente conservadora en los explotados, ya que no se sienten directamente desvalorizados o empobrecidos. El argumento de Marx se centra en la tasa de explotación y la tasa de ganancia, no solo en la masa de ganancia o la pobreza absoluta.
Explotación Sociosexual (Valor de Género):
- La "condición femenina" es un espacio de producción de valor real, al igual que la "condición masculina". Este valor no se reduce al valor de uso ni al valor de cambio, sino que es un valor específicamente humano, subjetividad humana que no es medible en términos de tiempo de trabajo socialmente necesario.
- La explotación sociosexual se conceptualiza como un intercambio desigual del valor específicamente contenido en la esfera de la producción que es el constituirse como género.
- El patriarcado, como institución pre-capitalista, es un sistema de valorización en el que el valor producido por hombres y mujeres es apropiado de manera diferencial por el "hombre genérico" frente a la "mujer genérica". Esta es una relación transindividual, no meramente interpersonal.
- La mercantilización de la opresión de género bajo el capitalismo no la reduce al régimen del valor de cambio, sino que la agrava en su propia condición. La pretensión formal de igualdad en la sociedad capitalista puede despojar a lo femenino de las compensaciones que la opresión tradicional ofrecía, convirtiéndolo en una "masculinidad incompleta", un espacio de privación.
- La cosificación dicotómica de la diferencia heterosexual se entiende como una construcción de legitimidad para avalar la apropiación efectiva de valor.
- La producción de lo femenino solo surge y adquiere objetividad y sentido en relación con lo masculino, lo que es más visible que en el valor de cambio y ayuda a comprender la objetivación de la subjetividad.
- Reconocer lo femenino y masculino como ámbitos de producción de valor real y la reivindicación de reglas de equivalencia más justas (o la abolición del "mercado de género") requiere una política propia y específica, paralela a las reivindicaciones anticapitalistas y antiburocráticas que giran en torno al valor de cambio.
- Esta perspectiva que amplía la noción de valor y, por ende, de explotación, permite mantener una unidad explicativa fundamental para las luchas sociales, evitando el "reduccionismo causal" que tradicionalmente se le ha imputado al marxismo, y proporciona un fundamento para la unidad de la "gran izquierda", que debe ser diversa doctrinariamente.
Volvemos sobre lo mismo
El análisis de la explotación sociosexual, desde una perspectiva marxista ampliada, se fundamenta en la noción de intercambio desigual de valor. Este marco conceptual permite entender cómo tanto la explotación socioeconómica (capitalista) como la explotación sociosexual (de género) operan a través de la apropiación diferencial de valor, aunque el tipo de valor y las ficciones de equivalencia que lo rigen difieran en cada caso.
c.1) Ambas son intercambio desigual de valor, valor de cambio en el caso de la explotación socioeconómica, valor de género en la explotación sociosexual
La explotación, en general, se define como un intercambio desigual de valor. Para que exista explotación, no basta con que el intercambio sea desigual; es necesario que haya un vínculo causal en el que la valorización de una de las partes dependa directamente de la desvalorización de la otra. Este vínculo genera un interés objetivo en mantener la relación de explotación.
Esta concepción general del valor se amplía más allá del valor de cambio capitalista para incluir dimensiones precapitalistas del valor, como las que operan en las relaciones de género o etnia. En estas esferas, la subjetividad humana objetivada es lo que se intercambia y es valioso.
c.1.1) Caracterización del valor de cambio (Explotación, clases socioeconómicas, lucha de clases, Modo de Acumulación Postfordista, dentro del Modo de Producción Capitalista)
La explotación capitalista es un caso particular de explotación, definida como un intercambio desigual de valor de cambio donde uno de los términos intercambiados es el trabajo asalariado. El valor de cambio es el valor que una mercancía adquiere en el mercado capitalista, determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla.
El secreto de la explotación capitalista radica en que la fuerza de trabajo, al ser una mercancía, se paga según su costo de producción y reproducción, lo cual es menos que el valor que produce. La diferencia entre el valor que el trabajador produce (plusvalor) y lo que se le paga (salario) es la plusvalía, cuya apropiación es el origen de la riqueza capitalista.
El juicio de que un trabajo es explotado es un juicio interno a las reglas del propio intercambio burgués, ya que, aunque el capitalista paga por el "trabajo" (en realidad, por la fuerza de trabajo), no lo hace de acuerdo con el valor que ese trabajo ha producido, sino con el costo de la fuerza de trabajo.
La maximización de la ganancia capitalista se puede obtener por dos vías principales:
- Plusvalía Absoluta: Se obtiene reduciendo el salario o aumentando la jornada laboral. Implica una desvalorización directa del trabajador, llevándolo a la pobreza. La plusvalía absoluta es la forma más frecuente de la crítica de izquierda, pero no es el efecto más propio y profundo de la opresión capitalista.
- Plusvalía Relativa: Se logra mediante el aumento de la productividad del trabajo, permitiendo, en principio, mayores salarios y un incremento del poder adquisitivo. A pesar de que el salario pueda aumentar, la tasa de explotación (proporción entre el tiempo de trabajo no pagado y el pagado) también aumenta. Esto significa que el trabajador se valoriza (su salario aumenta), pero en una medida menor que el explotador. La explotación relativa es una explotación sin opresión, y está asociada a una conciencia relativamente conservadora en los trabajadores.
En el modo de acumulación postfordista, se observa que el declive de las organizaciones sindicales clásicas se contrasta con la mayor vigencia de sindicatos en el sector terciario. El capitalismo necesita el trabajo de reproducción social, que recae principalmente en las mujeres, pero no controla directamente esas relaciones sociales.
Interrelación con la Explotación Sociosexual (Valor de Género)
El análisis de la explotación sociosexual se integra al marco marxista al reconocer que la opresión de género es, de manera efectiva, un caso de explotación. Se sostiene que la "condición femenina" es un espacio de producción de valor real, es decir, de actos y objetos valiosos en el intercambio humano. De manera correlativa, también lo es la "condición masculina", o el "ser griego" frente al "bárbaro".
Estas producciones de valor objetivo en el ámbito de género se convirtieron en instituciones históricas con funciones específicas en la división social del trabajo. Hoy, estas instituciones sobreviven porque su forma es congruente con el interés capitalista.
La explotación de género ocurre como un intercambio desigual del valor específicamente contenido en la esfera de la producción que es el constituirse como género. La opresión de género (impedimento de valorización) puede entenderse como medio y efecto de esta explotación, es decir, de la apropiación del valor que la mujer produce en beneficio de la valorización específica de lo masculino.
El matrimonio, por ejemplo, se ha visto como una institución patriarcal que garantiza el acceso masculino al cuerpo y servicios de las mujeres. Carole Pateman introduce el concepto de "contrato sexual", argumentando que, al igual que el contrato de trabajo, el contrato matrimonial no implica un intercambio igualitario a pesar del "consentimiento". Este contrato garantiza el acceso controlado al cuerpo de las mujeres y establece el derecho político-sexual masculino. La prostitución es la máxima expresión de la sexualización de las mujeres, reduciéndolas a objetos de placer donde el "yo" de la mujer se vende en un sentido muy real, a diferencia de otras ocupaciones.
La teoría de Anna G. Jónasdóttir, en particular, sostiene que el patriarcado contemporáneo se basa en la explotación del amor de las mujeres por parte de los hombres, concibiendo el amor como un "poder biosocial creativo-productivo" explotable. Aunque la explotación del amor ocurre con el pleno consentimiento de la mujer y puede beneficiar a ambas partes, los hombres controlan las circunstancias de estas ventajas diferenciales.
Finalmente, las fuentes enfatizan que la mercantilización de la opresión de género bajo el capitalismo no la reduce a una mera derivación de la explotación capitalista, sino que agrava la condición de la mujer. Bajo el capitalismo, el patriarcado alcanza su máximo grado de opresión, no solo por la superposición de sistemas de explotación, sino porque la pretensión de igualdad formal (neoliberalismo sexual) despoja a lo femenino de las compensaciones y privilegios relativos que la opresión tradicional podía ofrecer, reduciéndolo a una diferencia natural incompleta o una falta. La reivindicación de las diferencias de género no debe limitarse a la igualdad ante la explotación capitalista, sino que requiere una política específica para superar las formas precapitalistas de explotación y lograr que no haya un "mercado de género".
Características de las clases sociales (según la sociología política)
Según la sociología política, las clases sociales no son simplemente grupos o estratos, sino sujetos sociales globales e históricos que se constituyen fundamentalmente en torno a la operación efectiva de la explotación. Esta concepción es una de las diferencias epistemológicas clave entre la sociología marxista (o sociología política) y la sociología convencional o científica, que tiende a ver a los sujetos como individuos y a la sociedad como colecciones de ellos.
A continuación, se detallan las características de las clases sociales según esta perspectiva:
- Fundamento en la explotación: Las clases sociales se definen a partir de una relación de explotación, la cual es un intercambio desigual de valor. Este intercambio desigual constituye el aspecto económico de las relaciones sociales.
- Naturaleza dicotómica y antagónica: En rigor, solo existen dos clases sociales en esta relación fundamental: los explotados y los explotadores. Esta relación es inherentemente antagónica, lo que significa que lo que beneficia a una parte perjudica directamente a la otra. Para los marxistas, la lucha de clases es el motor de la historia.
- Carácter constituyente y estructurante: Las clases sociales son producidas por las relaciones de explotación; no existen de antemano para luego entrar en la lucha. Esta lucha de clases es una relación estructurante, siendo el origen de las instituciones sociales como el Estado, el mercado, el matrimonio, las iglesias y el derecho.
- Control de la División Social del Trabajo (DST): La esencia y el origen de todo poder social para el marxismo radica en el control de la División Social del Trabajo. La clase que controla de hecho la DST logra apropiarse de una mayor parte del producto social y, gracias a ese control, se convierte en la clase dominante. La propiedad, en este sentido, es una consecuencia de la dominación de clase, no su origen.
- Mecanismos de legitimación: El dominio de una clase se mantiene y se hace viable mediante la construcción de mecanismos de legitimación, que se expresan en un sistema de leyes e instituciones (el Estado de Derecho) que favorecen sistemáticamente a la clase dominante.
- Conciencia de clase: No es meramente "lo que la gente piensa" (conciencia empírica), sino un campo de actos, disposiciones y una voluntad real que se desarrolla en la acción política. La conciencia de clase es la verdad de una posición de clase determinada, la potencia y posibilidad que esa posición contiene, independientemente de que sus integrantes particulares lo sepan. La pedagogía revolucionaria no la crea, sino que la desarrolla a partir de las indignaciones empíricas en la acción.
- Distinción entre clase y estrato social: Es crucial diferenciar el análisis de clase del análisis de estratificación social.
- Un estrato social es un grupo de individuos clasificados por indicadores empíricos (ingreso, educación, género, etnia, edad, etc.). Estos análisis son descriptivos y útiles para fines pragmáticos como segmentar mercados o cuantificar tendencias.
- Las clases sociales, en cambio, son sujetos constituidos por la explotación, son reales, efectivos y dinámicos, en constante lucha.
- Mientras el análisis de clase sirve para establecer quién es el enemigo (criterio general y estratégico), el análisis de estratificación permite identificar con quiénes se puede contar, incluyendo a sectores oprimidos dentro de las propias clases dominantes o a aquellos que no son explotadores ni explotados. Esta combinación es la base de la política de alianzas marxista.
- La clasificación de clase no tiene por qué ser exhaustiva; no todos los seres humanos son explotados o explotadores (ej. niños, desempleados, pensionados), aunque sí pueden ser oprimidos.
- Clases en el Modo de Acumulación Postfordista: Desde los años 80, la organización postfordista del trabajo ha producido cambios espectaculares en las formas de dominación social. Esto incluye la creciente hegemonía de la dominación burocrática, la cual, aunque formalmente no se basa en la propiedad privada de los medios de producción, controla la división social del trabajo capitalista y usufructúa del valor real. Así, la burocracia se considera una clase social, parte de un bloque de clases dominantes burgués-burocrático, con intereses antagónicos a los productores directos.
- Integración de otras opresiones: Aunque la lucha de clases se centra en la explotación económica, se reconoce que existen otras opresiones (de género, raza, etnia, edad) que no siempre implican la apropiación directa de plusvalía, pero que sí impiden la valorización de ciertos grupos. La opresión de género, en particular, se entiende como un intercambio desigual de "valor de género", donde la apropiación del valor producido en la esfera de lo femenino beneficia la valorización de lo masculino [c.1, 135, 142, 149, 243, 263, 267, 272, 276, 361, 364, 463, 464, 466, 470, 471, 483, 484].
- Subjetividad y cambio social: La lucha de clases tiene un profundo impacto en la subjetividad humana, ya que las clases sociales son sujetos históricamente constituidos. La aspiración es una sociedad comunista, sin clases sociales ni explotación general, donde la lucha de clases deje de ser necesaria y prime el trabajo libre.
Volvemos sobre lo mismo
Según la sociología política marxista, las clases sociales poseen características distintivas que las diferencian de otros grupos o estratos sociales. A continuación, se detallan sus principales atributos:
c) Maneras en que se interrelacionan:
c.1) Ambas son intercambio desigual de valor, valor de cambio en el caso de la explotación socioeconómica, valor de género en la explotación sociosexual.
Para el marxismo, la explotación es la dimensión económica de las relaciones sociales y define a las clases sociales. Se produce cuando hay un intercambio desigual de valor. Es fundamental que exista un vínculo causal entre la valorización de un término (el explotador) y la desvalorización del otro (el explotado), lo que genera un interés objetivo en el explotador para mantener la relación.
La noción de valor puede ampliarse más allá del valor de cambio capitalista para incluir dimensiones pre-capitalistas del valor. Esto permite entender la explotación en contextos distintos al económico-capitalista, como la explotación sociosexual, que se concibe como un intercambio desigual de "valor de género". La opresión, por su parte, se define como el impedimento de la valorización de alguien, y se plantea la hipótesis de que no puede haber opresión sin explotación. Desde esta perspectiva, la opresión de género puede entenderse como un medio y efecto de la apropiación del valor que produce lo femenino en beneficio de lo masculino, siendo los constructos de "hombre" y "mujer" efectos históricos de esta relación de explotación [Introducción del prompt]. Esta ampliación de la teoría del valor permite una unidad explicativa fundamental para las luchas sociales, evitando reduccionismos y sentando las bases para una "gran izquierda" diversa doctrinariamente.
c.1.1) Caracterización del valor de cambio (Explotación, clases socioeconómicas, lucha de clases, Modo de Acumulación Postfordista, dentro del Modo de Producción Capitalista).
Caracterización del Valor de Cambio:
- El valor de cambio es el valor de un bien cuando se convierte en mercancía en el mercado capitalista. Se mide por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlo.
- Todas las equivalencias de valor son artificiales y socialmente/históricamente construidas. Los precios son expresiones locales y temporales que tienden al valor de cambio.
- La riqueza real se expresa en valor de cambio y proviene del trabajo humano en la manufactura de mercancías. La ganancia no respaldada por valor de cambio real es especulativa y tiende a anularse en crisis.
Explotación Capitalista:
- La explotación capitalista es un intercambio desigual de valor de cambio, donde el trabajo asalariado es uno de los términos.
- El secreto de esta explotación reside en que el trabajador no recibe el equivalente del valor que produce, sino solo el costo de reproducción de su fuerza de trabajo, generando la plusvalía.
- La crítica de Marx es objetiva, dirigida al capitalismo como sistema y a la burguesía como clase, no a la avaricia individual de los capitalistas.
Clases Socioeconómicas y Lucha de Clases:
- Las clases sociales se constituyen a partir de una relación de explotación. No son simples grupos, estratos o colecciones de individuos, sino sujetos globales e históricos.
- La lucha de clases es la relación constituyente que produce a las clases sociales. Es objetiva (no depende de la voluntad individual), dicotómica (solo hay explotados y explotadores, aunque no sea una clasificación exhaustiva para todos los individuos) y antagónica (la valorización de una clase depende causalmente de la desvalorización de la otra).
- La lucha de clases es el origen de las instituciones (Estado, mercado, matrimonio, iglesias, derecho), siendo una relación estructurante y totalizante de la realidad social.
- La clase dominante controla la División Social del Trabajo (DST), lo que le permite apropiar una mayor parte del producto social y construir su hegemonía material, que luego se convierte en gobierno a través de mecanismos de legitimación como el derecho.
Modo de Acumulación Postfordista:
- El capitalismo ha pasado por diferentes modos de acumulación (Taylorismo, Fordismo, Postfordismo), que organizan el trabajo industrial y determinan las relaciones sociales.
- El Postfordismo se caracteriza por una mayor complejidad en la gestión del capital y un aumento en el "trabajo intelectual", a menudo con "riqueza" ficticia.
- Desde los años 80, la organización postfordista ha producido cambios espectaculares en las formas de dominación social, llevando a un bloque de clases burgués-burocrático dominante.
- Bajo el postfordismo, la mayoría de los burgueses pueden ser "pobres" o de "capas medias", y muchos asalariados pueden ser "ricos" y parte del bloque dominante, lo que complejiza el análisis de clase y la política de alianzas.
Plusvalía Absoluta y Relativa:
- La plusvalía absoluta se obtiene aumentando la jornada laboral o intensificando el trabajo, lo que desvaloriza directamente al explotado. Históricamente, se asocia con el saqueo de la periferia y la miseria.
- La plusvalía relativa se logra mediante el aumento de la productividad del trabajo, permitiendo al explotador apropiar más valor incluso si los salarios aumentan. Esta forma, al ser "valorizadora" para el explotado, tiende a generar una conciencia más conservadora, ya que no se sienten directamente empobrecidos. Marx se centra en la tasa de explotación, no solo en la masa de ganancia o la pobreza absoluta. La historia del capitalismo como tal es la historia de la plusvalía relativa.
- La plusvalía absoluta puede estar presente en los mecanismos de "biopoder", mientras que la plusvalía relativa se asocia con las "pacíficas" violencias del capitalismo.
La Clase Burocrática:
- Los burócratas se convierten en clase social en sentido marxista en la sociedad moderna, ligados al desarrollo capitalista. No son meros funcionarios, sino quienes administran la gestión productiva del capital y coordinan la división social del trabajo capitalista.
- Su forma de apropiación se da a través de lo que se llama salario burocrático, una forma de usufructo que excede el costo de reproducción de su fuerza de trabajo, diferenciándolos de los asalariados comunes. Este usufructo se legitima en el saber y las certificaciones, a diferencia de la legitimidad burguesa basada en el derecho y la propiedad.
- La burocracia de alta tecnología es la primera clase dominante en la historia que tiene autoconciencia de ser una clase dominante y de su capacidad de transformar la sociedad.
c.1.2) Caracterización del valor de género o poder del amor (Explotación, clase social mujer, modo de producción doméstico, patriarcado)
Tenemos el patriarcado de coacción y el de consentimiento.
Según la sociología política marxista, la caracterización del valor de género o poder del amor, y su relación con la explotación, la clase social "mujer", el modo de producción doméstico y el patriarcado (tanto de coacción como de consentimiento), se articula a través de una ampliación de la noción de valor más allá del valor de cambio capitalista [Introducción del prompt, 11, 234, 270, 290, 391, 392, 428].
1. Caracterización del Valor de Género o Poder del Amor
- El valor en general se entiende como la humanidad que un objeto contiene, siendo algo atribuido por los seres humanos y una proyección de su humanidad. Es plenamente objetivo, producido en el marco de la cultura humana, y en esencia, inconmensurable y no cuantificable. Todo intercambio de valor es, en esencia, no equivalente, ya que lo que se intercambia es la humanidad misma.
- La "condición femenina" (y correlativamente, la "condición masculina") es concebida como un espacio de producción de valor real, es decir, de actos y objetos que son valiosos en el intercambio humano. Este valor es distinto del valor de cambio o del valor de uso tradicional. La producción de "lo femenino" surge y adquiere objetividad y sentido en relación con "lo masculino", lo que evidencia que se trata de aspectos del sujeto.
- Las dimensiones pre-capitalistas del valor, como el valor de género, operan en intercambios que no son reducibles al valor de cambio y se superponen con las relaciones de explotación y dominación propiamente capitalistas.
2. Explotación y la Clase Social "Mujer"
- La explotación se define como un intercambio desigual de valor. En el contexto de género, esto se manifiesta como un intercambio desigual del valor específicamente contenido en la esfera de la producción del género.
- La opresión de género se entiende como el impedimento de la valorización de lo femenino, y es concebida como un medio y efecto de la apropiación del valor que produce "lo femenino" en beneficio de la valorización específica de "lo masculino" [Introducción del prompt, 41, 140, 279, 393].
- Desde una perspectiva marxista, el patriarcado constituye una clase social (aquellos que son "padres" en la práctica desigual del género), y "lo femenino" es la clase explotada. Aunque no todos los hombres son "padres" en este sentido, ni todas las mujeres son "esposas", la explotación de las esposas es central para la opresión general de las mujeres.
3. Modo de Producción Doméstico y Patriarcado (Coacción y Consentimiento)
- La familia no es un mecanismo natural de reproducción, sino un mecanismo de ordenamiento social que históricamente hizo posible la supervivencia.
- La institución del matrimonio (y otras formas de convivencia) introdujo una "ficción de equivalencia" que prometía mantener la funcionalidad y la valorización de ambas partes según lo socialmente reconocido. La justicia, en este contexto, era "dar a cada uno lo suyo" según su estatus, lo que legitimaba la desigualdad. Sin embargo, esta ficción a menudo no se respetaba en sus propios términos, evidenciando un abuso.
- La cosificación dicotómica de la diferencia heterosexual es una construcción social e histórica que legitima la operación material de apropiación de valor, siendo los constructos "hombre" y "mujer" efectos de esta relación de explotación.
- Patriarcado de coacción (tradicional): En las sociedades tradicionales, la opresión patriarcal (y étnica) estaba vinculada a un sistema de estatus que ofrecía ciertas compensaciones a cambio de sacrificios. Había explotación cuando los abusos superaban las reglas de equivalencia culturalmente establecidas para cada estatus. Por ejemplo, las mujeres podían tener un ámbito de autonomía reconocido en el hogar, y su sacrificio implicaba protección.
- Patriarcado de consentimiento (bajo el capitalismo): El capitalismo ha mercantilizado las formas de opresión pre-capitalistas, superponiendo dos sistemas de explotación. La lógica del capital aprovecha la herencia de los regímenes de estatus para disminuir el costo de reproducción de la fuerza de trabajo, pagando menos salario a las mujeres por razones ideológicas.
- Esta mercantilización agrava la opresión de género, ya que la pretensión de que el estatus diferencial ha desaparecido le quita a lo femenino todas las compensaciones que la opresión tradicional podía ofrecer. "Lo femenino" se reduce a una mera diferencia natural, un espacio de "incomplitud", mientras el "hombre blanco, europeo, padre, proveedor" se apropia de la posición dominante.
- Este sistema de dominación es complejo, capaz de administrar la tolerancia e integrar la diversidad (étnica, de género, sexual), haciéndolas funcionales a la vida administrada. Opera de manera interactiva, donde los dominados son reconocidos como seres humanos y se les involucra en los mecanismos de su propia dominación.
4. Implicaciones para la Lucha Social
- La extensión de la idea de explotación a las dimensiones pre-capitalistas del valor permite entender que las principales formas de opresión (género, etnia, cultura) son, en realidad, resultados de formas activas de apropiación diferencial de valor.
- Esta unidad explicativa, que postula que la explotación lo explica todo pero en diversas formas de valor, permite mantener la unidad y centralidad del principio revolucionario sin caer en reduccionismos causales. El problema central sigue siendo la deshumanización de unos seres humanos por otros, y la solución es terminar con la lucha de clases en todas sus expresiones.
- Las luchas por las diferencias étnicas y de género no deben limitarse a buscar la igualdad para ser "explotados o explotadores capitalistas". Requieren una política propia y específica, paralela a las reivindicaciones anticapitalistas y antiburocráticas. La meta última es que no haya ninguna "regla de equivalencia" en estas esferas, es decir, que no haya "mercado de género".
- Para los marxistas, la contribución a este debate implica reconocer la producción de lo femenino y masculino como valor, y buscar su dignificación, re-humanizando las relaciones humanas en el camino hacia el comunismo.
Volvemos sobre lo mismo
Las características del valor de género o poder del amor, su vinculación con la explotación, la consideración de la mujer como clase social, el modo de producción doméstico y las distinciones entre patriarcado de coacción y patriarcado de consentimiento, son conceptos fundamentales en la sociología política feminista:
El Valor de Género o Poder del Amor
El "poder del amor" o "valor de género" es un concepto central, especialmente desarrollado por Anna G. Jónasdóttir, que se refiere a la capacidad humana creativa-productiva de amar y ser amado, una capacidad comparable en importancia al poder del trabajo. Esta perspectiva analiza las relaciones sociosexuales (o de género), las prácticas amorosas, y la lucha y control sobre el uso de este poder en el proceso de producción y reproducción de personas.
Se compone de dos elementos principales:
- El Cuidado: Es la capacidad de ver y reconocer la particularidad o unicidad del otro, fundamental para que un sujeto se constituya en persona y en ser autónomo. Es el componente primario del amor, ya que sin recibir cuidado, una persona no puede convertirse en un sujeto con deseo.
- El Éxtasis Erótico: Se refiere al deseo sexual y a ser deseado. En las relaciones heterosexuales patriarcales, el cuidado y el éxtasis erótico se viven como contradictorios y se adjudican de manera desigual: las mujeres son "obligadas" a comprometerse con el cuidado amoroso para que el hombre pueda experimentar el éxtasis.
Explotación del Valor de Género o Poder del Amor
La explotación del poder del amor es una relación de intercambio desigual donde algo sustancial es dado y recibido, ganado y perdido. Los hombres se benefician de forma unilateral de la explotación del poder del amor de las mujeres, quienes, en condiciones sociales complejas, son sistemáticamente utilizadas para el aprovechamiento de sus recursos humanos, específicamente su capacidad de amor. Esta explotación se manifiesta en que las mujeres tienden a poner el amor como la emoción más importante, haciendo un derroche tan grande de su poder amoroso que quedan incapacitadas para reconstruir sus reservas emocionales y sus fuerzas sociales de autoridad (poder político, económico, prestigio, seducción).
Esta explotación:
- No siempre implica coerción directa: Jónasdóttir sostiene que el patriarcado contemporáneo se sustenta fundamentalmente en relaciones sexuales libres donde las mujeres son explotadas en un pacto amoroso que establecen libremente, no por fuerza o violencia. Se considera que las mujeres se dejan explotar no por "falsa conciencia," sino porque simplemente aman.
- Implica una apropiación de valor: Los constructos sociales de "hombre" y "mujer" son efectos históricos de una relación de explotación que avala la apropiación efectiva y material de valor. La cultura masculina ha sido construida sobre y a expensas del amor de las mujeres, quienes realizaron el trabajo y soportaron los sacrificios de una relación emocional unilateral que benefició a los hombres y sus obras.
- Genera alienación e injusticia: Aunque el amor no siempre implica abuso, la explotación del amor de las mujeres, tal como se concibe en el patriarcado, es abusiva en sí misma. Conlleva la alienación o prohibición del desarrollo y ejercicio de capacidades esenciales para una existencia humana plena, como la capacidad de juzgar y pensar por sí mismas.
- Fortalece a los hombres: Los bienes del amor que usufructúan los hombres (ternura, sostenimiento anímico, bondad, solidaridad, admiración, abnegación, indulgencia, lealtad) son bienes de gran relevancia política y social que afianzan su confianza y estatus.
- Es manipulada: Los hombres son conscientes de la "personalización sexual" de la mujer (la confusión de su sexualidad con su individualidad) como una técnica valiosa de manipulación.
- Es un "contrato de servidumbre": El amor, tal como es socializado en el patriarcado moderno, es un invento y un cimiento ideológico para la dominación de la mujer. Ha adiestrado a las mujeres para soportar situaciones extremas en nombre del amor, haciéndoles creer que deben amar a su opresor, incluso si las maltrata.
La Mujer como Clase Social
Desde la sociología política feminista, las mujeres pueden ser definidas como una clase social oprimida y explotada por el hombre. Esta categorización se basa en la explotación compartida que sufren todas las mujeres debido a su constitución fisiológica y especialización reproductora, que el hombre se apropia y domina.
Las relaciones de producción en el "modo de producción doméstico" se basan en la dominación del hombre sobre la mujer, incluyendo la explotación sexual, reproductiva y productiva. Esto genera dos clases antagónicas: la de los hombres y la de las mujeres. En esta dinámica, las mujeres necesitan amar y ser amadas para "habilitarse socio-existencialmente" y ser personas, mientras que los hombres ya están habilitados como personas y pueden actuar independientemente en las relaciones sociosexuales. La "falta de entidad como sujetos" y el "déficit absoluto de individualidad" de las mujeres las sitúa en el "reino de las idénticas", sirviendo como condición necesaria para el despliegue de la individualidad masculina.
El Modo de Producción Doméstico
El modo de producción doméstico es el ámbito principal donde se organiza la explotación de las mujeres:
- Reproducción de la fuerza de trabajo: Las mujeres realizan diariamente el trabajo doméstico y de cuidados, esencial para la reproducción diaria y generacional (procreación biológica y social) de la fuerza de trabajo. Este trabajo, a menudo llamado "afectivo" o "por amor," es fundamentalmente no reconocido y no remunerado.
- Contrato de trabajo: El contrato de matrimonio se entiende como un tipo de contrato de trabajo, donde la esposa es el ama de casa que trabaja para su esposo en el hogar marital.
- Control de la reproducción: La dominación masculina se asienta fundamentalmente en el control de la reproducción. El hombre se apropia de la capacidad reproductiva de la mujer y del producto de su vientre (el hijo), que se convierte en la primera propiedad privada que el hombre arrebata a la mujer. Este control del parto y la crianza permite relegar a la mujer a tareas productivas monótonas, rutinarias y peor retribuidas.
- Devaluación del trabajo femenino: Conforme la producción se trasladó fuera del hogar, el trabajo de las mujeres en el ámbito doméstico y su papel en la maternidad fueron devaluados, al quedar fuera de la esfera del intercambio monetario. Se estableció una clara división de esferas: lo público para el hombre (producción, política) y lo doméstico para la mujer (hogar, familia, administración). La identidad de la mujer se definió por su rol de madre y esposa, no por un trabajo en sí.
- Servidumbre total: La mujer se encuentra sometida al hombre en su totalidad, incluyendo su cuerpo, su fuerza de trabajo y sus servicios sexuales, que se consideran gratuitos. Las mujeres en las comunidades domésticas son siervas, vasallas o esclavas, adquiridas por compra, permuta o rapto, y son tratadas como objeto transaccional.
- Ideología del "ángel del hogar": A partir del siglo XIX, se consolidó el estereotipo de la mujer como "sacerdotisa del hogar" o "ángel de la casa," una figura etérea y abnegada cuya misión principal era el sustento de la familia y la administración eficiente del hogar. Este discurso, apoyado por la ciencia y la literatura, sirvió para justificar su estatus inferior, enfatizando su debilidad física, su "predestinación biológica" a la maternidad y su valor moral basado en la sensibilidad, la devoción y la sumisión.
Patriarcado de Coacción y Patriarcado de Consentimiento
Alicia Puleo distingue dos formas principales en las que el patriarcado se sostiene:
Patriarcado de Coacción:
- Mantiene normas muy rígidas respecto a los papeles de mujeres y hombres, cuya desobediencia puede acarrear castigos severos, incluso la muerte.
- El sistema ideológico y legal establece explícitamente la inferioridad de las mujeres, imponiendo prohibiciones y castigos.
- Un ejemplo paradigmático es el orden de los muhaidines en Afganistán, que recluyó a las mujeres en el ámbito doméstico.
- En este tipo de patriarcado, el mensaje a las mujeres era "vive de tu cuerpo," es decir, vivirás de lo que tu cuerpo produce (hijos, placer sexual, cuidados) para tu marido y la especie en general. El patriarcado clásico convierte a las mujeres en madres y esposas por ley e ideología, sin dejarles otra salida.
Patriarcado de Consentimiento:
- Es la forma que adquiere el patriarcado en las sociedades desarrolladas y formalmente igualitarias.
- La coerción directa cede su lugar central a la incitación. No se encarcela ni mata por no cumplir los roles de género, pero el propio sujeto busca ansiosamente cumplir el mandato.
- Se apoya en la socialización diferencial encubierta, las arraigadas prácticas discriminatorias en el mercado laboral y la difusión de poderosos mitos patriarcales a través de los medios de comunicación, que propician la aceptación o resignación ante la desigualdad.
- El "timo de la igualdad" es una estrategia clave: se apela a la libre elección de las mujeres como si fuera el fundamento del feminismo, invisibilizando la estructura social patriarcal que determina coactivamente las elecciones.
- La ideología del amor romántico juega un papel fundamental en este tipo de patriarcado, perpetuando la división sexual del trabajo y la dependencia de la mujer. Propone la pareja como el marco ideal para su realización personal, lo que lleva a muchas mujeres a aceptar relaciones desiguales por miedo a no cumplir con el mandato social.
- La cosificación de la sexualidad y su alianza con el comercio y la transgresión (ej. la prostitución como "libre elección") son mecanismos de este patriarcado. La ficción de libertad consiste en presentar el trabajo en la industria del sexo como un logro de la "nueva libertad" de las mujeres, mientras se oculta que se basa en la demanda masculina de satisfacer deseos sexuales y una ideología que lo normaliza.
El patriarcado es un sistema metaestable e interclasista de dominación, lo que significa que sus formas se adaptan a los diferentes tipos históricos de organización económica y social, preservando su carácter de ejercicio de poder y distribución de reconocimiento entre pares. A pesar de los avances feministas que han reducido los elementos coercitivos, la violencia contra las mujeres (ej. feminicidios por no aceptar la ruptura de pareja) sigue siendo una trágica manifestación de este orden, demostrando que el patriarcado no ha desaparecido.
Características de la clase social mujer. (Propias de patriarcados de coacción o de primeras fases de su transformación en patriarcados de consentimiento). Evolución hacia patriarcados de consentimiento: neoliberalismo sexual
La caracterización de la mujer como clase social es un concepto central en la teoría feminista, especialmente dentro de las corrientes socialistas y materialistas, que busca explicar la opresión y explotación de las mujeres de manera estructural y sistémica.
La Mujer como Clase Social Explotada y Oprimida
Desde esta perspectiva, las mujeres pueden ser definidas como una clase social específica que es oprimida y explotada por el hombre. Esta categorización se basa en una explotación compartida que todas las mujeres sufren debido a su constitución fisiológica y especialización reproductiva, la cual es apropiada y dominada por los hombres.
Lidia Falcón es una de las autoras clave que defiende esta idea, argumentando que la mujer es una clase económica y social explotada, y que esta explotación la convierte en una clase antagónica a la de los hombres. Según Falcón, los millones de palabras dedicadas a analizar la superestructura de la opresión femenina no han llevado a los filósofos a considerar la estructura que la sustenta. Ella critica el marxismo tradicional por entender al "hombre" exclusivamente como "varón", ignorando que lo que hace específicamente humano es el trabajo, lo que lleva a la conclusión errónea de que la mujer "no trabaja".
La explotación de la mujer como clase se manifiesta en diversas áreas:
- Reproducción y Sexualidad: La mujer es vista como una máquina reproductora y un sexo apetecible, utilizado y violado. El hombre ha luchado por su historia social, mientras que las funciones fisiológicas de la mujer la atan a una servidumbre corporal que le ha impedido transformar el mundo. La capacidad reproductora femenina es considerada la causa y principio de la explotación femenina, siendo la primera fuerza de trabajo y el origen de toda vida y sociedad humana.
- Trabajo Doméstico: Las mujeres son explotadas en su totalidad, incluyendo su cuerpo, su fuerza de trabajo y sus servicios sexuales, que se consideran gratuitos. Esta explotación ocurre en el modo de producción doméstico, que constituye la base de la sociedad, generando dos clases antagónicas: la de los hombres y la de las mujeres. El trabajo doméstico y de cuidados es esencial para la reproducción diaria y generacional de la fuerza de trabajo, y es fundamentalmente no reconocido y no remunerado. La mujer es considerada una fuerza de trabajo explotada en el modo de producción doméstico.
- Alienación y Cosificación: La objetivación de la mujer, la "realidad de sus propias fuerzas esenciales", es para ella su alienación, llevándola a un grado de cosificación comparable al esclavo o proletario. Su realidad se reduce a su propio cuerpo y las transformaciones sociales se limitan a las transformaciones en su cuerpo, en las que no participa conscientemente. Se ha observado que, en las últimas décadas, la palabra "ser humano" o "persona" ha sido sustituida por "cuerpo" en el discurso sobre las mujeres y el feminismo, contribuyendo a la auto-cosificación y mercantilización de los cuerpos femeninos.
El Modo de Producción Doméstico y la División Sexual del Trabajo
El modo de producción doméstico es el ámbito principal donde se organiza la explotación de las mujeres. Este ámbito es crucial para la reproducción de la fuerza de trabajo, un trabajo que recae especialmente en la mujer y que a menudo se naturaliza, aunque es históricamente construido.
- Contrato de Matrimonio: El matrimonio es conceptualizado como un tipo de contrato de trabajo, donde la esposa es el ama de casa que trabaja para su esposo en el hogar marital. El control de la reproducción es fundamental en esta dominación.
- División de Esferas: A medida que la producción se trasladó fuera del hogar, el trabajo de las mujeres en el ámbito doméstico y su papel en la maternidad fueron devaluados, al quedar fuera de la esfera del intercambio monetario. Se estableció una división clara entre la esfera pública (masculina) y la doméstica (femenina).
- Ideología del "Ángel del Hogar": A partir del siglo XIX, se consolidó el estereotipo de la mujer como "sacerdotisa del hogar" o "ángel de la casa", una figura abnegada y etérea cuya misión principal era el sustento familiar y la administración del hogar. Este discurso justificaba su estatus inferior, enfatizando su debilidad física y su "predestinación biológica" a la maternidad.
Patriarcado y Explotación del Valor de Género
El concepto de "valor de género" o "poder del amor" se refiere a la capacidad humana creativa-productiva de amar y ser amado, que es explotada en el patriarcado [previous response]. Los hombres se benefician unilateralmente de esta explotación, utilizándose sistemáticamente la capacidad de amor de las mujeres [previous response].
La teoría feminista distingue entre dos tipos de patriarcado [previous response]:
- Patriarcado de Coacción: Se caracteriza por normas rígidas que imponen la inferioridad de las mujeres y castigos severos por desobediencia, como en el caso del orden de los muhaidines en Afganistán [previous response]. En este sistema, la mujer es legal e ideológicamente convertida en madre y esposa sin otra alternativa [previous response].
- Patriarcado de Consentimiento: Prevalece en las sociedades desarrolladas y formalmente igualitarias. Aquí, la coerción directa es reemplazada por la incitación y una socialización diferencial encubierta.
- Mito de la Libre Elección: Se promueve la idea de que las mujeres eligen libremente sus roles, invisibilizando las estructuras patriarcales que determinan esas "elecciones". Esto se manifiesta en la ideología neoliberal que busca convertir la vida humana en mercancía, incluidos los cuerpos de las mujeres.
- Ideología del Amor Romántico: Juega un papel crucial, perpetuando la división sexual del trabajo y la dependencia femenina. Se enseña a las mujeres a definirse socialmente por sus relaciones sexuales o sentimentales, sin valor como individuos.
- Pornografía y Prostitución: Ana de Miguel sostiene que la pornografía y la prostitución son las nuevas escuelas donde los chicos aprenden la "doble verdad": que una chica es su igual formalmente, pero también un cuerpo al que tienen derecho a acceder para su placer sexual. Los hombres aprenden a no ponerse en el lugar de las mujeres. La prostitución es vista como una institución que permite a los hombres pagar por acceder al cuerpo de las mujeres, negando la reciprocidad sexual y humana. La prostituta, por definición, es un cuerpo de libre acceso por dinero; si dice "no" a un cliente, deja de ser prostituta.
- "Ser es ser deseada": Las mujeres reciben el mensaje machacón de que "ser es ser deseada", lo que lleva a la búsqueda incesante de la belleza y la apariencia física para adquirir valor y estatus social.
El patriarcado es un sistema metaestable e interclasista de dominación, lo que implica que sus formas se adaptan a las diferentes organizaciones económicas y sociales, manteniendo su poder y distribución de reconocimiento [previous response].
Conciencia de Clase y Lucha Feminista
A pesar de la opresión compartida, la conciencia de la mujer como clase es un proceso complejo. La ideología dominante, apoyada por diversas disciplinas y el lenguaje, ha intentado naturalizar la subordinación femenina, presentando a la mujer como masoquista, pasiva y dispuesta a ser dominada. Se ha argumentado que el proletariado, al tomar el poder, también encubre la explotación de la mujer al mantener el modo de producción doméstico.
Sin embargo, el feminismo se presenta como una teoría crítica de la sociedad y un posicionamiento político para la reivindicación y emancipación de la mujer. A través de la teoría de la reproducción social, se busca comprender la esencia de la condición de la mujer en la sociedad, la discriminación y la violencia. La lucha feminista no se limita a políticas fragmentadas, sino que busca una transformación material y estructural.
Para que las mujeres se constituyan en sujeto político, no basta con creerse igual al hombre, sino que es preciso "vivir como si se fuera". Lidia Falcón, corrigiendo a Simone de Beauvoir, propone: "Se nace mujer. Hay que dejar de serlo", enfatizando la necesidad de trascender las limitaciones impuestas por el patriarcado. El Partido Feminista de España, cofundado por Falcón, se define como la vanguardia política para que las mujeres adquieran conciencia de clase y luchen por sus reivindicaciones económicas, políticas e ideológicas.
La conceptualización de la mujer como clase social es un elemento fundamental en ciertas corrientes feministas, especialmente en el feminismo materialista y socialista. Esta teoría postula que las mujeres, como colectivo, comparten una situación de opresión y explotación estructural por parte de los hombres, independientemente de sus diferencias de clase económica, raza, o edad.
Características de la Clase Social Mujer en Patriarcados de Coacción y en las Primeras Fases de su Transformación
En los patriarcados de coerción, y en las etapas iniciales de su evolución, la mujer como clase social se caracteriza por los siguientes elementos:
Subordinación y Control Absoluto: Históricamente, desde la antigüedad hasta tiempos recientes, las leyes y costumbres han establecido el sometimiento de la mujer al hombre, reduciéndola principalmente a funciones de reproducción y satisfacción sexual masculina. El poder patriarcal original, incluso antes del paterno, se basaba en el derecho conyugal o sexual de los hombres sobre las mujeres. Este control abarca el cuerpo, la fuerza de trabajo y los servicios sexuales, que a menudo se consideran gratuitos. La capacidad reproductiva femenina es vista como la causa principal de la explotación, siendo la primera fuerza de trabajo y el origen de la sociedad humana. Las mujeres han sido privadas de autonomía y decisión sobre sí mismas y sus cuerpos, estando sus servicios sexuales y reproductivos a disposición de su grupo de parentesco, maridos o padres, y sin autoridad tutelar sobre sus hijos. En muchos contextos, se ha negado el derecho de las mujeres a participar en el ejército o a recibir educación formal.
Explotación a través del Trabajo Doméstico y la Maternidad: La mujer es principalmente la fuerza de trabajo explotada en el modo de producción doméstico. Este trabajo es fundamental para la reproducción diaria y generacional de la fuerza de trabajo, y ha sido históricamente no reconocido ni remunerado. La maternidad ha sido presentada como la "suprema misión" y único destino de la mujer, un deber social ineludible que relegaba cualquier otra actividad femenina a un plano subordinado y accesorio. Los discursos médicos y científicos del siglo XX, por ejemplo en España, reforzaron esta visión de la mujer en función de la maternidad.
Cosificación y Reducción a la Sexualidad: La identidad femenina se ha definido socialmente por sus relaciones sexuales o sentimentales, sin valor como individuos, y sus virtudes se han reducido a las sexuales. La prostitución es un claro ejemplo de la cosificación de las mujeres, donde sus cuerpos se convierten en objetos de libre acceso por dinero.
Aparentes "Libertades" y Continuidad de la Subordinación: Incluso cuando se dan avances formales, como la igualdad jurídica o el acceso al trabajo remunerado, las estructuras patriarcales persisten. La "mujer moderna" o "mujer nueva", que surge en el siglo XX, aunque más instruida y profesional, a menudo mantiene la maternidad como eje de su identidad. El matrimonio se transformó legalmente, pero las mujeres continuaron enfrentando desigualdad en el ámbito laboral y financiero. La revolución sexual de los años 60, si bien criticó la doble moral sexual y la desvinculación de sexualidad y reproducción, fue rápidamente "reapropiada" por el patriarcado. Los hombres se beneficiaron al tener acceso a una "nueva reserva de mujeres asequibles" y a la ampliación del mercado de la explotación sexual.
Evolución Hacia Patriarcados de Consentimiento: El Neoliberalismo Sexual
En las sociedades desarrolladas y formalmente igualitarias, el patriarcado ha evolucionado hacia un "patriarcado de consentimiento". Aquí, la coerción directa es reemplazada por la incitación y una socialización diferencial encubierta.
El Mito de la Libre Elección y la Mercantilización del Cuerpo: El neoliberalismo sexual se presenta como una nueva libertad para las mujeres, pero su objetivo es convertir la vida humana en mercancía, incluidos los cuerpos de las mujeres. La prostitución y los vientres de alquiler, por ejemplo, se promueven bajo el discurso de la "libre elección" y el consentimiento, invisibilizando las desigualdades estructurales que determinan esas elecciones. Se enseña a las mujeres a creer que su felicidad reside en su cuerpo y en su embellecimiento, lo que las convierte en "nuevas reproductoras" de un sistema que las mercantiliza.
La "Doble Verdad" y la Normalización de la Desigualdad: En este patriarcado del consentimiento, se enseña a los jóvenes la "doble verdad": que una chica es su igual formalmente, pero al mismo tiempo es un cuerpo al que tienen derecho a acceder para su placer sexual y reproducción. La pornografía y la prostitución se convierten en las "nuevas escuelas" donde se aprende esta lógica, reforzando la idea de que las mujeres son cuerpos de libre acceso para el placer y la reproducción de los varones.
El "Poder del Amor" y la Explosión del Deseo Erótico Masculino: El patriarcado moderno se sustenta en la explotación de la capacidad de amar de las mujeres, que beneficia unilateralmente a los hombres. Se promueve una "autoafirmación sexual-erótica" como una condición esencial para el valor y la dignidad en las sociedades occidentales, donde los hombres tienen acceso a este empoderamiento mientras que la mayoría de las mujeres no. La ideología del amor romántico juega un papel crucial en perpetuar la división sexual del trabajo y la dependencia femenina.
Dificultad del Consentimiento Real: A pesar del discurso de la "libre elección", el consentimiento sexual de las mujeres se cuestiona en un contexto de desigualdad estructural, violencia sexual y socialización en la indefensión. Las feministas argumentan que el consentimiento debe basarse en el deseo y en condiciones de igualdad estructural, no solo en la ausencia de negación verbal. La persistencia de la violencia sexual y la desigualdad en el acceso a recursos hacen que sea muy difícil para las mujeres consentir libremente.
En síntesis, aunque las mujeres han logrado avances formales, el patriarcado se ha adaptado, transformando la coerción en "consentimiento" a través de la mercantilización de los cuerpos, la normalización de la desigualdad sexual y la explotación de las relaciones afectivas en un contexto neoliberal.
Volvemos a los mismo
Desde una perspectiva marxista hegeliana, la caracterización del valor de género o poder del amor se articula mediante la ampliación de la noción de valor más allá del valor de cambio capitalista, entendiéndola como una forma de explotación y opresión que ha configurado históricamente la "clase social mujer" bajo distintas modalidades de patriarcado.
1. Caracterización del Valor de Género o Poder del Amor
- El valor en general se concibe como la humanidad que un objeto contiene, siendo una cualidad atribuida por los seres humanos y una proyección de su propia subjetividad exteriorizada. Es plenamente objetivo, producido en el marco de la cultura humana, y en esencia, inconmensurable y no cuantificable. Todo intercambio de valor es, por naturaleza, no equivalente, ya que lo que se intercambia es la humanidad misma.
- La "condición femenina" (y, correlativamente, la "condición masculina") se entiende como un espacio de producción de valor real. Este valor se manifiesta en actos y objetos valiosos en el intercambio humano, siendo distinto del valor de cambio o del valor de uso tradicional.
- La producción de "lo femenino" surge y adquiere objetividad y sentido en relación con "lo masculino", lo que demuestra que se trata de aspectos del sujeto y no de algo puramente natural.
- El deseo humano no busca solo la satisfacción de necesidades, sino la propia subjetividad humana, es decir, el reconocimiento en otra autoconciencia. Lo único verdaderamente valioso para un ser humano es la subjetividad de otro ser humano, y todo objeto deseado lo es por la humanidad que contiene o promete.
- El "poder del amor" o valor de género se relaciona con la re-humanización de las relaciones humanas, el reconocimiento de las múltiples formas de familia y género, y la devolución a la convivencia intersubjetiva de su carácter genuinamente humano. El camino hacia el comunismo implica esta re-humanización, alejándose de la idea de crear un "hombre nuevo" y centrándose en el reconocimiento y la liberación de la subjetividad en comunidad.
2. Explotación y la Clase Social "Mujer"
- La explotación se define como un intercambio desigual de valor. La opresión de género se conceptualiza como un caso de explotación, donde se impide la valorización de "lo femenino" y se apropia el valor que produce en beneficio de la valorización específica de "lo masculino".
- Desde una perspectiva marxista, el patriarcado constituye una clase social (aquellos que son "padres" en la práctica desigual del género), y "lo femenino" es la clase explotada. Esta no es una relación individual de marido y mujer, sino una relación transindividual.
- La explotación se diferencia de la opresión (intercambio desigual de reconocimiento) y la dominación (intercambio desigual de poder), aunque estos conceptos se superponen y son aspectos de una misma totalidad de deshumanización. Para el marxismo, el sentido de la dominación es asegurar la apropiación del valor, negando la existencia de una "voluntad de poder" innata.
3. Modo de Producción Doméstico y Patriarcado
La familia no es un mecanismo natural de reproducción, sino un mecanismo de ordenamiento social que históricamente hizo posible la supervivencia.
La institución del matrimonio (y otras formas de convivencia) introdujo una "ficción de equivalencia" que prometía mantener la funcionalidad y la valorización de ambas partes según lo socialmente reconocido. Sin embargo, esta ficción a menudo no se respetaba en sus propios términos, evidenciando un abuso.
La cosificación dicotómica de la diferencia heterosexual es una construcción social e histórica que legitima la operación material de apropiación de valor. Los constructos "hombre" y "mujer" son efectos históricos de esta relación de explotación, no causas naturales.
Patriarcado de Coacción (Tradicional):
- En las sociedades tradicionales, la opresión patriarcal estaba vinculada a un sistema de estatus que ofrecía compensaciones materiales e ideológicas a cambio de sacrificios. La "justicia" era dar a cada uno lo suyo según su estatus, lo que legitimaba la desigualdad, por ejemplo, que el trabajo de una mujer o esclavo valiera diferente al de un noble.
- La explotación ocurría cuando los abusos excedían las reglas de equivalencia culturalmente establecidas para cada estatus. Por ejemplo, cuando los patriarcas maltrataban a las mujeres o no respetaban la autonomía reconocida del hogar, o cuando se negaban derechos a artesanos que eran ciudadanos.
Patriarcado de Consentimiento (bajo el Capitalismo):
- El capitalismo ha mercantilizado las formas de opresión pre-capitalistas, superponiendo dos sistemas de explotación. La lógica del capital aprovecha la herencia de los regímenes de estatus (como el machismo) para disminuir el costo de reproducción de la fuerza de trabajo, pagando menos salario a las mujeres por razones ideológicas, lo que se considera una forma de plusvalía absoluta.
- Esta mercantilización agrava la opresión de género, ya que la pretensión de que el estatus diferencial ha desaparecido le quita a lo femenino todas las compensaciones que la opresión tradicional podía ofrecer. "Lo femenino" se reduce a una mera diferencia natural, un espacio de "incomplitud", mientras el "hombre blanco, europeo, padre, proveedor" se apropia de la posición dominante.
- Este sistema de dominación es complejo, capaz de administrar la tolerancia e integrar la diversidad (étnica, de género, sexual), haciéndolas funcionales a la vida administrada. Opera de manera interactiva, donde los dominados son reconocidos como seres humanos y se les involucra en los mecanismos de su propia dominación, obteniendo obediencia desde sí mismos.
- La fetichización es clave en este patriarcado de consentimiento: la cosificación de las relaciones sociales se internaliza en sus productores, lo que lleva a los dominados a sentir como propio aquello que los enajena y domina. La ideología del saber y la experticia, por ejemplo, legitima el usufructo burocrático, ocultando la verdadera fuente del valor. La enajenación, al ser un proceso oculto para los sujetos, los convierte en ajenos y enemigos de sus propias creaciones y de sí mismos.
4. Implicaciones para la Lucha Social
- La extensión de la idea de explotación a las dimensiones pre-capitalistas del valor permite entender que las principales formas de opresión (género, etnia, cultura) son el resultado de formas activas de apropiación diferencial de valor.
- Esta unidad explicativa permite mantener la unidad y centralidad del principio revolucionario sin caer en reduccionismos causales. El problema central sigue siendo la deshumanización de unos seres humanos por otros, y la solución es terminar con la lucha de clases en todas sus expresiones.
- Las luchas por las diferencias étnicas y de género no deben limitarse a buscar la igualdad para ser "explotados o explotadores capitalistas". Requieren una política propia y específica, paralela a las reivindicaciones anticapitalistas y antiburocráticas. La meta última es que no haya ninguna "regla de equivalencia" en estas esferas, es decir, que no haya "mercado de género".
- Para los marxistas, la contribución a este debate implica reconocer la producción de lo femenino y masculino como valor, y buscar su dignificación, re-humanizando las relaciones humanas en el camino hacia el comunismo. Incluso el trabajo de cuidado, aunque es trabajo, no debería ser remunerado para evitar la mercantilización de lo humano, buscando rodearlo de derechos sin asignarle un valor de cambio.
c.2) Ambas interrelacionan en la reproducción de la vida humana, en particular de la fuerza de trabajo.
(Lo que dice la teoría de la reproducción social)
Ambas, para mantenerse, requieren opresión y dominación y por tanto violencia.
La teoría de la reproducción social, desde una perspectiva de un marxismo hegeliano, se entrelaza profundamente con la noción de valor de género, la explotación de la "clase social mujer", el modo de producción doméstico y las modalidades de patriarcado.
1. Caracterización del Valor de Género o Poder del Amor
- El valor en general se concibe como la humanidad que un objeto contiene, una cualidad atribuida por los seres humanos que es una proyección de su propia subjetividad exteriorizada. Este valor es, en esencia, inconmensurable y no cuantificable, lo que implica que todo intercambio de valor es, por naturaleza, no equivalente.
- La "condición femenina" (y, correlativamente, la "condición masculina") es un espacio de producción de valor real, manifestándose en actos y objetos valiosos dentro del intercambio humano, y distinta del valor de cambio o del valor de uso capitalista [del historial de conversación].
- El deseo humano no solo busca la satisfacción de necesidades, sino también el reconocimiento en otra autoconciencia, haciendo que lo verdaderamente valioso para un ser humano sea la subjetividad de otro ser humano [del historial de conversación]. Todo objeto deseado lo es por la humanidad que contiene o promete [del historial de conversación].
- El "poder del amor" o valor de género se relaciona con la re-humanización de las relaciones humanas, el reconocimiento de las múltiples formas de familia y género, y la devolución a la convivencia intersubjetiva de su carácter genuinamente humano [del historial de conversación, 195].
2. Explotación y la Clase Social "Mujer"
- La explotación se define como un intercambio desigual de valor. La opresión de género se conceptualiza como un caso de explotación, donde la valorización de "lo femenino" se impide y el valor que produce se apropia en beneficio de la valorización específica de "lo masculino".
- El patriarcado constituye una clase social (aquellos que son "padres" en la práctica desigual del género), y "lo femenino" es la clase explotada [del historial de conversación]. Esta relación es transindividual, no meramente individual [del historial de conversación].
- La esencia del poder, para los marxistas, reside en su trasfondo económico, donde el control de la división social del trabajo permite la apropiación ventajosa del producto social. La dominación y la opresión derivan del ánimo de mantener relaciones de explotación.
3. Modo de Producción Doméstico y Patriarcado
La familia no es un mecanismo natural de reproducción, sino un mecanismo de ordenamiento social que históricamente hizo posible la supervivencia humana.
La institución del matrimonio introdujo una "ficción de equivalencia" que prometía mantener la funcionalidad y valorización de ambas partes según lo socialmente reconocido. Sin embargo, esta ficción a menudo no se respetaba, revelando un abuso.
La cosificación dicotómica de la diferencia heterosexual es una construcción social e histórica que legitima la apropiación material de valor [del historial de conversación]. Los constructos de "hombre" y "mujer" son efectos históricos de esta relación de explotación, no causas naturales [del historial de conversación].
La lucha de clases es el origen de las instituciones, incluyendo el matrimonio, que se cosificaron para mantener posiciones privilegiadas en las relaciones de explotación.
Patriarcado de Coacción (Tradicional):
- En las sociedades tradicionales, la opresión patriarcal se vinculaba a un sistema de estatus que ofrecía compensaciones materiales e ideológicas a cambio de sacrificios [del historial de conversación]. La "justicia" se basaba en el estatus, legitimando la desigualdad en el valor del trabajo [del historial de conversación]. La explotación ocurría cuando los abusos excedían las reglas de equivalencia culturalmente establecidas [del historial de conversación].
Patriarcado de Consentimiento (bajo el Capitalismo):
- El capitalismo ha mercantilizado las formas de opresión pre-capitalistas, superponiendo dos sistemas de explotación [del historial de conversación]. La lógica del capital se aprovecha de la herencia de los regímenes de estatus, como el machismo, para reducir el costo de reproducción de la fuerza de trabajo (pagando menos a las mujeres), lo que constituye una forma de plusvalía absoluta [del historial de conversación, 161].
- Esta mercantilización agrava la opresión de género al eliminar las compensaciones de la opresión tradicional y reducir "lo femenino" a una mera diferencia natural [del historial de conversación].
- Este sistema de dominación es complejo, capaz de tolerar e integrar la diversidad para hacerla funcional a la vida administrada [del historial de conversación]. Logra la obediencia de los dominados involucrándolos en los mecanismos de su propia dominación [del historial de conversación].
- La fetichización es central en este patriarcado de consentimiento: la cosificación de las relaciones sociales se internaliza en sus productores, llevándolos a sentir como propio aquello que los enajena y domina. Este proceso oculto convierte a los productores en ajenos y enemigos de sus propias creaciones y de sí mismos. La enajenación es la realidad histórica de toda la prehistoria humana, donde se vive la sociedad como si fuera naturaleza o dioses. La locura, en la mayoría de los casos, tiene un origen puramente social, siendo el extremo de esta enajenación.
4. Implicaciones para la Lucha Social y el Horizonte Comunista
- La ampliación de la idea de explotación a las dimensiones pre-capitalistas del valor permite entender que las principales formas de opresión (género, etnia, cultura) son resultado de formas activas de apropiación diferencial de valor. Esto permite mantener la unidad del principio revolucionario sin caer en reduccionismos. El problema central es la deshumanización y la solución es terminar con la lucha de clases en todas sus expresiones.
- Las luchas por las diferencias étnicas y de género deben ir más allá de la mera búsqueda de igualdad formal, requiriendo una política propia y específica. El objetivo último es que no haya "mercado de género" ni "reglas de equivalencia" en estas esferas [del historial de conversación].
- La contribución del marxismo a este debate implica reconocer la producción de valor en lo femenino y masculino, buscando su dignificación y la re-humanización de las relaciones [del historial de conversación, 195]. El trabajo de cuidado, aunque es trabajo, no debería ser remunerado para evitar la mercantilización de lo humano, sino rodeado de derechos.
- El comunismo se concibe como la superación de la división social del trabajo. Implica una sociedad donde las instituciones no estén cosificadas, sino que se creen y se disuelvan de acuerdo con el diálogo y la convivencia de los seres humanos.
- El comunismo no busca eliminar la propiedad privada en sí, sino la figura jurídica de la propiedad privada, humanizando las relaciones de mercado y salariales en la producción manufacturera. La perspectiva comunista es una humanización de la vida cotidiana, enfocada en liberar la subjetividad en el espacio de la vida en comunidad, y no en producir un "hombre nuevo" en el sentido clásico.
- La posibilidad del comunismo se basa en una voluntad comunista que surge del desarrollo de las posibilidades materiales de la humanidad. Es una idea post-ilustrada y post-romántica, que no es un ideal utópico de felicidad general, sino una posibilidad verosímil y concretamente imaginable. Este comunismo es diverso e inclusivo, abrazando todas las identidades y géneros.
- La violencia revolucionaria se considera necesaria para superar la enajenación, que ha cosificado las instituciones y ha hecho que las relaciones sociales se experimenten como fuerzas ajenas e inamovibles, a pesar de ser creaciones humanas.
La Teoría de la Reproducción Social (TRS), con sus orígenes en el libro de Lise Vogel de 1983, Marxismo y la opresión de las mujeres: Hacia una teoría unitaria, se articula como un marco explicativo que busca integrar la opresión de las mujeres como un elemento co-constitutivo de la explotación de clase en el capitalismo. Esta teoría supera los debates dualistas de la segunda ola del feminismo de los años 60 y 70, que separaban la opresión de clase de la opresión de género. La TRS postula que la "mujer" puede ser entendida como una clase social porque las mujeres, como colectivo, comparten una situación de explotación y opresión estructural que se deriva de su papel fundamental en la reproducción de la fuerza de trabajo y de la vida en general, una realidad que es esencial para el capitalismo pero desvalorizada y no remunerada.
Características de la Clase Social Mujer en Patriarcados de Coacción y en las Primeras Fases de su Transformación
En los patriarcados de coacción y en sus fases iniciales de transformación, la mujer como clase social se define por:
- Subordinación y Control Basado en la Capacidad Reproductora: La mujer es históricamente controlada y explotada debido a su capacidad reproductiva, considerada la causa material de su explotación. Su cuerpo y sus servicios sexuales y reproductivos han sido históricamente dispuestos por el grupo de parentesco, maridos o padres, sin autonomía sobre sí misma ni sobre sus hijos.
- Trabajo Doméstico y de Cuidados no Reconocido y Gratuito: Las mujeres son la fuerza de trabajo explotada en el modo de producción doméstico, que implica el trabajo de reproducción diaria (cocinar, limpiar, hacer compras, etc.) y generacional (procreación biológica y socialización de los hijos). Este trabajo es considerado "natural" o hecho "por amor" y, por tanto, desvalorizado y no remunerado, siendo esencial para el capitalismo al permitir la reproducción de la fuerza de trabajo a bajo costo.
- Maternidad como Destino Social Ineludible: La maternidad ha sido definida como la "suprema misión" y el eje de la identidad femenina, relegando cualquier otra actividad. Las leyes y la medicina han reforzado esta visión, incluso promoviendo políticas pronatalistas para la reproducción de la "raza" o la fuerza de trabajo.
- Cosificación y Reducción a la Sexualidad: La mujer es socialmente definida por sus relaciones sexuales, no como individuo. La prostitución es un ejemplo de la cosificación del cuerpo femenino como objeto de acceso libre.
- Falsas "Conquistas" y Naturalización de la Desigualdad: A pesar de avances formales como la igualdad jurídica o el acceso al trabajo remunerado, las estructuras patriarcales persisten. La desigualdad no empieza en el trabajo asalariado sino en los procesos diferenciados de reproducción de la fuerza de trabajo. Los discursos funcionalistas y sociobiológicos han intentado naturalizar la división sexual del trabajo y el rol materno.
Evolución Hacia Patriarcados de Consentimiento: Neoliberalismo Sexual
En las sociedades formalmente igualitarias y desarrolladas, el patriarcado muta hacia un "patriarcado de consentimiento", donde la coerción directa se camufla bajo la "libre elección". Este proceso es impulsado por el neoliberalismo sexual, que busca mercantilizar la vida y los cuerpos de las mujeres:
- Mercantilización del Cuerpo y la Reproducción: La sexualidad y la reproducción se convierten en mercancías, promovidas bajo el discurso de la "libre elección" y el consentimiento. Ejemplos claros son la prostitución, que se ha convertido en una mega-industria, y las técnicas de reproducción asistida como los vientres de alquiler, que cosifican el cuerpo de la mujer como una "incubadora".
- El Mito de la "Libre Elección" y la "Doble Verdad": Se enseña a las mujeres que su felicidad reside en la mercantilización y embellecimiento de su cuerpo, mientras los hombres aprenden una "doble verdad": formalmente respetan la igualdad, pero consideran el cuerpo femenino como de libre acceso para su placer y reproducción. La pornografía juega un papel clave en esta "escuela" de la sexualidad patriarcal, normalizando el acceso masculino al cuerpo femenino sin restricciones.
- Explotación del "Poder del Amor" y las Relaciones Afectivas: El patriarcado en sociedades formalmente igualitarias se sostiene en la explotación de la capacidad de amar y cuidar de las mujeres, lo que beneficia unilateralmente a los hombres. Se promueve una "autoafirmación sexual-erótica" para las mujeres que las convierte en "nuevas reproductoras" del sistema.
- Desinversión Estatal y Reprivatización de los Cuidados: Las políticas neoliberales implican la desinversión del Estado en protección social, lo que precariza los servicios y hace que las tareas de reproducción y cuidado vuelvan, en parte, a los hogares, recayendo fundamentalmente en las mujeres. Esto limita las posibilidades de las mujeres de insertarse en el mundo laboral o realizar otras actividades, precarizando aún más sus condiciones de vida.
- Migración Femenina y Cadenas Globales de Cuidado: Un efecto del neoliberalismo es el aumento de la migración femenina, donde las mujeres migran para integrar las cadenas globales de cuidado, realizando trabajo reproductivo en los países de destino. Esto crea "familias separadas" y sus remesas garantizan la reproducción social en los países de origen, representando una forma de "superexplotación".
- Dificultad del Consentimiento Real: A pesar del discurso de la "libre elección", el consentimiento sexual de las mujeres se cuestiona en un contexto de desigualdad estructural, violencia sexual y socialización en la indefensión. El consentimiento debe basarse en el deseo y en condiciones de igualdad estructural, no solo en la ausencia de negación verbal.
La TRS, al analizar estas dinámicas, ofrece las categorías necesarias para comprender la "cuestión social en la contemporaneidad" y la forma en que esta crisis se descarga diferencialmente sobre las mujeres de las familias trabajadoras. La teoría, además de explicativa, se presenta como un posicionamiento ético y político fundamental para la lucha por la reivindicación y emancipación de la mujer en la sociedad.
La Teoría de la Reproducción Social (TRS), surgida del libro Marxismo y la opresión de las mujeres: Hacia una teoría unitaria de Lise Vogel (1983), ofrece un marco para comprender la opresión de las mujeres como un elemento co-constitutivo de la explotación de clase en el capitalismo. Esta teoría busca superar los enfoques dualistas de la segunda ola del feminismo que separaban la opresión de género de la explotación de clase, proponiendo una teoría unitaria.
A continuación, se comparan las características de las clases sociales desde la sociología política y la lucha de clases, con la concepción de la mujer como clase social y el modo de producción doméstico, y su evolución hacia el neoliberalismo sexual.
I. Clases Sociales según la Sociología Política y la Lucha de Clases (con énfasis en el Postfordismo)
Desde una perspectiva marxista, las clases sociales no son meros grupos, estratos o colecciones de individuos con rasgos empíricos comunes, sino sujetos globales e históricos constituidos en torno a la operación efectiva de la explotación.
- Explotación y Dominación: La explotación se define como un intercambio desigual de valor, que constituye la dimensión económica de las relaciones sociales. Su correlato político es la dominación, un intercambio desigual de poder.
- Antagonismo de Clases: Las relaciones entre clases sociales contrapuestas son siempre antagónicas. En el capitalismo, la sociedad está dividida antagónicamente entre burgueses y proletarios, cuya relación se define por la propiedad privada de los medios de producción y la apropiación de la plusvalía.
- Distinción de Estratos: Es crucial diferenciar el análisis de clase del análisis de estratificación social. Los estratos son grupos sociales definidos por ingresos, educación, religión, edad, género, etc., mientras que las clases son sujetos globales y propiamente sociales, y el análisis de clase, a diferencia del de estratificación, debe estar al servicio de una política revolucionaria concreta.
- Postfordismo y Neoliberalismo: Las transformaciones neoliberales han llevado a una feminización de la fuerza de trabajo, con la incorporación masiva de mujeres al mercado laboral, a menudo en condiciones precarizadas y con salarios reducidos. Esto ha generado una sobrecarga de trabajo para las mujeres, que no son desresponsabilizadas de sus tareas domésticas históricamente asignadas. Además, la desinversión estatal en protección social ha implicado una reprivatización de las tareas de reproducción, obligando a las familias a endeudarse para la mera supervivencia. En este contexto, la reproducción de la fuerza de trabajo se ha "dualizado", permitiendo a algunas familias de clase trabajadora acceder a la reproducción mercantilizada a través de la mercantilización del trabajo reproductivo, a menudo llevado a cabo por mujeres más pobres, incluidas migrantes, que integran las cadenas globales de cuidado. La trata de personas, una forma moderna de esclavitud, afecta mayoritariamente a mujeres y niñas.
II. La Mujer como Clase Social y el Modo de Producción Doméstico
La TRS postula que la raíz de la opresión de las mujeres reside en su relación particular con los procesos de mantenimiento y reemplazo de la fuerza de trabajo, es decir, la reproducción social de la fuerza de trabajo. Esta teoría se diferencia de los enfoques dualistas que veían la opresión de género y la explotación de clase como sistemas separados.
- El Modo de Producción Doméstico (Lidia Falcón): Se define como la forma en que se producen los bienes y la riqueza necesarios para el mantenimiento y reproducción de la sociedad humana, caracterizado por la existencia de dos únicas clases: el hombre y la mujer, y la consecuente explotación sexual, reproductiva y productora de esta última.
- Causa Material de Explotación: La capacidad reproductiva femenina es la causa y el principio de la explotación de la mujer. Las mujeres son históricamente controladas y explotadas por su capacidad reproductiva.
- Trabajo No Reconocido y Gratuito: El trabajo doméstico y de cuidados, que implica la reproducción diaria y generacional de la fuerza de trabajo, es esencial para el capitalismo pero es considerado "natural" o "por amor", desvalorizado y no remunerado. Este trabajo es una producción de subjetividades y un disciplinamiento para el trabajo asalariado.
- Maternidad como Destino: La maternidad ha sido definida como la "suprema misión" y el eje de la identidad femenina, relegando otras actividades. Las leyes y la medicina han reforzado esta visión.
- Explotación por el Hombre: Lidia Falcón sostiene que los hombres, de todas las clases sociales, son la clase explotadora de las mujeres. Las mujeres sufren la "más exhaustiva de las explotaciones" en su propio cuerpo.
- Posición de Clase Definida por Relaciones Sexuales: La posición de clase de las mujeres se define a través de sus relaciones sexuales, lo que históricamente ha impedido alianzas entre mujeres de distintas clases y ha obstaculizado la formación de una conciencia feminista.
- Mantenimiento Histórico: El modo de producción doméstico se ha conservado y reproducido a lo largo de la historia, incluso bajo el capitalismo, porque los modos de producción dominantes se han beneficiado de la explotación femenina. La familia es una institución clave para el mantenimiento de este modo de producción.
- Falta de Conciencia de Clase: La mujer, como clase explotada, ha tenido dificultades para desarrollar una conciencia de clase debido a la alienación y la naturalización de su explotación, a menudo presentada como "natural" o "designio divino".
III. Evolución hacia el Neoliberalismo Sexual
En las sociedades formalmente igualitarias, el patriarcado muta hacia un "patriarcado de consentimiento", donde la coerción directa es sustituida por una incitación y una "libre elección" aparente. Este proceso es impulsado por el neoliberalismo sexual, una ideología que busca mercantilizar la vida y los cuerpos de las mujeres.
- Mercantilización de la Sexualidad y la Reproducción: La sexualidad y la reproducción se convierten en mercancías, promovidas bajo el discurso de la "libre elección" y el consentimiento. Ejemplos son la prostitución, vista como una mega-industria, y las técnicas de reproducción asistida como los vientres de alquiler, que cosifican el cuerpo de la mujer como una "incubadora".
- El Mito de la "Libre Elección" y la "Doble Verdad": Se inculca a las mujeres que su felicidad reside en la mercantilización y embellecimiento de su cuerpo, mientras que los hombres internalizan una "doble verdad": formalmente respetan la igualdad, pero consideran el cuerpo femenino como de libre acceso para su placer y reproducción. La pornografía es un elemento clave en esta socialización de la sexualidad patriarcal.
- Explotación del "Poder del Amor": El patriarcado en sociedades igualitarias se sostiene en la explotación de la capacidad de amar y cuidar de las mujeres, lo que beneficia unilateralmente a los hombres. Se promueve una "autoafirmación sexual-erótica" para las mujeres que las convierte en "nuevas reproductoras" del sistema.
- Desinversión Estatal y Reprivatización de Cuidados: Las políticas neoliberales reducen la protección social estatal, lo que hace que las tareas de reproducción y cuidado recaigan de nuevo en los hogares, fundamentalmente sobre las mujeres, precarizando sus vidas y limitando su inserción laboral. Esto ha impulsado la feminización de los flujos migratorios para cubrir trabajos domésticos y de cuidados a escala global, creando "familias separadas" y cadenas de cuidado que garantizan la reproducción social en los países de origen, una forma de "superexplotación".
- Dificultad del Consentimiento Real: A pesar del discurso de la "libre elección", el consentimiento sexual de las mujeres es cuestionado en un contexto de desigualdad estructural, violencia sexual y socialización en la indefensión, ya que el consentimiento debe basarse en el deseo y en condiciones de igualdad estructural.
En resumen, la TRS y el concepto de la mujer como clase social revelan cómo la opresión de las mujeres no es un fenómeno secundario, sino un elemento fundamental y co-constitutivo de la explotación capitalista, históricamente arraigado en el modo de producción doméstico y que se ha adaptado a las dinámicas del neoliberalismo sexual, disfrazando la explotación bajo el velo de la "libre elección" y la mercantilización. Esto proporciona categorías cruciales para comprender la "cuestión social en la contemporaneidad" y su impacto diferencial en las mujeres de las clases trabajadoras.
c.2) Ambas interrelacionan en la reproducción de la vida humana, en particular de la fuerza de trabajo. (Lo que dice la teoría de la reproducción social) Ambas, para mantenerse, requieren opresión y dominación y por tanto violencia. En ambas situaciones hay un interés objetivo de los explotadores por mantener la situación. El capitalismo tiene interés objetivo en mantener ambas
La comparación entre las características de las clases sociales según la sociología política y la lucha de clases (con énfasis en el postfordismo) y la clase social mujer y el modo de producción doméstico, así como su evolución hacia el neoliberalismo sexual, revela profundas interconexiones en la reproducción de la vida humana y la fuerza de trabajo, ambas sostenidas por mecanismos de opresión, dominación y violencia, con un interés objetivo de los explotadores en su mantenimiento.
I. Interrelación en la Reproducción de la Vida Humana y la Fuerza de Trabajo
Tanto la sociología política y la lucha de clases como la teoría de la mujer como clase social, a través de la Teoría de la Reproducción Social (TRS), convergen en la idea de que la reproducción de la vida humana y de la fuerza de trabajo es fundamental y está intrínsecamente ligada a las dinámicas de explotación y dominación.
Desde la Sociología Política y la Lucha de Clases (en el Postfordismo): La reproducción de la fuerza de trabajo es una condición indispensable para la producción de plusvalía y, por ende, para las ganancias capitalistas. El capital necesita disponer de una fuerza de trabajo continua, lo cual implica no solo la regeneración diaria de los trabajadores para reponer energías (alimentación, higiene, cuidados), sino también el mantenimiento de los no ocupados (niños, ancianos, personas con discapacidad) y el reemplazo generacional por procreación biológica, migraciones o, históricamente, la esclavitud. En el capitalismo, esta reproducción de la fuerza de trabajo se ha organizado de forma doméstica y privada en la familia de la clase trabajadora, siendo la forma más barata para el capital, que así se desentiende de los costos y el trabajo que implica. El costo de reproducción de la fuerza de trabajo es una variable compleja influida por factores sociales y culturales, que incluye las necesidades de la familia del trabajador.
El postfordismo y el neoliberalismo han exacerbado estas dinámicas. La desinversión estatal en protección social (reducción de políticas y servicios sociales) ha llevado a una reprivatización de las tareas de reproducción, trasladando la carga de nuevo a los hogares. Esto se suma a la feminización de la fuerza de trabajo, es decir, la incorporación masiva de mujeres al mercado laboral, a menudo en condiciones precarizadas y con salarios reducidos, sin que se les exima de sus tareas domésticas asignadas históricamente. Esto genera una sobrecarga de trabajo para las mujeres. La reproducción de la fuerza de trabajo se ha "dualizado"; mientras algunas familias trabajadoras pueden acceder a la reproducción mercantilizada (comprando servicios de cuidado), esto a menudo implica que mujeres más pobres (incluidas migrantes) realicen ese trabajo, conformando cadenas globales de cuidado que también garantizan la reproducción social en los países de origen a través de remesas. El capitalismo busca intensificar la explotación y la superexplotación de la clase trabajadora, y la feminización del trabajo es un mecanismo clave para ello, resultando en trabajo precario y desvalorizado. Las migraciones también son funcionalizadas por los estados para proveer mano de obra barata, siendo las mujeres migrantes centrales en estas cadenas de cuidado globales.
Desde la Clase Social Mujer y el Modo de Producción Doméstico: La Teoría de la Reproducción Social (TRS) postula que la raíz de la opresión de las mujeres reside en su relación particular con los procesos de mantenimiento y reemplazo de la fuerza de trabajo, es decir, la reproducción social de la fuerza de trabajo. Este enfoque unitario supera las teorías dualistas que separaban la opresión de género de la explotación de clase.
El modo de producción doméstico se caracteriza por la explotación sexual, reproductiva y productora de la mujer por el hombre [i]. La capacidad reproductiva femenina es la causa y el principio de la explotación de la mujer. El trabajo doméstico y de cuidados, que es esencial para el capitalismo al reproducir diaria y generacionalmente la fuerza de trabajo, es considerado "natural" o "por amor", desvalorizado y no remunerado, lo que constituye un "motor oculto" de las relaciones capitalistas. Este trabajo implica la producción de subjetividades y un disciplinamiento para el trabajo asalariado. La maternidad ha sido definida como la "suprema misión" y el eje de la identidad femenina, con leyes y medicina reforzando esta visión. La mujer, como clase explotada, ha tenido dificultades para desarrollar una conciencia de clase debido a la alienación y la naturalización de su explotación, a menudo presentada como "natural" o "designio divino". El modo de producción doméstico se ha mantenido a lo largo de la historia porque los modos de producción dominantes se han beneficiado de la explotación femenina.
En esencia, la reproducción de la vida en el capitalismo para la inmensa mayoría de la población mundial (la clase trabajadora) implica la reproducción de la fuerza de trabajo, una realidad menos "romantizable" y más ligada a la necesidad económica. Las mujeres están en una posición anfibia, conectando los ámbitos de producción y reproducción, lo que les otorga un papel estratégico en la lucha de clases.
II. Requerimiento de Opresión, Dominación y Violencia
Ambas perspectivas analizan cómo la reproducción de la fuerza de trabajo y la estructura de clases se mantienen a través de la opresión, la dominación y diversas formas de violencia, con un interés objetivo en su perpetuación.
Desde la Sociología Política y la Lucha de Clases: La explotación se define como un intercambio desigual de valor, y la dominación como un intercambio desigual de poder. La opresión impide la valorización de alguien, siendo una relación de intercambio desigual de reconocimiento. Para el marxismo, la dominación y la opresión derivan, directa o indirectamente, del ánimo de mantener o defender relaciones de explotación; el único sentido de oprimir o ejercer poder es lograr un intercambio ventajoso de valor. La lucha de clases es antagónica porque la explotación promueve intereses directamente contradictorios.
El capitalismo, en su lógica de acumulación ilimitada, tiende a desestabilizar los procesos de reproducción social, lo que lleva a una crisis de reproducción social que es una dimensión de la crisis capitalista. Esta crisis se descarga diferencialmente sobre las mujeres de las familias trabajadoras. El capital busca abaratar y degradar las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo para maximizar sus ganancias. La violencia machista es el último eslabón de una cadena de violencias que sufren las mujeres, comenzando por la violencia económica de tener que realizar un trabajo reproductivo no remunerado, lo que limita su acceso al mercado laboral o las expone a trabajos desvalorizados, generando dependencia económica.
Históricamente, el capitalismo ha agravado la violencia al introducir una razón específicamente económica: la "racionalización" del trabajo, con ejemplos de capataces golpeando a obreras y niños en las fábricas. El neoliberalismo utiliza el género como arma de la lucha de clases, manifestándose en la defensa de casos de violación, el ataque a los derechos reproductivos y la transfobia, todo ello en un intento de resolver la crisis económica mediante ataques a la vida de la clase trabajadora en el trabajo y el hogar.
Desde la Clase Social Mujer y el Modo de Producción Doméstico: Las mujeres sufren las más exhaustivas de las explotaciones, que comienzan en su propio cuerpo, sometidas a una "servidumbre 'natural'" que las reduce a carne de deseo y a órganos reproductores. La explotación sexual es fundamental, con el hombre utilizando medios coercitivos y represivos, tanto económicos como extraeconómicos, violentos e ideológicos, para mantener su posición de poder mediante la violación y la invención de instituciones como el matrimonio y la prostitución. La prostitución es una institución fundacional del sistema patriarcal, considerada el paradigma de la violencia sexual y un pilar para la rearticulación del patriarcado en el capitalismo neoliberal, disfrazada bajo la falsa "libertad de elección". Las técnicas de reproducción asistida como los vientres de alquiler mercantilizan el cuerpo de la mujer y la cosifican como "incubadora", promoviendo el tráfico y la trata de mujeres y menores.
El patriarcado explota el "poder del amor" de las mujeres, apropiándose unilateralmente de su capacidad de cuidar y amar sin una devolución equitativa, dejándolas incapaces de reconstruir sus reservas emocionales y su autoestima. Este "patriarcado de consentimiento" en sociedades formalmente igualitarias sustituye la coerción directa por una incitación y "libre elección" aparente, pero el consentimiento es cuestionado en un contexto de desigualdad estructural. La feminización de los flujos migratorios se debe a la necesidad de cubrir trabajos domésticos y de cuidados, lo que resulta en "familias separadas" y cadenas de cuidado global que son una forma de "superexplotación". La trata de personas, una forma moderna de esclavitud, afecta mayoritariamente a mujeres y niñas.
III. Interés Objetivo de los Explotadores por Mantener la Situación
En ambos sistemas, existe un interés material y estructural por parte de las clases o grupos dominantes en mantener las relaciones de explotación y dominación, ya que estas son la base de su beneficio y poder.
El Capitalismo tiene Interés Objetivo en Mantener Ambas: El capitalismo es el primer modo de producción que separa tajantemente la producción de mercancías de la reproducción de la fuerza de trabajo, creando la ideología de la domesticidad y la maternidad como destino principal de las mujeres, lo que permite que el capital no pague por ese trabajo. El valor de la fuerza de trabajo para el capitalista se abarata porque la mujer la "fabrica gratis", lo que genera una plusvalía adicional. El capitalismo se beneficia enormemente de la gratuidad de los servicios sexuales, domésticos y reproductivos que las mujeres prestan a los trabajadores. Este costo inferior de mantenimiento y reproducción de la fuerza de trabajo es crucial para el capital. Por lo tanto, el capitalismo preserva el modo de producción doméstico en lugar de destruirlo, para seguir explotando a las mujeres y garantizar que sigan siendo reproductoras y amas de casa, incluso cuando trabajan asalariadamente.
La mercantilización de la opresión de género no la reduce al valor de cambio, sino que la agrava en su propia condición. La creación de trabajo improductivo ("tercerización de la economía") y la sobrevaloración ideológica de ciertas formas de trabajo, representan un encuentro ideal entre el interés capitalista y el burocrático, consolidando un bloque de clases dominantes que mantiene la desigualdad.
Interés Masculino en la Explotación de la Mujer: El poder masculino se asienta sobre la explotación de la mujer. Los hombres, de todas las clases sociales, son la clase explotadora de las mujeres, beneficiándose de su trabajo excedente sin retribución. El hombre se apropia de la capacidad reproductiva y sexual de la mujer, así como del trabajo doméstico y del hijo "fabricado" por ella. El control de la reproducción humana (subsistencias y esposas) es la base del poder en las comunidades domésticas. La propiedad del hijo a favor del padre es una forma de apropiación del producto de la capacidad reproductora femenina.
Incluso los hombres de la clase trabajadora se benefician del patriarcado, lo que se ha visto en acuerdos como el "salario familiar" que pactan sindicatos y patronales para rebajar el sueldo de las mujeres y mantenerlas en el hogar. El modo de producción doméstico ha sobrevivido a lo largo de la historia porque ha sido defendido por los hombres de todas las clases sociales, ya que el más "miserable de los hombres puede demostrar su autoridad y conseguir algún beneficio de la opresión de otro ser: su mujer".
En conclusión, la reproducción de la vida y de la fuerza de trabajo en la sociedad capitalista contemporánea es un proceso complejo que integra las dinámicas de clase y de género. Ambas esferas se retroalimentan, y la opresión y la dominación son herramientas fundamentales que sirven a un interés objetivo de las clases dominantes (burguesa y burocrática, aliadas en el postfordismo) y de los hombres en general, para mantener un sistema que les garantiza beneficios económicos y de poder a expensas de la explotación, especialmente de las mujeres. La evolución hacia el neoliberalismo sexual intensifica esta explotación, mercantilizando cuerpos y relaciones bajo el disfraz de la libertad, lo que agrava aún más la condición de las mujeres y complejiza la lucha por la emancipación.
La teoría de la reproducción social, vista desde un marxismo hegeliano, profundiza en cómo las relaciones de explotación, dominación y opresión se interconectan para asegurar la continuidad de la vida humana y, específicamente, la fuerza de trabajo bajo el capitalismo, requiriendo intrínsecamente la violencia y manteniendo un interés objetivo de los explotadores en su preservación.
1. Interrelación en la Reproducción de la Vida Humana y la Fuerza de Trabajo
La reproducción del capital capitalista requiere, de manera crucial, la reproducción de la propia fuerza de trabajo. Esto implica que los trabajadores tengan hijos y los formen como futuros trabajadores, y que las nuevas generaciones estén preparadas para las técnicas cambiantes del trabajo. El costo de reproducción de la fuerza de trabajo es una variable compleja, influida por aspectos sociales y culturales. Incluye no solo las necesidades de subsistencia del trabajador, sino también las de su familia (esposa e hijos, impulsando el auge de la familia nuclear moderna), la formación técnica, las presiones sindicales y las expectativas generadas por el propio progreso capitalista. Este segundo componente tiende a aumentar históricamente, encareciendo la fuerza de trabajo y contribuyendo a las crisis capitalistas.
Dentro de esta reproducción de la vida humana, la "condición femenina" (y, correlativamente, la "masculina") es un espacio de producción de valor real, manifestándose en actos y objetos valiosos dentro del intercambio humano [conversation history, 55, 119, 173, 255]. Este "valor de género" o "poder del amor" se relaciona con la re-humanización de las relaciones humanas [conversation history]. El deseo humano busca no solo satisfacer necesidades, sino el reconocimiento de otra autoconciencia, haciendo que lo verdaderamente valioso sea la subjetividad del otro [conversation history].
2. Opresión, Dominación y Violencia como Requisitos para su Mantenimiento
Ambas formas de reproducción, la de la fuerza de trabajo y la social en un sentido más amplio que incluye las relaciones de género, están entrelazadas con la explotación, la dominación y la opresión, y por lo tanto, con la violencia.
Exploitación y Opresión como Intercambio Desigual de Valor y Reconocimiento:
- La explotación se define como un intercambio desigual de valor. Este concepto tiene sentido cuando al menos una de las "mercancías" es el trabajo humano. Solo el trabajo humano permite el enriquecimiento real de una clase social.
- La opresión define el campo de "lo social". En la opresión, se impide directa (a través de la explotación) o indirectamente la valorización de alguien, lo que implica desconocer su valor propio como ser humano. Es una relación de intercambio desigual de reconocimiento.
- La teoría marxista postula que no puede haber opresión sin explotación. El único sentido de desconocer el valor de otro ser humano es producir o mantener una relación ventajosa en la apropiación del valor. Esto significa que tanto la dominación como la opresión derivan del ánimo de mantener relaciones de explotación. Para los marxistas, el problema esencial de la historia humana es económico.
El Patriarcado como Forma de Explotación Pre-capitalista:
- El patriarcado es conceptualizado como una clase social, y "lo femenino" como la clase explotada [conversation history]. La opresión de género es un caso de explotación donde la valorización de "lo femenino" es impedida y el valor que produce es apropiado para la valorización de "lo masculino" [conversation history, 260, 124, 173]. Esta es una relación transindividual, no meramente de individuo a individuo [conversation history, 134].
- Existen dimensiones pre-capitalistas del valor (como el valor de género o étnico) que no son medibles en tiempo de trabajo socialmente necesario. Las formas de opresión, como la de género o étnica, son el resultado de formas activas de apropiación diferencial de valor.
- El capitalismo no elimina estas formas de opresión pre-capitalistas, sino que las mercantiliza y las agrava [conversation history, 56, 115, 120, 172, 256]. Se aprovecha de ellas (como el machismo) para reducir el costo de reproducción de la fuerza de trabajo (pagando menos a las mujeres), lo que constituye una forma de plusvalía absoluta [conversation history, 115, 172, 370, 375]. Al eliminar las compensaciones que la opresión tradicional ofrecía, reduce "lo femenino" a una "mera diferencia natural", una "masculinidad incompleta" [conversation history, 56, 120, 256].
Dominación y Violencia en el Control de la División Social del Trabajo:
- La dominación se entiende como un intercambio desigual de poder. La clave y esencia de todo poder reside en el control de hecho de la división social del trabajo (DST). Este control permite usufructuar con ventaja del producto social.
- La lucha de clases es el origen de las instituciones (Estado, mercado, matrimonio, iglesias, derecho). Estas instituciones se cosifican para mantener posiciones privilegiadas en las relaciones de explotación, ordenando a los explotados en relaciones de dominación funcionales. La cosificación de las instituciones se mantiene a través de relaciones sociales enajenadas.
- La lucha de clases es una relación dicotómica, antagónica, estructurante y totalizante. Es antagónica porque la valorización de la clase explotadora depende causalmente de la desvalorización de la clase explotada.
- La violencia es inherente a este sistema. La lucha de clases conlleva una enorme dosis de violencia. Las clases dominantes se aseguran el monopolio del derecho y de la fuerza (ejércitos, policía, "guerra sucia") para defender la explotación. La administración de la democracia misma puede considerarse violenta. Esta violencia es objetiva, constituyente de las partes en disputa, y se disfraza: las clases dominantes llaman "paz" a los momentos en que ganan y "guerra" a lo que las amenaza.
- La enajenación es central: la cosificación de las relaciones sociales se internaliza en sus productores, llevándolos a sentir como propio aquello que los enajena y domina [conversation history, 52, 166, 167, 254, 356, 366]. Esto explica por qué, a pesar de vivir en una sociedad de abundancia donde la explotación ya no es históricamente justificable, la violencia revolucionaria es necesaria para superar esta situación.
3. Interés Objetivo del Capitalismo en Mantener Ambas
El capitalismo tiene un interés objetivo en mantener tanto la explotación de la fuerza de trabajo (medida en valor de cambio) como las formas pre-capitalistas de explotación (como el patriarcado y la opresión étnica), instrumentalizándolas para su propio beneficio. El objetivo del capitalista no es satisfacer necesidades, sino reproducir y ampliar el capital. Los capitalistas se esfuerzan por revertir la tendencia a la baja en la tasa de ganancia, lo que los lleva a buscar mano de obra más barata, incluyendo la explotación de mujeres y poblaciones migrantes. La mercantilización de la educación y el endeudamiento de los trabajadores también son mecanismos para sostener el consumo y la reproducción del capital, incluso a costa de la viabilidad global del sistema.
En suma, el análisis marxista hegeliano sostiene que la reproducción de la vida humana y la fuerza de trabajo, tal como se dan bajo el capitalismo, son fundamentalmente procesos de explotación. Estas formas de explotación, que incluyen las pre-capitalistas mercantilizadas (como el patriarcado), se mantienen a través de la dominación y la opresión, respaldadas por instituciones cosificadas y una violencia sistémica. El interés objetivo del capital en su propia reproducción y ampliación es la fuerza motriz detrás de la perpetuación de estas relaciones deshumanizadoras. La solución, por lo tanto, es terminar con la lucha de clases en todas sus expresiones, lo que implica una revolución radical.
OTROS MATERIALES
Quiero hacer un paralelismo entre la explotación socioeconómica y la explotación sociosexual
Comprender el paralelismo entre la explotación socioeconómica y la explotación sociosexual es fundamental para un análisis crítico de las estructuras de poder que rigen nuestras sociedades. Ambas formas de explotación, aunque distintas en su objeto y mecanismos, comparten la lógica del intercambio desigual de valor y la desvalorización de un grupo en beneficio de otro, revelando la complejidad de la opresión en el capitalismo patriarcal.
La Explotación en un Sentido General
Desde una perspectiva marxista ampliada, la explotación se define como un intercambio desigual de valor, donde al menos uno de los términos transados es el trabajo humano. Este concepto es crucial porque implica un vínculo causal: la valorización de una de las partes depende de la desvalorización de la otra, lo que genera un interés objetivo del explotador en mantener la relación. No es solo la pobreza lo que define la explotación, ya que puede haber explotación sin opresión (explotación relativa), donde el explotado se valoriza pero en menor medida que el explotador. Por el contrario, la opresión se entiende como el impedimento de la valorización de alguien, ya sea directa o indirectamente, y toda forma de opresión proviene, directa o indirectamente, de las relaciones de explotación.
Paralelismo entre Explotación Socioeconómica y Sociosexual
El análisis de la explotación se ha expandido más allá del mero intercambio de valor de cambio capitalista para incluir dimensiones precapitalistas del valor, como el valor generado en las relaciones de género o etnia. Esto permite entender la opresión de género no solo como una diferencia de estratificación, sino como una forma efectiva de explotación.
Explotación Socioeconómica (Capitalista):
- Objeto de explotación: La fuerza de trabajo de los productores directos, cuyo valor se mide por el tiempo socialmente necesario para su producción y reproducción.
- Mecanismo: Apropiación de plusvalía real (excedente de valor producido por el trabajo no remunerado).
- Manifestación: Contrato de trabajo asalariado, donde la ganancia capitalista se obtiene de la compra de la fuerza de trabajo a su valor de cambio objetivo y la venta de sus productos a precios mayores. Se busca liberar espacios de la experiencia humana de la lógica de explotación capitalista que mercantiliza todas las actividades humanas.
- Impacto: Los trabajadores, aunque formalmente libres, están subordinados y su libertad civil depende de un "derecho patriarcal" subyacente. Los más pobres en la sociedad actual no son necesariamente los trabajadores explotados, sino los desempleados permanentes o crónicos.
Explotación Sociosexual (Patriarcal/Género-basada):
Objeto de explotación: La "condición femenina" es un espacio de producción de valor real, actos y objetos valiosos en el intercambio humano. Esto incluye la capacidad creativa-productiva humana del amor y el poder del amor.
Mecanismo: Apropiación del valor generado por las mujeres en esferas como el cuidado, la afectividad, la reproducción y la sexualidad. El patriarcado se sustenta en las dinámicas sexuales y amatorias, definiéndose como una estructura de poder política y sexual.
Manifestación:
- El matrimonio: Históricamente y aún hoy, el matrimonio ha sido una institución fundamental del patriarcado que garantiza el acceso de los hombres a los servicios sexuales y económicos de las mujeres, confinándolas a la esfera privada.
- Prostitución: Es vista como una "escuela de desigualdad humana" y una institución fundacional del patriarcado. Es parte integral del capitalismo patriarcal, donde los hombres compran acceso sexual al cuerpo de una mujer. La prostitución es un negocio ilícito multimillonario, siendo el segundo o tercero más grande a escala global. Se argumenta que la sexualidad no es una actividad como cualquier otra y, por tanto, no debería mercantilizarse, ya que la prostitución implica la negación de la reciprocidad y la deshumanización de las mujeres. El "libre consentimiento" en este contexto es problemático, ya que la desigualdad estructural lo desvirtúa, transformando la libertad en una nueva forma de servidumbre.
- Maternidad Subrogada ("Vientres de Alquiler"): Se considera una mercantilización de la maternidad y del cuerpo de las mujeres, donde las mujeres en situación de vulnerabilidad son las principales afectadas, obteniendo solo una pequeña parte de los beneficios. La maternidad, al igual que la sexualidad, no es una actividad que deba mercantilizarse.
- Pornografía: Es otra forma de explotación sexual que reduce la condición humana de la mujer, aniquila su dignidad, y es una "escuela sexual para el placer del varón", normalizando la violencia machista y perpetuando estereotipos.
Impacto: La identidad de las mujeres como clase ha sido sexualizada, reduciéndolas a funciones sexuales y reproductivas, lo cual es esencialismo impuesto por el opresor. La separación entre sexo y emoción, y la dicotomía mujer "buena"/mujer "mala", son bases de la cultura occidental que resultan en la objetualización y explotación de las mujeres.
La Interconexión de Ambas Formas de Explotación
La teoría de la reproducción social y el feminismo, particularmente el feminismo marxista, buscan explicar cómo el capitalismo y el patriarcado se refuerzan mutuamente.
- Patriarcado dentro del Capitalismo: No existe un "capitalismo puro" ni un "patriarcado puro"; el capitalismo siempre opera en un terreno patriarcalmente modulado. La sociedad civil, incluyendo la economía capitalista, tiene una estructura patriarcal. Los conceptos como "trabajador", "consumidor" y "salario" son conceptos económicos generizados, lo que demuestra que el género no es incidental para la economía política.
- Mercantilización de la opresión de género: Bajo el capitalismo, el patriarcado, aunque formalmente monógamo y centrado en la familia nuclear, alcanza su máximo grado histórico de opresión, ya que la pretensión de que el estatus diferencial ha desaparecido quita a lo femenino todas las compensaciones que la opresión tradicional podía ofrecer.
- Doble moral y "liberación sexual": La llamada "revolución sexual" de los 60, aunque inicialmente pretendía romper con la doble moral y la represión sexual, fue rápidamente cooptada por los varones para reafirmar su acceso a los cuerpos de las mujeres. El neoliberalismo ha utilizado la identificación de "libertad" con la "libertad para venderse" para legitimar la mercantilización de los cuerpos femeninos. Esta "des-sublimación represiva" (como la llama Marcuse) gasta la energía creativa en el consumo sexual, sin generar cambios sociales reales, sirviendo a los intereses del sistema.
- Costos para el capital: El trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, asignado predominantemente a las mujeres, permite al capitalismo reducir el costo de la fuerza de trabajo, ya que el mantenimiento y la reproducción de esta se realiza de manera casi gratuita en las familias. La explotación de las mujeres en estas labores no se reduce a un "sexismo de compañeros de clase", sino que está intrínsecamente ligada al sistema capitalista y la explotación económica.
- Nuevas formas de dominación: El avance de las políticas neoliberales y la precarización de los servicios sociales de cuidado empujan a las mujeres a asumir más cargas no remuneradas o a insertarse en trabajos parciales o informales, precarizando sus condiciones de vida. La globalización ha feminizado la supervivencia, con las mujeres ingresando al mercado laboral global y a actividades económicas, tanto legales como ilegales, como la prostitución, para subsistir.
En síntesis, la igualdad no es un "timo", sino una meta urgente y un proceso continuo que busca desmantelar la explotación en todas sus formas, tanto la socioeconómica como la sociosexual. La lucha por la igualdad ha permitido visibilizar y cuestionar estas estructuras interconectadas, sentando las bases para construir una sociedad más justa donde el valor humano no sea objeto de intercambio desigual ni deshumanización. La abolición de la explotación en el sentido más amplio es el problema central que establece la lucha de clases.
En realidad sabemos que la sociedad es una sola y que hay un sistema de explotación y dominación, en el cual distinguimos varios aspectos. Los dos más importantes son Patriarcado y Capitalismo. Podemos pensar que hay una especie de simbiosis entre Patriarcado y Capitalismo (postfordista o neoliberalismo). Me gustaría conocer en qué cada uno de ellos apoya al otro.
Es fundamental analizar el paralelismo y la simbiosis entre la explotación socioeconómica (capitalismo) y la explotación sociosexual (patriarcado), especialmente en el contexto del capitalismo postfordista o neoliberalismo. Ambas formas de explotación se entrelazan y refuerzan mutuamente, constituyendo una realidad compleja donde el valor humano es objeto de intercambio desigual y deshumanización.
Desde una perspectiva marxista, la explotación se define como un intercambio desigual de valor donde al menos uno de los términos transados es el trabajo humano. Este intercambio desigual genera un interés objetivo del explotador en mantener la relación. Por su parte, la opresión implica impedir la valorización de alguien, ya sea directa (a través de la explotación) o indirectamente (sin ella), lo que se traduce en deshumanización o un intercambio desigual de reconocimiento. La tesis marxista es que toda opresión y dominación derivan, directa o indirectamente, de las relaciones de explotación.
A pesar de que el capitalismo y el patriarcado son sistemas con dinámicas y lógicas distintas, están profundamente interconectados y se co-constituyen en la sociedad actual. No existe un "capitalismo puro" ni un "patriarcado puro"; el capitalismo siempre opera en un terreno patriarcalmente modulado.
A continuación, se detalla cómo cada uno de estos sistemas apoya al otro:
1. Cómo el Patriarcado apoya al Capitalismo
El patriarcado, como sistema de dominación masculina, ha sido funcional y adaptable a las necesidades del capitalismo, contribuyendo a la acumulación de capital y a la estabilidad social de diversas maneras:
Reproducción gratuita o barata de la fuerza de trabajo:
- La reproducción social de la fuerza de trabajo, que incluye el trabajo doméstico, de cuidados y la procreación biológica y social, ha sido históricamente asignada a las mujeres y realizada de forma no remunerada o subvalorada. Este trabajo es esencial para el capitalismo, ya que sin él no sería posible la reproducción ampliada del capital, permitiendo abaratar los costos de la fuerza de trabajo y, por ende, acumular mayor plusvalía.
- Los Estados y el capital han modificado las configuraciones familiares a lo largo de la historia, pero siempre conservando la función esencial de la familia patriarcal (hoy heteronormativa) como la forma más confiable y barata de garantizar la reproducción privatizada de la fuerza de trabajo.
- La producción de subjetividades en la familia, incluyendo la formación de actitudes, valores y la disciplina necesaria para soportar largas jornadas de trabajo alienante, es parte del trabajo reproductivo no reconocido y gratuito realizado por las mujeres.
División sexual del trabajo y segmentación del mercado laboral:
- El patriarcado determina quién ocupa qué puesto en la jerarquía de trabajadores, permitiendo al capitalismo explotar de forma diferencial a hombres y mujeres. Las mujeres suelen ser excluidas de ciertos trabajos o segregadas en puestos con salarios más bajos y condiciones precarias.
- La migración de mujeres para integrar las cadenas globales de cuidado ilustra cómo el trabajo reproductivo no remunerado o mal pagado de las mujeres en los países de destino se convierte en remesas que garantizan la reproducción social de la población en los países de origen, siendo una forma de superexplotación.
Estabilidad social y legitimación ideológica:
- La familia nuclear, monogámica y patriarcal es vista como un espacio de lo privado que impera la autoridad paterna. Esta institución ha servido para la estabilidad cultural y social del capitalismo, compensando el orden familiar inestable y legitimando la idea de la propiedad privada individual.
- El "contrato sexual", un concepto que se entrelaza con el contrato social, establece la subordinación de las mujeres y el derecho de los hombres sobre ellas, siendo un pilar de la sociedad civil moderna. La libertad civil masculina depende de este derecho patriarcal.
Apropiación de valor en la "condición femenina":
- La "condición femenina" es entendida como un espacio de producción de valor real, que incluye actos y objetos valiosos en el intercambio humano, como la capacidad creativo-productiva del amor. Los hombres se benefician de la explotación de este "poder del amor" de las mujeres.
2. Cómo el Capitalismo (Postfordista/Neoliberalismo) apoya al Patriarcado
El capitalismo, en su fase neoliberal y postfordista, no solo se beneficia de las estructuras patriarcales preexistentes, sino que también las exacerba y remodela, a menudo disfrazándolas bajo el velo de la "libertad" y la "elección individual".
Mercantilización de la sexualidad y el cuerpo de las mujeres:
- El neoliberalismo se rige por la idea de que "todo se puede comprar y vender". Esto lleva a la mercantilización de actividades humanas antes no comercializadas, incluyendo la sexualidad y la reproducción.
- La prostitución, la maternidad subrogada y la pornografía son ejemplos de cómo el capitalismo patriarcal convierte el cuerpo y las capacidades reproductivas y sexuales de las mujeres en mercancías lucrativas. En este contexto, el "libre consentimiento" se desvirtúa por la desigualdad estructural, transformando la libertad en una nueva forma de servidumbre.
- La crisis de reproducción social, exacerbada por el neoliberalismo, se manifiesta en la superexplotación asalariada y extrasalarial de las mujeres, la desmantelación de servicios públicos y la mercantilización de los cuerpos.
Refuerzo de la opresión bajo la apariencia de igualdad:
- Bajo la sociedad capitalista, el patriarcado, aunque formalmente monogámico y centrado en la familia nuclear, alcanza su máximo grado histórico de opresión. Esto ocurre porque la pretensión de que el estatus diferencial ha desaparecido le quita a lo femenino todas las compensaciones que la opresión tradicional podía ofrecer.
- La ideología neoliberal promueve el individualismo y la competencia, acentuando una aparente tolerancia a la desigualdad social. Si las mujeres no acceden a puestos de poder, el discurso neoliberal puede sugerir que es por su "naturaleza" asociada a los afectos y cuidados, o que su inferioridad se presupone, asignándoles espacios laborales de "perdedores".
- La "revolución sexual" de los años 60, aunque buscaba la libertad, fue rápidamente cooptada por los varones para reafirmar su acceso a los cuerpos de las mujeres, y el neoliberalismo ha utilizado la identificación de "libertad" con la "libertad para venderse".
Fragmentación de las luchas y el sujeto colectivo:
- El neoliberalismo ha intentado neutralizar las políticas de izquierda, cooptando conceptos de identidad y fragmentando las luchas sociales. Esto dificulta la articulación de un proyecto emancipatorio unificado, diluyendo el análisis conjunto de la desigualdad.
- El énfasis en el individuo y su "libertad de elección" por parte del neoliberalismo oscurece las estructuras sociales sistémicas y las formas colectivas de opresión, dificultando la auto-conciencia de grupo.
En síntesis, la simbiosis entre capitalismo y patriarcado es una relación dinámica donde el patriarcado proporciona la base social e ideológica para la reproducción de una fuerza de trabajo barata y disciplinada, mientras que el capitalismo, a través de su lógica de mercantilización y supresión de las relaciones de estatus bajo la forma de contrato libre, intensifica y oculta la opresión de género. La lucha por la emancipación, por tanto, requiere un análisis que aborde estas dos dimensiones de manera conjunta, reconociendo que la superación de la explotación sociosexual no puede lograrse sin la superación de la explotación socioeconómica, y viceversa.
SOCIOLOGÍA POLÍTICA
Claro, a continuación, se presenta un resumen de la sociología política según las fuentes proporcionadas, con énfasis en la lucha de clases y otros temas relacionados:
La Sociología Política es una rama del pensamiento que, para Carlos Pérez, se distingue fundamentalmente de la "sociología científica" o "disciplinar" convencional, que se estudia en las universidades. A diferencia de esta última, que se enfoca en la descripción y cuantificación de grupos sociales mediante indicadores empíricos y busca una supuesta neutralidad ética, la sociología política marxista es, por su propia naturaleza, no neutral y está al servicio de un objetivo político revolucionario: el horizonte comunista.
Distinción Epistemológica Fundamental
La diferencia clave entre la sociología política marxista y la sociología científica radica en la noción de sujeto.
- Para la sociología disciplinar, los sujetos son básicamente individuos o colecciones de individuos.
- Para la sociología política marxista, las clases sociales son sujetos globales e históricos, entidades que incluso producen a los propios individuos. La individualidad es un producto histórico y social, no una esencia natural. Esto implica una profunda historización de todo lo que se pretende natural o dado.
La Lucha de Clases como Eje Central
La lucha de clases es el motor de la historia humana. Se estructura en torno a las relaciones de explotación y es una relación:
- Dicotómica y antagónica: Alguien gana y alguien pierde, con intereses directamente contradictorios.
- Constituyente: Las relaciones son más reales que los términos relacionados; los sujetos (clases) se constituyen a partir de la explotación.
- Estructurante: Es el origen de las instituciones sociales (el Estado, el mercado, el matrimonio, las iglesias, el derecho, los sindicatos), que favorecen la mantención de posiciones privilegiadas en la explotación. Aunque las instituciones pueden adquirir una independencia relativa, su origen radica en la racionalización de una situación de explotación.
- Totalizante: Determina todos los aspectos de la realidad social, configurándola como una totalidad dividida y contradictoria internamente.
- Trágica: Es un conflicto que excede las voluntades individuales, pero es social e históricamente evitable, ya que el comunismo es posible.
La sociología política marxista postula el derecho a la violencia revolucionaria en contra de la violencia institucionalizada que las clases dominantes presentan como "paz". El diálogo se vuelve inversamente proporcional a la relevancia del tema; cuanto más fundamental es la discusión, menos posible es el diálogo.
Conceptos Clave en la Sociología Política
- Explotación, Dominación, Opresión:
- Explotación: Un intercambio desigual de valor, que define el aspecto económico de las relaciones sociales. Se centra en la explotación mercantil (valor de cambio en el mercado capitalista), pero también considera dimensiones pre-capitalistas del valor.
- Dominación: Un intercambio desigual de poder, correlato político de la explotación.
- Opresión: Se refiere a quienes sufren las consecuencias de la explotación sin ser necesariamente explotados directamente (ej. desempleados, niños de obreros, amas de casa por el patriarcado). La opresión, ya sea económica, de género o étnica, deriva directa o indirectamente de situaciones de explotación.
- Análisis de Clase vs. Análisis de Estratificación Social:
- El análisis de clase es propio del marxismo, busca determinar el enemigo (general, estratégico, teórico, global) y se basa en la relación de explotación. Las clases son sujetos reales constituidos por esta relación antagónica.
- El análisis de estratificación social es común en la sociología disciplinar y clasifica grupos por indicadores empíricos (ingreso, educación, género, etnia, edad). Es útil para el análisis táctico e inmediato.
- La confusión entre ambos ha generado discusiones "idiotas". Por ejemplo, la "clase media" no es una clase, sino un estrato social. La viabilidad política de la revolución requiere diferenciar quién es el enemigo de quiénes son los aliados potenciales.
- La Burocracia como Clase Dominante:
- La hegemonía burguesa está siendo disputada por la creciente hegemonía de la dominación burocrática.
- La burocracia es una clase social (no un estrato) y parte del bloque de clases dominantes burgués-burocrático, con intereses antagónicos a los productores directos.
- Su dominio se basa en la posesión de hecho del saber operativo inmediato (control de la división técnica del trabajo y coordinación del mercado global) y se legitima a través de la ideología del saber científico. El siglo XX fue el siglo en que la burocracia pasó de subordinada a hegemónica.
- La Conciencia de Clase:
- No es un pensamiento ni una colección de ideas, sino un campo de actos y disposiciones a la acción, objetivo. Es la voluntad misma de una clase social, la tensión hacia la realización de su concepto.
- Se distingue de la conciencia empírica ("lo que la gente piensa") y la conciencia de grupo.
- La pedagogía revolucionaria no impone la conciencia de clase, sino que la desarrolla a partir de las indignaciones empíricas y se realiza a través de la acción política. Es una "pedagogía sin profesores" donde todos aprenden como pares.
- La lucha ideológica es siempre lucha política, y su eficacia reside en la acción.
Alcance y Propósito de la Sociología Política Marxista
La sociología política marxista busca proveer un marco argumentativo para la acción política real, al servicio del movimiento popular. Esto implica una política de alianzas pluriclasistas para alcanzar el horizonte comunista. El comunismo es el fin de la lucha de clases, una sociedad sin explotación ni opresión, sin necesidad de estado, mercado o matrimonio. No se trata de una utopía irrealizable, sino de un horizonte concreto posible que requiere de una "larga marcha".
Carlos Pérez Soto enfatiza la necesidad de "pensar en castellano" en lugar de traducir directamente del alemán o griego, para lograr una exposición más clara y accesible. El autor se distancia de un marxismo puramente académico o dogmático, abogando por un marxismo argumentativo, post-ilustrado y anti-vanguardista, que ponga la teoría al servicio de la acción política y se conecte con el sentido común de las personas.
Más sobre sociología política
La sociología política del marxismo hegeliano se concibe como una aproximación fundamentalmente diferente a la sociología académica convencional, arraigada en la concepción de Marx y enriquecida por la lógica hegeliana para entender las complejidades de la sociedad contemporánea y la lucha de clases.
Aquí te detallo sus aspectos clave:
Diferenciación de la Sociología Científica/Disciplinar
- Propósito y Enfoque: La sociología política marxista se distingue de la "Sociología Científica" disciplinar (tradición de Comte, Durkheim, Weber, Parsons, Merton, Luhmann, Giddens, Habermas) en su propósito fundamental. Mientras la sociología científica busca la descripción y la neutralidad ética, a menudo reduciendo la teoría a lo técnico, la sociología política marxista es explícitamente política, militante y orientada a la transformación. Su objetivo no es asesorar la política establecida, sino promover la acción del movimiento popular.
- Sujeto de Estudio: La sociología científica tiende al individualismo metodológico, considerando a los individuos como sujeto de análisis. En contraste, la sociología política marxista concibe a las clases sociales como sujetos transindividuales y la conflictividad como inherente a la sociedad.
- Historicidad: A diferencia de la linealidad y el determinismo que Comte introdujo en la historicidad (y que sus sucesores destruyeron en "funciones" y "estructuras"), la perspectiva hegeliana en el marxismo permite una noción de historia compleja, negativa y trágica, que pone los problemas y posibilidades humanas en sus propias manos.
- Rechazo al Academicismo: Se enfatiza la necesidad de sacar la discusión marxista de la lógica de la reproducción académica y devolverla al ámbito de la discusión política para el movimiento popular. Los pensadores "post" (posmodernismo, posestructuralismo, posmarxismo) son vistos como contribuyentes a la disolución de la teoría y la legitimación de la impotencia política, enfocándose en la fragmentación y el "microrrelato" en lugar de la crítica unificada de la explotación.
Conceptos Centrales y su Articulación
- Explotación, Dominación y Opresión: La sociología política marxista distingue claramente estos conceptos. La explotación se define como un intercambio desigual de valor (dimensión económica de las relaciones sociales), mientras que la dominación es su correlato político, un intercambio desigual de poder. La opresión, aunque a menudo vinculada a la sobreexplotación, no siempre implica explotación económica. Esta diferenciación es crucial para identificar enemigos y aliados.
- Teoría de las Clases Sociales y Lucha de Clases:
- La lucha de clases es el motor de la historia humana, estructurada en torno a la lucha permanente por el producto social y las relaciones de explotación.
- Se hace una distinción esencial entre análisis de clase (propio del marxismo) y análisis de estratificación social (habitual en sociología). El análisis de clase no es solo teórico, sino que debe servir a una política revolucionaria concreta.
- Las clases sociales se definen en función de su posición respecto al control de la división social del trabajo.
- Se plantea que la hegemonía burguesa está siendo disputada por la creciente hegemonía de la dominación burocrática. Por lo tanto, se requiere una teoría de la burocracia como clase social.
- Consciencia de Clase e Ideología: La sociología política aborda la conciencia de clase desde un concepto post-ilustrado de conciencia, superando la noción cartesiana de "representación mental" y la idea de ideología como "falsa conciencia". Se propone entender la ideología como contenida en la práctica y las formas generales del trabajo, concibiendo incluso la racionalidad científica como una forma ideológica. La ideología, en el comunismo, sería superada al no haber enajenación.
- Enajenación: Este es un concepto central y la primera categoría de una filosofía marxista de raigambre hegeliana. Se propone una nueva discusión sobre la enajenación, distinguiéndola de otros conceptos relacionados como objetivación, cosificación, extrañamiento, alienación, reificación y fetichización, buscando su utilidad en el orden de los fundamentos y políticamente. La superación del capitalismo y del poder burocrático (llegar al comunismo) implica que la enajenación ya no sea necesaria.
Complementariedad con la Economía Política
- La sociología política se considera en íntima superposición y complementariedad con la economía política marxista. La economía política devela la raíz material de la lucha de clases, mientras que la sociología política elabora la perspectiva propiamente política de la lucha de dominación. Marx mismo no hacía una distinción burocrática entre estas disciplinas, sus análisis eran económicos, históricos, sociales y políticos a la vez.
Propósito del Marxismo Hegeliano
- Esta propuesta de marxismo hegeliano busca ofrecer una versión argumentativa y contemporánea del marxismo, adecuada a la crítica de una sociedad altamente tecnológica y comunicacional (postfordista), capaz de administrar la diversidad y gobernar administrando la democracia. Se aspira a una teoría que vaya más allá del marxismo del siglo XX (autoritario, estructuralista o post-estructuralista), formulando un fundamento filosófico post-ilustrado y post-romántico.
- Su objetivo es retomar el vínculo con el movimiento popular y ofrecer un programa concreto y verosímil hacia el horizonte comunista, que implica el fin de la lucha de clases y la explotación.
En el marco del análisis marxista, las diversas formas de opresión y explotación en el capitalismo se articulan de manera intrínseca, y la violencia juega un papel fundamental tanto en su mantenimiento como en la posibilidad de su superación.
Articulación de las diversas formas de opresión y explotación en el capitalismo
Las clases sociales se constituyen a partir de una relación de explotación, definida como un intercambio desigual de valor. Esta relación de valor es el aspecto económico central de las relaciones sociales.
Explotación Capitalista:
- Definición: Bajo el capitalismo, la explotación es un intercambio desigual de valor de cambio, donde uno de los términos intercambiados es el trabajo asalariado. La crítica no es moral, sino que surge de que este intercambio quebranta la ficción de equivalencia que supuestamente rige el mercado capitalista.
- Plusvalía: El secreto de la explotación capitalista radica en que el costo de producción y reproducción de la fuerza de trabajo es menor que el valor que produce. La diferencia es la plusvalía, y su apropiación es el origen de la riqueza capitalista. El objeto de la crítica de Marx no son los capitalistas individuales ni sus abusos, sino el capitalismo como sistema y la burguesía como clase, enfocándose en la apropiación global de plusvalía por una clase sobre otra.
- Tipos de Plusvalía: Para maximizar la ganancia, se recurre a la plusvalía absoluta (disminución de salarios, aumento de jornada laboral, explotación salvaje) o a la plusvalía relativa (aumento de productividad, intensidad del trabajo). El capitalismo "progresista" o "bueno", que promueve la tecnología y puede pagar mejores salarios, es criticado porque incluso bajo estas condiciones, la explotación se mantiene, e incluso los "abusos" son recursos necesarios de la lógica del capital.
- Reproducción del Capital: Los capitalistas emprenden procesos de producción para reproducir el capital y obtener una ganancia, lo que Marx denomina reproducción simple del capital. La reproducción del capital, al ser un proceso histórico y global, permite entender las "leyes" del capitalismo y situar la apropiación de plusvalía en un marco más concreto.
Dominación Burocrática y Post-Fordismo:
- Nuevas Formas de Dominación: La hegemonía burguesa, incluso bajo el predominio del capitalismo, está siendo disputada por la creciente hegemonía de la dominación burocrática. La irrupción de la organización post-fordista del trabajo desde los años 80 ha producido cambios espectaculares en las formas de dominación social, lo que a menudo la izquierda no ha logrado distinguir de manera adecuada.
- Control del Trabajo: Las formas de organización del trabajo (taylorismo, fordismo, post-fordismo) son cruciales porque determinan las relaciones sociales y los modos de acumulación capitalista. La clave y esencia de todo poder reside en el control de la división social del trabajo (DST), lo que se llama hegemonía. Los medios simbólicos e institucionales que la mantienen son el gobierno.
- Subordinación del Capital: En la era post-fordista, los capitalistas están subordinados a la hegemonía burocrática. Esto se manifiesta en cómo el poder burocrático puede imponer su "experticia" sobre el capitalista propietario, incluso controlando aspectos de la producción y el capital financiero.
- Mercantilización de la Vida: La burocratización, junto con el mercado capitalista, ejerce opresión y lleva a la mercantilización de todos los ámbitos de la actividad humana, desde el arte hasta la salud y la cultura.
Opresiones Pre-Capitalistas y su Integración:
- Generalización del Valor y Explotación: Se propone ampliar la noción de valor más allá del valor de cambio capitalista, permitiendo que las formas de opresión como la de género, étnica o cultural sean entendidas como casos de explotación. Esto significa que hay un intercambio desigual de valor, incluso cuando no es medible en términos de tiempo de trabajo socialmente necesario o no se reduce a dinero.
- Mercantilización de la Opresión: El capitalismo aprovecha formas de opresión antiguas (patriarcado, discriminación étnica) para aumentar la ganancia, convirtiéndolas en plusvalía absoluta. Por ejemplo, se paga menos a las mujeres por razones ideológicas, a pesar de que la propia regla capitalista de equivalencia (pago del valor de la fuerza de trabajo) no lo justificaría. La opresión de género, étnica y cultural, si bien tienen una dimensión mercantil moderna, también tienen una dimensión pre-moderna de explotación no reductible al valor de cambio.
- Enajenación como Fundamento: La enajenación se presenta como la condición que explica la necesidad de la violencia revolucionaria. Es un conjunto de relaciones sociales que se han vuelto ajenas y enemigas. En el capitalismo, la enajenación y la reducción de la vida humana a un medio de subsistencia son la base de la teoría marxista del valor-trabajo enajenado. La enajenación cosifica la violencia y hace que la violencia constituyente aparezca como paz. Esta se manifiesta en la subjetividad, donde los trabajadores son cooptados, y los pobres absolutos son administrados o reprimidos.
El papel de la violencia en el cambio social
La lucha de clases es el motor de la historia. Esta lucha es intrínsecamente radical y conlleva una enorme dosis de violencia.
La Lucha de Clases como Violencia Objetiva y Estructural:
- Carácter Trágico: La lucha de clases es una relación trágica que excede las voluntades y posibilidades individuales. Es un conflicto objetivo, es decir, no depende de la voluntad de los individuos; el enemigo es una clase social y su función, no personas individuales.
- Antagonismo y Totalidad: Es antagónica porque la valorización de una clase depende causalmente de la desvalorización de la otra. Es estructurante porque es el origen de la cosificación de las instituciones. Es totalizante porque determina todos los aspectos de la realidad social y se vive de manera enajenada, haciendo imposible el diálogo sobre sus fundamentos.
- Violencia Institucionalizada: Las clases dominantes imponen su violencia estructural como "Estado de Derecho" y la presentan como paz. La violencia contenida en las instituciones (leyes, organismos estatales) es la violencia estructural. Lo que se llama "paz" son los momentos en que las clases dominantes van ganando la guerra de clases.
Necesidad de la Violencia Revolucionaria:
- Respuesta a la Violencia Establecida: Ante la imposibilidad del diálogo sobre el fundamento de lo social y la existencia de la violencia institucionalizada, los marxistas afirman el derecho a la violencia revolucionaria. Esta violencia es una respuesta, no un inicio de la guerra.
- Contenido Humanista: La violencia revolucionaria tiene un contenido humanista y busca derrocar el Estado de Derecho que perpetúa una violencia excedente históricamente innecesaria. Busca terminar con el ciclo histórico de la lucha de clases y sus instituciones legitimadoras.
- Dictadura del Proletariado: La tarea política revolucionaria es derrocar la "dictadura de la burguesía" (el Estado de Derecho que favorece a las clases dominantes) y construir un Estado de Derecho que favorezca sistemáticamente a los productores directos, lo que Marx llamó "dictadura del proletariado".
- Contra el Reformismo: El marxismo sostiene que el capitalismo no puede ser reformado para acabar con él; para superarlo como sistema, se necesita la violencia revolucionaria. La idea de que una sociedad de abundancia aún requiere explotación muestra que el problema es político y solo superable revolucionariamente.
- Revolución como Proceso: La revolución es un proceso social, no un acto individual o psicológico. Implica un cambio en la clase dominante, no solo en el gobierno.
- Violencia de Masas vs. Vanguardista: La violencia revolucionaria debe ser violencia de masas, con una amplia convocatoria social. Se critica la violencia vanguardista por su pronóstico negativo, sus connotaciones de venganza y su tendencia a suplantar al movimiento popular, llevando a dictaduras burocráticas.
La perspectiva comunista es una aspiración a una sociedad sin clases sociales, donde la división social del trabajo se haya superado y la explotación ya no sea necesaria, aprovechando la alta tecnología para humanizar el trabajo y democratizar la gestión.
El feminismo desafía y expande la crítica marxista tradicional al señalar y analizar formas de opresión y explotación que el marxismo clásico a menudo pasó por alto o subordinó a la lucha de clases económica, articulando las diversas formas de explotación y dominación y redefiniendo el papel de la violencia en el cambio social.
Articulación de las Diversas Formas de Opresión y Explotación en el Capitalismo
La crítica marxista tradicional se enfoca en la explotación de clase, la propiedad privada de los medios de producción, y la apropiación de plusvalía como la esencia de la explotación capitalista. Para Marx, la explotación se define como un intercambio desigual de valor, donde uno de los términos es el trabajo humano. La plusvalía es la diferencia entre el valor que produce el trabajador y el salario que recibe por su fuerza de trabajo, siendo esta apropiación el origen de la riqueza capitalista.
El feminismo, particularmente a través de la Teoría de la Reproducción Social (TRS), expande esta crítica al integrar una comprensión más compleja de la explotación y la dominación:
- El Patriarcado como Sistema de Dominación Interconectado: El feminismo introduce el patriarcado como un sistema de dominación independiente, aunque interconectado, del capitalismo. Este sistema existía antes del capitalismo. Autoras como Heidi Hartmann han argumentado que el patriarcado y el capitalismo son dos sistemas que rigen la sociedad, y para comprenderla, es necesario unir el análisis marxista del capital con el feminista de las relaciones de poder entre los sexos. El capitalismo se acomoda a la estructura social del patriarcado y ayuda a perpetuarla.
- Politización de la Esfera Privada y el Trabajo Reproductivo: La segunda ola del feminismo politizó el trabajo doméstico, reconociéndolo como una fuente de opresión para las mujeres. Lis Vogel, una figura fundacional de la TRS, desplazó el análisis del "trabajo doméstico" a la "reproducción de la fuerza de trabajo". Esta teoría se pregunta cómo el capitalismo garantiza esa "mercancía especial" que es la fuerza de trabajo, incluyendo los procesos, tareas e instituciones necesarios para producirla y reproducirla. Este trabajo de reproducción, mayoritariamente llevado a cabo por mujeres en el ámbito doméstico, es esencial para el capital pero no es reconocido ni pagado, abaratando la fuerza de trabajo y aumentando la rentabilidad del capital. La opresión de las mujeres, por lo tanto, no es simplemente histórica, sino una necesidad funcional para el capital dentro del capitalismo.
- La Reproducción Social como Proceso Diario y Generacional: La reproducción de la fuerza de trabajo es diaria (trabajo de cuidados) y generacional (procreación biológica y social). Incluye la producción de subjetividades y el disciplinamiento para que los individuos desarrollen las actitudes y capacidades necesarias para soportar largas jornadas de trabajo, incluso en condiciones alienantes.
- Crítica a la Reducción Economicista: El feminismo ha criticado la visión marxista que considera la "cuestión femenina" como secundaria, resolviéndose automáticamente con la abolición del capitalismo. En cambio, el feminismo marxista y la TRS ven la opresión de las mujeres como co-constitutiva de la explotación de clase, no como dos opresiones separadas o como un remanente superestructural.
- Reconceptualización de la Explotación y Opresión: Las feministas como Lidia Falcón han planteado a la mujer como clase social y económica, enfatizando la explotación en la reproducción, la sexualidad y el trabajo doméstico. Además, el feminismo expande la noción de explotación más allá del valor de cambio capitalista para incluir dimensiones pre-capitalistas del valor, como el intercambio de género, étnico y cultural. La opresión, definida como el impedimento a la valorización de alguien, se entiende como resultado directo o indirecto de formas activas de apropiación diferencial de valor, haciendo que la opresión de género y étnica sean casos de explotación.
- Interseccionalidad: La TRS busca integrar múltiples ejes de opresión, como género, raza, y etnia, para entender cómo el capitalismo tiende a integrar y reforzar opresiones preexistentes. Las mujeres, especialmente de clases trabajadoras y racializadas, sufren una sobrecarga de trabajo y endeudamiento debido a la desinversión estatal y la feminización precarizada del trabajo.
- Crisis de la Reproducción Social: El capitalismo, en su búsqueda ilimitada de acumulación, tiende a desestabilizar los procesos de reproducción social, llevando a una crisis que es una dimensión de la crisis capitalista global (económica, política, ecológica y socio-reproductiva). La feminización masiva de la fuerza de trabajo sin desresponsabilizar a las mujeres del trabajo doméstico ha llevado a una sobrecarga y al endeudamiento de las familias trabajadoras.
El Papel de la Violencia en el Cambio Social
Para el marxismo, la violencia es inherente al sistema capitalista y a la lucha de clases. La "paz" es una imposición de las clases dominantes cuando estas van ganando la guerra de clases, mientras que cualquier amenaza a su orden es calificada de "violencia".
- Violencia Institucionalizada vs. Violencia Revolucionaria: El Estado de Derecho es visto como violencia institucionalizada, que consagra la explotación a través de la propiedad privada y el trabajo asalariado, y que las clases dominantes defenderán con violencia física si es necesario. Por tanto, la violencia revolucionaria es la respuesta legítima a esta violencia estructural. La enajenación es la forma efectiva de la violencia, donde la violencia constituyente se presenta como paz.
- La Violencia como Fenómeno Estructural y Objetivo: La lucha de clases y la violencia son objetivas, anteriores a la consciencia individual, y determinan todos los aspectos de la realidad social. Marx no se detiene en los "abusos" individuales, sino que critica la lógica estructural del capitalismo que requiere la explotación y sus manifestaciones violentas.
- Violencia de Masas vs. Vanguardismo: Desde una perspectiva marxista post-ilustrada y anti-vanguardista, la violencia revolucionaria debe ser siempre violencia de masas. Se critican las políticas vanguardistas y terroristas de izquierda por ser contraproducentes, ya que pueden conducir a sacrificios inútiles o a la dominación de clase burocrática en caso de "éxito". La clave de la violencia de masas es su capacidad de convocatoria social y de generar una reacción solidaria.
- La Violencia de Género como Extensión de la Explotación: El feminismo ha destacado que la violencia doméstica y sexual no son meramente "asuntos domésticos" o problemas individuales, sino que reflejan relaciones de dominación arraigadas en el patriarcado y el capitalismo. La prostitución, por ejemplo, es una forma brutal de violencia y explotación sexual que se ha globalizado y se presenta bajo la ideología del "consentimiento" o la "libre elección", aunque en realidad disuelve el deseo en la voluntad para legitimar la mercantilización del cuerpo de las mujeres.
- La Cadena de Violencias: La violencia machista es el último eslabón de una cadena de violencias que comienza con la violencia económica, como el trabajo reproductivo gratuito o la precariedad laboral, que genera dependencia y expone a las mujeres a mayores riesgos de violencia.
- Rol del Estado frente a la Violencia de Género: El Estado capitalista a menudo responde a la violencia de género con políticas punitivistas, enfocadas en el castigo del agresor después de que la violencia ha ocurrido, en lugar de garantizar las condiciones materiales de existencia (como autonomía económica, acceso a servicios públicos de calidad) que permitirían a las mujeres salir de situaciones de violencia.
- Lucha Integrada: La comprensión de que el capitalismo es un sistema unitario que integra producción y reproducción, y que el género es utilizado como arma en la lucha de clases por parte del capital, impulsa una lucha integrada. Esto significa vincular las luchas en la economía formal con las que están fuera de ella, y que las organizaciones sindicales y de clase deben incorporar las cuestiones de justicia reproductiva y de género, mientras que las luchas contra el sexismo y el racismo deben abordar la cuestión de los salarios y la explotación.
En síntesis, el feminismo, a través de la TRS, amplía el análisis marxista al identificar la interconexión profunda entre la explotación de clase y la opresión patriarcal (y otras formas de opresión como la racial), revelando las bases materiales de la opresión de las mujeres en el trabajo reproductivo no remunerado y la mercantilización de las diferencias. En cuanto a la violencia, la crítica feminista refuerza la visión marxista de la violencia estructural inherente al sistema, al tiempo que destaca cómo la violencia de género es una manifestación específica y material de esta violencia sistémica, exigiendo una respuesta revolucionaria integrada que trascienda la mera lucha de clases económica para abrazar la superación de todas las formas de deshumanización y explotación.
¿Cómo el feminismo desafía y expande la crítica marxista tradicional sobre la explotación y dominación?
El feminismo desafía y expande la crítica marxista tradicional al señalar y analizar formas de opresión y explotación que el marxismo clásico a menudo pasó por alto o subordinó a la lucha de clases económica, articulando las diversas formas de explotación y dominación y redefiniendo el papel de la violencia en el cambio social.
Articulación de las Diversas Formas de Opresión y Explotación en el Capitalismo
La crítica marxista tradicional se enfoca en la explotación de clase, la propiedad privada de los medios de producción, y la apropiación de plusvalía como la esencia de la explotación capitalista. Para Marx, la explotación se define como un intercambio desigual de valor, donde uno de los términos es el trabajo humano. La plusvalía es la diferencia entre el valor que produce el trabajador y el salario que recibe por su fuerza de trabajo, siendo esta apropiación el origen de la riqueza capitalista.
El feminismo, particularmente a través de la Teoría de la Reproducción Social (TRS), expande esta crítica al integrar una comprensión más compleja de la explotación y la dominación:
- El Patriarcado como Sistema de Dominación Interconectado: El feminismo introduce el patriarcado como un sistema de dominación independiente, aunque interconectado, del capitalismo. Este sistema existía antes del capitalismo. Autoras como Heidi Hartmann han argumentado que el patriarcado y el capitalismo son dos sistemas que rigen la sociedad, y para comprenderla, es necesario unir el análisis marxista del capital con el feminista de las relaciones de poder entre los sexos. El capitalismo se acomoda a la estructura social del patriarcado y ayuda a perpetuarla.
- Politización de la Esfera Privada y el Trabajo Reproductivo: La segunda ola del feminismo politizó el trabajo doméstico, reconociéndolo como una fuente de opresión para las mujeres. Lis Vogel, una figura fundacional de la TRS, desplazó el análisis del "trabajo doméstico" a la "reproducción de la fuerza de trabajo". Esta teoría se pregunta cómo el capitalismo garantiza esa "mercancía especial" que es la fuerza de trabajo, incluyendo los procesos, tareas e instituciones necesarios para producirla y reproducirla. Este trabajo de reproducción, mayoritariamente llevado a cabo por mujeres en el ámbito doméstico, es esencial para el capital pero no es reconocido ni pagado, abaratando la fuerza de trabajo y aumentando la rentabilidad del capital. La opresión de las mujeres, por lo tanto, no es simplemente histórica, sino una necesidad funcional para el capital dentro del capitalismo.
- La Reproducción Social como Proceso Diario y Generacional: La reproducción de la fuerza de trabajo es diaria (trabajo de cuidados) y generacional (procreación biológica y social). Incluye la producción de subjetividades y el disciplinamiento para que los individuos desarrollen las actitudes y capacidades necesarias para soportar largas jornadas de trabajo, incluso en condiciones alienantes.
- Crítica a la Reducción Economicista: El feminismo ha criticado la visión marxista que considera la "cuestión femenina" como secundaria, resolviéndose automáticamente con la abolición del capitalismo. En cambio, el feminismo marxista y la TRS ven la opresión de las mujeres como co-constitutiva de la explotación de clase, no como dos opresiones separadas o como un remanente superestructural.
- Reconceptualización de la Explotación y Opresión: Las feministas como Lidia Falcón han planteado a la mujer como clase social y económica, enfatizando la explotación en la reproducción, la sexualidad y el trabajo doméstico. Además, el feminismo expande la noción de explotación más allá del valor de cambio capitalista para incluir dimensiones pre-capitalistas del valor, como el intercambio de género, étnico y cultural. La opresión, definida como el impedimento a la valorización de alguien, se entiende como resultado directo o indirecto de formas activas de apropiación diferencial de valor, haciendo que la opresión de género y étnica sean casos de explotación.
- Interseccionalidad: La TRS busca integrar múltiples ejes de opresión, como género, raza, y etnia, para entender cómo el capitalismo tiende a integrar y reforzar opresiones preexistentes. Las mujeres, especialmente de clases trabajadoras y racializadas, sufren una sobrecarga de trabajo y endeudamiento debido a la desinversión estatal y la feminización precarizada del trabajo.
- Crisis de la Reproducción Social: El capitalismo, en su búsqueda ilimitada de acumulación, tiende a desestabilizar los procesos de reproducción social, llevando a una crisis que es una dimensión de la crisis capitalista global (económica, política, ecológica y socio-reproductiva). La feminización masiva de la fuerza de trabajo sin desresponsabilizar a las mujeres del trabajo doméstico ha llevado a una sobrecarga y al endeudamiento de las familias trabajadoras.
El Papel de la Violencia en el Cambio Social
Para el marxismo, la violencia es inherente al sistema capitalista y a la lucha de clases. La "paz" es una imposición de las clases dominantes cuando estas van ganando la guerra de clases, mientras que cualquier amenaza a su orden es calificada de "violencia".
- Violencia Institucionalizada vs. Violencia Revolucionaria: El Estado de Derecho es visto como violencia institucionalizada, que consagra la explotación a través de la propiedad privada y el trabajo asalariado, y que las clases dominantes defenderán con violencia física si es necesario. Por tanto, la violencia revolucionaria es la respuesta legítima a esta violencia estructural. La enajenación es la forma efectiva de la violencia, donde la violencia constituyente se presenta como paz.
- La Violencia como Fenómeno Estructural y Objetivo: La lucha de clases y la violencia son objetivas, anteriores a la consciencia individual, y determinan todos los aspectos de la realidad social. Marx no se detiene en los "abusos" individuales, sino que critica la lógica estructural del capitalismo que requiere la explotación y sus manifestaciones violentas.
- Violencia de Masas vs. Vanguardismo: Desde una perspectiva marxista post-ilustrada y anti-vanguardista, la violencia revolucionaria debe ser siempre violencia de masas. Se critican las políticas vanguardistas y terroristas de izquierda por ser contraproducentes, ya que pueden conducir a sacrificios inútiles o a la dominación de clase burocrática en caso de "éxito". La clave de la violencia de masas es su capacidad de convocatoria social y de generar una reacción solidaria.
- La Violencia de Género como Extensión de la Explotación: El feminismo ha destacado que la violencia doméstica y sexual no son meramente "asuntos domésticos" o problemas individuales, sino que reflejan relaciones de dominación arraigadas en el patriarcado y el capitalismo. La prostitución, por ejemplo, es una forma brutal de violencia y explotación sexual que se ha globalizado y se presenta bajo la ideología del "consentimiento" o la "libre elección", aunque en realidad disuelve el deseo en la voluntad para legitimar la mercantilización del cuerpo de las mujeres.
- La Cadena de Violencias: La violencia machista es el último eslabón de una cadena de violencias que comienza con la violencia económica, como el trabajo reproductivo gratuito o la precariedad laboral, que genera dependencia y expone a las mujeres a mayores riesgos de violencia.
- Rol del Estado frente a la Violencia de Género: El Estado capitalista a menudo responde a la violencia de género con políticas punitivistas, enfocadas en el castigo del agresor después de que la violencia ha ocurrido, en lugar de garantizar las condiciones materiales de existencia (como autonomía económica, acceso a servicios públicos de calidad) que permitirían a las mujeres salir de situaciones de violencia.
- Lucha Integrada: La comprensión de que el capitalismo es un sistema unitario que integra producción y reproducción, y que el género es utilizado como arma en la lucha de clases por parte del capital, impulsa una lucha integrada. Esto significa vincular las luchas en la economía formal con las que están fuera de ella, y que las organizaciones sindicales y de clase deben incorporar las cuestiones de justicia reproductiva y de género, mientras que las luchas contra el sexismo y el racismo deben abordar la cuestión de los salarios y la explotación.
En síntesis, el feminismo, a través de la TRS, amplía el análisis marxista al identificar la interconexión profunda entre la explotación de clase y la opresión patriarcal (y otras formas de opresión como la racial), revelando las bases materiales de la opresión de las mujeres en el trabajo reproductivo no remunerado y la mercantilización de las diferencias. En cuanto a la violencia, la crítica feminista refuerza la visión marxista de la violencia estructural inherente al sistema, al tiempo que destaca cómo la violencia de género es una manifestación específica y material de esta violencia sistémica, exigiendo una respuesta revolucionaria integrada que trascienda la mera lucha de clases económica para abrazar la superación de todas las formas de deshumanización y explotación.
En el marco del análisis marxista, las diversas formas de opresión y explotación en el capitalismo se articulan de manera intrínseca, y la violencia juega un papel fundamental tanto en su mantenimiento como en la posibilidad de su superación.
Articulación de las diversas formas de opresión y explotación en el capitalismo
Las clases sociales se constituyen a partir de una relación de explotación, definida como un intercambio desigual de valor. Esta relación de valor es el aspecto económico central de las relaciones sociales.
Explotación Capitalista:
- Definición: Bajo el capitalismo, la explotación es un intercambio desigual de valor de cambio, donde uno de los términos intercambiados es el trabajo asalariado. La crítica no es moral, sino que surge de que este intercambio quebranta la ficción de equivalencia que supuestamente rige el mercado capitalista.
- Plusvalía: El secreto de la explotación capitalista radica en que el costo de producción y reproducción de la fuerza de trabajo es menor que el valor que produce. La diferencia es la plusvalía, y su apropiación es el origen de la riqueza capitalista. El objeto de la crítica de Marx no son los capitalistas individuales ni sus abusos, sino el capitalismo como sistema y la burguesía como clase, enfocándose en la apropiación global de plusvalía por una clase sobre otra.
- Tipos de Plusvalía: Para maximizar la ganancia, se recurre a la plusvalía absoluta (disminución de salarios, aumento de jornada laboral, explotación salvaje) o a la plusvalía relativa (aumento de productividad, intensidad del trabajo). El capitalismo "progresista" o "bueno", que promueve la tecnología y puede pagar mejores salarios, es criticado porque incluso bajo estas condiciones, la explotación se mantiene, e incluso los "abusos" son recursos necesarios de la lógica del capital.
- Reproducción del Capital: Los capitalistas emprenden procesos de producción para reproducir el capital y obtener una ganancia, lo que Marx denomina reproducción simple del capital. La reproducción del capital, al ser un proceso histórico y global, permite entender las "leyes" del capitalismo y situar la apropiación de plusvalía en un marco más concreto.
Dominación Burocrática y Post-Fordismo:
- Nuevas Formas de Dominación: La hegemonía burguesa, incluso bajo el predominio del capitalismo, está siendo disputada por la creciente hegemonía de la dominación burocrática. La irrupción de la organización post-fordista del trabajo desde los años 80 ha producido cambios espectaculares en las formas de dominación social, lo que a menudo la izquierda no ha logrado distinguir de manera adecuada.
- Control del Trabajo: Las formas de organización del trabajo (taylorismo, fordismo, post-fordismo) son cruciales porque determinan las relaciones sociales y los modos de acumulación capitalista. La clave y esencia de todo poder reside en el control de la división social del trabajo (DST), lo que se llama hegemonía. Los medios simbólicos e institucionales que la mantienen son el gobierno.
- Subordinación del Capital: En la era post-fordista, los capitalistas están subordinados a la hegemonía burocrática. Esto se manifiesta en cómo el poder burocrático puede imponer su "experticia" sobre el capitalista propietario, incluso controlando aspectos de la producción y el capital financiero.
- Mercantilización de la Vida: La burocratización, junto con el mercado capitalista, ejerce opresión y lleva a la mercantilización de todos los ámbitos de la actividad humana, desde el arte hasta la salud y la cultura.
Opresiones Pre-Capitalistas y su Integración:
- Generalización del Valor y Explotación: Se propone ampliar la noción de valor más allá del valor de cambio capitalista, permitiendo que las formas de opresión como la de género, étnica o cultural sean entendidas como casos de explotación. Esto significa que hay un intercambio desigual de valor, incluso cuando no es medible en términos de tiempo de trabajo socialmente necesario o no se reduce a dinero.
- Mercantilización de la Opresión: El capitalismo aprovecha formas de opresión antiguas (patriarcado, discriminación étnica) para aumentar la ganancia, convirtiéndolas en plusvalía absoluta. Por ejemplo, se paga menos a las mujeres por razones ideológicas, a pesar de que la propia regla capitalista de equivalencia (pago del valor de la fuerza de trabajo) no lo justificaría. La opresión de género, étnica y cultural, si bien tienen una dimensión mercantil moderna, también tienen una dimensión pre-moderna de explotación no reductible al valor de cambio.
- Enajenación como Fundamento: La enajenación se presenta como la condición que explica la necesidad de la violencia revolucionaria. Es un conjunto de relaciones sociales que se han vuelto ajenas y enemigas. En el capitalismo, la enajenación y la reducción de la vida humana a un medio de subsistencia son la base de la teoría marxista del valor-trabajo enajenado. La enajenación cosifica la violencia y hace que la violencia constituyente aparezca como paz. Esta se manifiesta en la subjetividad, donde los trabajadores son cooptados, y los pobres absolutos son administrados o reprimidos.
El papel de la violencia en el cambio social
La lucha de clases es el motor de la historia. Esta lucha es intrínsecamente radical y conlleva una enorme dosis de violencia.
La Lucha de Clases como Violencia Objetiva y Estructural:
- Carácter Trágico: La lucha de clases es una relación trágica que excede las voluntades y posibilidades individuales. Es un conflicto objetivo, es decir, no depende de la voluntad de los individuos; el enemigo es una clase social y su función, no personas individuales.
- Antagonismo y Totalidad: Es antagónica porque la valorización de una clase depende causalmente de la desvalorización de la otra. Es estructurante porque es el origen de la cosificación de las instituciones. Es totalizante porque determina todos los aspectos de la realidad social y se vive de manera enajenada, haciendo imposible el diálogo sobre sus fundamentos.
- Violencia Institucionalizada: Las clases dominantes imponen su violencia estructural como "Estado de Derecho" y la presentan como paz. La violencia contenida en las instituciones (leyes, organismos estatales) es la violencia estructural. Lo que se llama "paz" son los momentos en que las clases dominantes van ganando la guerra de clases.
Necesidad de la Violencia Revolucionaria:
- Respuesta a la Violencia Establecida: Ante la imposibilidad del diálogo sobre el fundamento de lo social y la existencia de la violencia institucionalizada, los marxistas afirman el derecho a la violencia revolucionaria. Esta violencia es una respuesta, no un inicio de la guerra.
- Contenido Humanista: La violencia revolucionaria tiene un contenido humanista y busca derrocar el Estado de Derecho que perpetúa una violencia excedente históricamente innecesaria. Busca terminar con el ciclo histórico de la lucha de clases y sus instituciones legitimadoras.
- Dictadura del Proletariado: La tarea política revolucionaria es derrocar la "dictadura de la burguesía" (el Estado de Derecho que favorece a las clases dominantes) y construir un Estado de Derecho que favorezca sistemáticamente a los productores directos, lo que Marx llamó "dictadura del proletariado".
- Contra el Reformismo: El marxismo sostiene que el capitalismo no puede ser reformado para acabar con él; para superarlo como sistema, se necesita la violencia revolucionaria. La idea de que una sociedad de abundancia aún requiere explotación muestra que el problema es político y solo superable revolucionariamente.
- Revolución como Proceso: La revolución es un proceso social, no un acto individual o psicológico. Implica un cambio en la clase dominante, no solo en el gobierno.
- Violencia de Masas vs. Vanguardista: La violencia revolucionaria debe ser violencia de masas, con una amplia convocatoria social. Se critica la violencia vanguardista por su pronóstico negativo, sus connotaciones de venganza y su tendencia a suplantar al movimiento popular, llevando a dictaduras burocráticas.
La perspectiva comunista es una aspiración a una sociedad sin clases sociales, donde la división social del trabajo se haya superado y la explotación ya no sea necesaria, aprovechando la alta tecnología para humanizar el trabajo y democratizar la gestión.
¿De qué maneras relacionamos la explotación socioeconómica con la explotación sociosexual? ¿Qué características tienen ambas bajo el postfordismo?
La articulación de las diversas formas de opresión y explotación en el capitalismo se comprende, desde el análisis marxista, a través de la expansión del concepto de valor más allá de lo puramente económico capitalista, y la violencia es vista como un componente intrínseco tanto en el mantenimiento del sistema como en su eventual superación [Prev. Resp.].
Articulación de la Explotación Socioeconómica y Sociosexual en el Capitalismo
Concepto General de Explotación: La explotación se define como un intercambio desigual de valor. Esta relación de valor constituye el aspecto económico central de las relaciones sociales. Se propone una teoría general del valor basada en la enajenación, entendida como un conjunto de relaciones sociales que se han vuelto ajenas y enemigas. La sustancia de todo valor es la subjetividad que los seres humanos ponen en sus objetivaciones, y que es deseada cuando sus productos tienen valor.
Explotación Capitalista (Socioeconómica): En el capitalismo, la explotación es un intercambio desigual de valor de cambio, donde el trabajo asalariado es uno de los términos intercambiados. Se manifiesta principalmente en la apropiación de plusvalía; el valor que el trabajo produce es mayor que el costo de producción y reproducción de la fuerza de trabajo. Solo el trabajo humano produce valor real.
- Plusvalía Absoluta: Ocurre cuando la valorización del explotador conduce directamente a la desvalorización del explotado, a través de la disminución de salarios o el aumento de la jornada laboral. A menudo se asocia con la pobreza y es el blanco más común de la crítica de izquierda, aunque no siempre es el efecto más profundo de la opresión capitalista.
- Plusvalía Relativa: Ambos polos de la relación se valorizan, pero de manera desigual. El explotado mejora su estándar de vida debido a una mayor productividad, pero el explotador apropia una cuota de valor aún mayor. Esta forma es un mejor indicador de la enajenación creciente del proletariado y puede asociarse a una conciencia relativamente conservadora, ya que los explotados no son necesariamente pobres. La ganancia capitalista puede provenir de la apropiación de plusvalía real o del usufructo (diferencias de precios, circulación de mercancías, especulación financiera).
- La crítica marxista se enfoca en el capitalismo como sistema y en la burguesía como clase, no en los capitalistas individuales [Prev. Resp.]. El sujeto revolucionario estratégico son los productores directos que producen riqueza real.
Opresiones Sociosexuales como Formas de Explotación: Las principales formas de opresión, como las de género, étnicas o culturales, son entendidas como casos de explotación al ser resultado de la apropiación diferencial de valor. Este valor, a menudo subjetividad humana, no es medible en términos de tiempo de trabajo socialmente necesario o reducido a dinero.
- Opresión de Género: La "condición femenina" y "masculina" son espacios de producción de valor real. El patriarcado, como sistema de valorización, se apropia del valor producido en la condición femenina para la valorización de lo masculino, constituyendo un intercambio desigual de valor que no se reduce al valor de cambio. La cosificación dicotómica de la diferencia heterosexual sirve para legitimar esta apropiación.
- Opresión Étnica y Cultural: La reducción de una etnia a la condición de "barbarie" permitía la apropiación de su valor a través de gestos rituales, lo que representaba una ventaja económica en sistemas tradicionales con parámetros de objetividad distintos a los modernos. Esto es conceptualizado como una forma de explotación.
- Relación Opresión-Explotación: La opresión se distingue de la explotación en que la primera impide directamente la valorización de alguien, mientras que la segunda extrae valor. Sin embargo, la hipótesis marxista es que no puede haber opresión sin explotación, es decir, toda forma de opresión proviene, directa o indirectamente, de las relaciones de explotación, ya que el desconocer el valor de otro ser humano tiene como sentido producir o mantener una relación ventajosa en la apropiación de valor. La explotación es el ámbito de "lo económico", y la opresión el de "lo social", y en la práctica se superponen.
- Mercantilización de la Opresión Precapitalista: El capitalismo no solo mantiene sino que agrava las formas de opresión precapitalistas, como el patriarcado, al mercantilizarlas y convertirlas en plusvalía absoluta. Por ejemplo, la discriminación salarial basada en el género o la etnia. Esta mercantilización priva a los oprimidos de las compensaciones que ofrecían las opresiones tradicionales, reduciéndolos a una "mera diferencia natural" sin significado propio.
Características de la Explotación Socioeconómica y Sociosexual bajo el Postfordismo
El postfordismo es una de las formas principales de la división técnica del trabajo en la sociedad moderna, que determina relaciones sociales cruciales y modos de acumulación capitalista.
Nuevas Formas de Dominación y Control de la Subjetividad:
- La realidad material de la economía política se expresa en las relaciones sociales, y bajo el postfordismo, las formas de dominación han cambiado.
- Se observa una creciente hegemonía de la dominación burocrática, que subordina a los capitalistas y ejerce un control sobre la división social del trabajo.
- El postfordismo se caracteriza por una tolerancia represiva, donde la represión directa se margina y el control se ejerce mediante la cooptación y resignificación de iniciativas radicales hacia la lógica del sistema.
- La dominación actual se centra en la administración de la democracia y la diversidad, a diferencia del fordismo que homogeneizaba. El poder burocrático de alta tecnología domina la diversidad y puede conceder diferencias, lo que ha generado desconcierto en las izquierdas.
- Se busca un disciplinamiento de la subjetividad, donde los trabajadores son cooptados y su subjetividad se considera un factor productivo, promoviendo la identificación con la empresa ("espíritu Toyota"). Esto implica una preocupación por la salud psicológica para seleccionar trabajadores "adecuados".
- La burocratización, junto con el mercado capitalista, lleva a la mercantilización de todos los ámbitos de la actividad humana (arte, ciencia, educación, salud, descanso, deporte, cultura).
Manifestaciones de la Explotación Socioeconómica:
- Se produce un desempleo estructural masivo de los marginados (pobres absolutos), quienes no producen ni consumen y viven de la beneficencia. Hay una distinción tajante entre marginados subcalificados y los integrados sobrecalificados.
- Entre los integrados, se observa sobrecalificación y frustración, con precarización laboral y presión sobre el salario, fenómeno llamado "ejército de reserva".
- La acumulación primitiva de capital es cíclica y ocurre repetidamente, no solo en un momento histórico inicial. Esto se logra mediante el saqueo sistemático de la periferia (con la complicidad de las clases dominantes locales) y el recurso a la plusvalía absoluta en el centro.
- La relación centro-periferia, aunque ya no tiene una base geográfica clara, sigue existiendo funcionalmente, con miseria y sobreexplotación instaladas incluso en el centro de los países considerados centrales.
- La lógica que ha producido la abundancia material en el capitalismo es la misma que impide que sea aprovechada equitativamente por todos, especialmente por los productores directos.
Manifestaciones de la Explotación Sociosexual:
- La mercantilización de la opresión de género se agrava bajo el capitalismo postfordista, superponiendo dos sistemas de explotación y eliminando las compensaciones que la opresión tradicional podía ofrecer.
- Las luchas contra la discriminación de género o étnica pueden entenderse como luchas contra la opresión, pero también como luchas contra formas de explotación que no son reducibles al valor de cambio capitalista.
- La ampliación de la noción de valor y la exclusión de una tendencia natural a la opresión permiten entender estas formas de opresión como casos de apropiación diferencial de valor, manteniendo así una unidad explicativa para la lucha de clases, más allá del reduccionismo economicista. El problema de la deshumanización de unos seres humanos por otros es único, aunque se manifieste en diversas formas.
El Papel de la Violencia en el Cambio Social
La Lucha de Clases como Motor y Origen de Instituciones:
- La lucha de clases es el motor de la historia. No es una tendencia natural, sino un resultado del desarrollo tecnológico insuficiente, y, por lo tanto, es superable.
- Es una relación antagónica, donde la valorización de una clase depende causalmente de la desvalorización de la otra. Este antagonismo es global e histórico.
- La lucha de clases es estructurante; es el origen de la cosificación de las instituciones (el Estado, el mercado, el matrimonio, las iglesias, el derecho). Estas instituciones surgen para mantener una posición privilegiada en las relaciones de explotación y favorecer a las clases dominantes.
Violencia Estructural y Necesidad de la Violencia Revolucionaria:
- La violencia está contenida en las instituciones y el Estado de Derecho, siendo presentada por las clases dominantes como "paz" [Prev. Resp.]. El núcleo material de esta violencia radica en el monopolio del derecho y de la fuerza por parte de las clases dominantes. Esto se traduce en represión policial, militar y la "guerra sucia".
- La enajenación se presenta como la condición que explica la necesidad de la violencia revolucionaria [Prev. Resp.]. Las relaciones sociales se han vuelto ajenas y enemigas, cosificadas, y los seres humanos viven convenciéndose internamente de su deshumanización. A pesar de que la humanidad creó esta situación, es necesaria la violencia revolucionaria para superarla, ya que el sistema impide una resolución pacífica mediante el diálogo.
- Los marxistas afirman el derecho a la violencia revolucionaria como una respuesta a la violencia institucionalizada, buscando derrocar el Estado de Derecho que perpetúa la explotación.
- El objetivo político es superar la explotación y la lucha de clases, no solo la pobreza.
- La revolución comunista busca una sociedad sin clases sociales, superando la división social del trabajo y aprovechando la alta tecnología para humanizarla y democratizarla, liberando el trabajo.
- La violencia revolucionaria debe ser de masas, con una amplia convocatoria social, en oposición a la violencia vanguardista [Prev. Resp.].
En resumen, las diversas formas de opresión se articulan con la explotación socioeconómica porque, desde una perspectiva marxista, toda opresión activa deriva de una forma de explotación, entendiendo el valor de manera amplia (incluyendo la subjetividad humana) y no solo como valor de cambio. Bajo el postfordismo, esta articulación se complejiza por la hegemonía burocrática, el control de la subjetividad y la administración de la diversidad, lo que exige una reevaluación de las estrategias revolucionarias, reafirmando la necesidad de la violencia para desmantelar un sistema que se reproduce a través de la institucionalización de la explotación y la enajenación.
La Teoría de la Reproducción Social (TRS), surgida del libro Marxismo y la opresión de las mujeres: Hacia una teoría unitaria de Lise Vogel (1983), ofrece un marco para comprender la opresión de las mujeres como un elemento co-constitutivo de la explotación de clase en el capitalismo. Esta teoría busca superar los enfoques dualistas de la segunda ola del feminismo que separaban la opresión de género de la explotación de clase, proponiendo una teoría unitaria.
A continuación, se comparan las características de las clases sociales desde la sociología política y la lucha de clases, con la concepción de la mujer como clase social y el modo de producción doméstico, y su evolución hacia el neoliberalismo sexual.
I. Clases Sociales según la Sociología Política y la Lucha de Clases (con énfasis en el Postfordismo)
Desde una perspectiva marxista, las clases sociales no son meros grupos, estratos o colecciones de individuos con rasgos empíricos comunes, sino sujetos globales e históricos constituidos en torno a la operación efectiva de la explotación.
- Explotación y Dominación: La explotación se define como un intercambio desigual de valor, que constituye la dimensión económica de las relaciones sociales. Su correlato político es la dominación, un intercambio desigual de poder.
- Antagonismo de Clases: Las relaciones entre clases sociales contrapuestas son siempre antagónicas. En el capitalismo, la sociedad está dividida antagónicamente entre burgueses y proletarios, cuya relación se define por la propiedad privada de los medios de producción y la apropiación de la plusvalía.
- Distinción de Estratos: Es crucial diferenciar el análisis de clase del análisis de estratificación social. Los estratos son grupos sociales definidos por ingresos, educación, religión, edad, género, etc., mientras que las clases son sujetos globales y propiamente sociales, y el análisis de clase, a diferencia del de estratificación, debe estar al servicio de una política revolucionaria concreta.
- Postfordismo y Neoliberalismo: Las transformaciones neoliberales han llevado a una feminización de la fuerza de trabajo, con la incorporación masiva de mujeres al mercado laboral, a menudo en condiciones precarizadas y con salarios reducidos. Esto ha generado una sobrecarga de trabajo para las mujeres, que no son desresponsabilizadas de sus tareas domésticas históricamente asignadas. Además, la desinversión estatal en protección social ha implicado una reprivatización de las tareas de reproducción, obligando a las familias a endeudarse para la mera supervivencia. En este contexto, la reproducción de la fuerza de trabajo se ha "dualizado", permitiendo a algunas familias de clase trabajadora acceder a la reproducción mercantilizada a través de la mercantilización del trabajo reproductivo, a menudo llevado a cabo por mujeres más pobres, incluidas migrantes, que integran las cadenas globales de cuidado. La trata de personas, una forma moderna de esclavitud, afecta mayoritariamente a mujeres y niñas.
II. La Mujer como Clase Social y el Modo de Producción Doméstico
La TRS postula que la raíz de la opresión de las mujeres reside en su relación particular con los procesos de mantenimiento y reemplazo de la fuerza de trabajo, es decir, la reproducción social de la fuerza de trabajo. Esta teoría se diferencia de los enfoques dualistas que veían la opresión de género y la explotación de clase como sistemas separados.
- El Modo de Producción Doméstico (Lidia Falcón): Se define como la forma en que se producen los bienes y la riqueza necesarios para el mantenimiento y reproducción de la sociedad humana, caracterizado por la existencia de dos únicas clases: el hombre y la mujer, y la consecuente explotación sexual, reproductiva y productora de esta última.
- Causa Material de Explotación: La capacidad reproductiva femenina es la causa y el principio de la explotación de la mujer. Las mujeres son históricamente controladas y explotadas por su capacidad reproductiva.
- Trabajo No Reconocido y Gratuito: El trabajo doméstico y de cuidados, que implica la reproducción diaria y generacional de la fuerza de trabajo, es esencial para el capitalismo pero es considerado "natural" o "por amor", desvalorizado y no remunerado. Este trabajo es una producción de subjetividades y un disciplinamiento para el trabajo asalariado.
- Maternidad como Destino: La maternidad ha sido definida como la "suprema misión" y el eje de la identidad femenina, relegando otras actividades. Las leyes y la medicina han reforzado esta visión.
- Explotación por el Hombre: Lidia Falcón sostiene que los hombres, de todas las clases sociales, son la clase explotadora de las mujeres. Las mujeres sufren la "más exhaustiva de las explotaciones" en su propio cuerpo.
- Posición de Clase Definida por Relaciones Sexuales: La posición de clase de las mujeres se define a través de sus relaciones sexuales, lo que históricamente ha impedido alianzas entre mujeres de distintas clases y ha obstaculizado la formación de una conciencia feminista.
- Mantenimiento Histórico: El modo de producción doméstico se ha conservado y reproducido a lo largo de la historia, incluso bajo el capitalismo, porque los modos de producción dominantes se han beneficiado de la explotación femenina. La familia es una institución clave para el mantenimiento de este modo de producción.
- Falta de Conciencia de Clase: La mujer, como clase explotada, ha tenido dificultades para desarrollar una conciencia de clase debido a la alienación y la naturalización de su explotación, a menudo presentada como "natural" o "designio divino".
III. Evolución hacia el Neoliberalismo Sexual
En las sociedades formalmente igualitarias, el patriarcado muta hacia un "patriarcado de consentimiento", donde la coerción directa es sustituida por una incitación y una "libre elección" aparente. Este proceso es impulsado por el neoliberalismo sexual, una ideología que busca mercantilizar la vida y los cuerpos de las mujeres.
- Mercantilización de la Sexualidad y la Reproducción: La sexualidad y la reproducción se convierten en mercancías, promovidas bajo el discurso de la "libre elección" y el consentimiento. Ejemplos son la prostitución, vista como una mega-industria, y las técnicas de reproducción asistida como los vientres de alquiler, que cosifican el cuerpo de la mujer como una "incubadora".
- El Mito de la "Libre Elección" y la "Doble Verdad": Se inculca a las mujeres que su felicidad reside en la mercantilización y embellecimiento de su cuerpo, mientras que los hombres internalizan una "doble verdad": formalmente respetan la igualdad, pero consideran el cuerpo femenino como de libre acceso para su placer y reproducción. La pornografía es un elemento clave en esta socialización de la sexualidad patriarcal.
- Explotación del "Poder del Amor": El patriarcado en sociedades igualitarias se sostiene en la explotación de la capacidad de amar y cuidar de las mujeres, lo que beneficia unilateralmente a los hombres. Se promueve una "autoafirmación sexual-erótica" para las mujeres que las convierte en "nuevas reproductoras" del sistema.
- Desinversión Estatal y Reprivatización de Cuidados: Las políticas neoliberales reducen la protección social estatal, lo que hace que las tareas de reproducción y cuidado recaigan de nuevo en los hogares, fundamentalmente sobre las mujeres, precarizando sus vidas y limitando su inserción laboral. Esto ha impulsado la feminización de los flujos migratorios para cubrir trabajos domésticos y de cuidados a escala global, creando "familias separadas" y cadenas de cuidado que garantizan la reproducción social en los países de origen, una forma de "superexplotación".
- Dificultad del Consentimiento Real: A pesar del discurso de la "libre elección", el consentimiento sexual de las mujeres es cuestionado en un contexto de desigualdad estructural, violencia sexual y socialización en la indefensión, ya que el consentimiento debe basarse en el deseo y en condiciones de igualdad estructural.
En resumen, la TRS y el concepto de la mujer como clase social revelan cómo la opresión de las mujeres no es un fenómeno secundario, sino un elemento fundamental y co-constitutivo de la explotación capitalista, históricamente arraigado en el modo de producción doméstico y que se ha adaptado a las dinámicas del neoliberalismo sexual, disfrazando la explotación bajo el velo de la "libre elección" y la mercantilización. Esto proporciona categorías cruciales para comprender la "cuestión social en la contemporaneidad" y su impacto diferencial en las mujeres de las clases trabajadoras.
G) Marxismo Feminismo (Contiene resúmenes de Sociología Política y de Economía Política)
El marxismo feminismo es mi manera de entender el marxismo hegeliano.
Por tanto voy a describir el marxismo hegeliano, y luego lo voy a poner en relación con el feminismo radical y marxista. Intentaré utilizar el marxismo hegeliano para caracterizar el Patriarcado y para aclarar como funciona el sistema patriarcal capitalista en el modo de acumulación postfordista y su expresión neoliberal, y conectar entre sí las descripciones de la administración neoliberal de la democracia, del profesor Carlos Pérez, la idea de clase social mujer, de Lidia Falcon, el neoliberalismo sexual de Ana de Miguel (y otras)
1.- Marxismo hegeliano: breve descripción
INDICACIÓN: Describe qué es el marxismo hegeliano, cuál es su núcleo doctrinario, de qué partes se compone.
RESPUESTA:
El marxismo hegeliano es una propuesta teórica que busca reinventar el marxismo para el siglo XXI. Se caracteriza por ser una versión argumentativa y contemporánea del marxismo, que se adecua a la crítica de una sociedad altamente tecnológica. Propone una doble operación: leer a Marx de manera hegeliana y a Hegel de manera marxista.
¿Qué es el marxismo hegeliano?
El marxismo hegeliano se distingue por:
- Historización radical y humanismo absoluto: Incorpora el historicismo absoluto de Hegel para entender que todo lo que conforma al sujeto humano es producto de las relaciones sociales, no de una naturaleza preconstituida. Radicaliza el humanismo de Marx al expulsar la figura de Dios y poner toda la responsabilidad de constituir la comunidad humana en sus propios productores.
- Lógica no convencional: Propone una lógica más compleja que la racionalidad científica habitual. Para esta perspectiva, las relaciones son más reales que las cosas que se relacionan, y la contradicción es una diferencia interna, no una oposición externa. La realidad es entendida como negatividad, y la negatividad como sujeto.
- Crítica del naturalismo: Se opone al naturalismo burgués y al biologicismo burocrático, buscando historizar radicalmente todo aquello que se presenta como natural o dado, incluyendo el sexo, el género o la etnia, y afirmando que son productos históricos.
- Reapropiación de la dialéctica: A diferencia del materialismo dialéctico (inventado por Engels y sistematizado por Plejánov), el marxismo hegeliano postula una dialéctica materialista. Esta dialéctica no es un naturalismo, sino que se refiere a la materialidad de las relaciones sociales, que se experimentan como fuerzas objetivas que exceden las voluntades individuales. La dialéctica se concibe como una forma de superación histórica de la racionalidad científica y como una lógica ontológica.
Núcleo Doctrinario
El núcleo doctrinario del marxismo hegeliano se fundamenta en tres cuestiones esenciales directamente derivadas de la obra de Carlos Marx:
- La crítica de la economía política capitalista: Es la mejor crítica estructurada del sistema capitalista, explicando sus crisis cíclicas y la necesidad de su superación. Se centra en el valor de cambio y la teoría del valor-trabajo, buscando entender la explotación capitalista. Identifica la inestabilidad estructural del capitalismo y su necesidad de recurrir al saqueo y sobreexplotación.
- La idea de lucha de clases: Para el marxismo hegeliano, la lucha de clases es la fuerza motriz de la historia humana, una relación antagónica y constituyente, que produce a las clases sociales en sí mismas. Es una relación estructurante, el origen de las instituciones sociales como el Estado, el mercado, el matrimonio y el derecho.
- El horizonte comunista: La perspectiva de una sociedad sin clases sociales, donde la explotación y la opresión ya no sean necesarias. Esta idea no es utópica o romántica, sino una posibilidad material concreta basada en el desarrollo histórico y la capacidad de acción política. Implica una filosofía de la historia centrada en los modos de producción y las formas generales del trabajo.
Partes o Componentes
El desarrollo del marxismo hegeliano se articula a través de varios ámbitos interconectados, según la estructura propuesta en el libro "Proposición de un Marxismo Hegeliano":
Economía Política:
- Estudia las diferencias epistemológicas entre la economía marxista (global, historicista, centrada en valor de cambio y sujetos históricos) y la economía científica convencional (centrada en precio, individualista, sin análisis histórico global).
- Desarrolla la teoría del valor de cambio y la teoría del valor-trabajo como fundamento de la crítica a la explotación capitalista.
- Analiza la apropiación de plusvalía (tasa de explotación) y la reproducción del capital (tasa de ganancia), explicando la inestabilidad y crisis del sistema capitalista.
- Diferencia entre trabajadores que producen plusvalía y los que solo producen ganancia, lo cual es crucial para identificar al sujeto revolucionario efectivo y sus aliados.
Sociología Política:
- Contrasta la sociología marxista con la sociología científica convencional, destacando que la primera concibe las clases sociales como sujetos globales e históricos constituidos por la explotación, no como meros estratos o colecciones de individuos.
- Subraya el papel central del control de la división social del trabajo (DST) como esencia y origen de todo poder social. Argumenta que la burguesía se hizo propietaria de los medios de producción porque ya era la clase dominante a través del control de la DST.
- Incluye el análisis de la burocracia como una clase social antagónica a los productores directos, que legitima su dominio a través de la ideología del saber.
- Plantea la necesidad de una política de alianzas pluriclasistas, distinguiendo entre el análisis de clase (para identificar al enemigo estratégico) y el análisis de estratificación (para identificar aliados tácticos).
- Aborda la conciencia de clase como una experiencia y una voluntad objetiva, no como un pensamiento representativo propagado por una vanguardia. Sostiene que la ideología es una "verdad" que emana de situaciones de antagonismo y contradicción.
Teoría Política:
- Distingue la teoría política marxista, que es acción ligada a la objetividad de los hechos, de la "ciencia política" académica.
- Define el sujeto revolucionario como el movimiento popular en su conjunto, que abarca a todos los oprimidos y trabajadores, no solo a los directamente explotados.
- Afirma el derecho a la violencia revolucionaria como consecuencia de la lucha de clases, distinguiéndola de la violencia institucionalizada.
- Propone una izquierda organizada en red, no un partido único con una línea correcta, fomentando la tolerancia y el respeto entre las diversas vertientes de izquierda (anarquistas, ecologistas, feministas radicales, movimientos étnicos).
- Enfatiza la nacionalización de las riquezas básicas y la asamblea constituyente como marcos para una política de izquierda concreta.
Filosofía Marxista / Cuestiones de Fundamento:
- Postula una hipótesis filosófica global que explicita el fundamento de la teoría marxista necesaria para una política comunista.
- Se basa en la teoría de la enajenación como punto de partida, considerándola la raíz de la explotación y la opresión, y uniendo su tratamiento en La Ideología Alemana y El Capital.
- Desarrolla una concepción materialista de la historia que es laica, atea y radicalmente humanista, sin fuerzas providenciales ni destinos predeterminados, donde el sentido de la historia depende de la acción humana.
- La idea de modo de producción sirve como instrumento de periodización histórica, caracterizado por la relación entre fuerzas productivas y relaciones sociales de producción.
El marxismo hegeliano, en esencia, es como un arquitecto que, en lugar de construir con ladrillos estándar prefabricados, se sumerge en la cantera original del pensamiento para reformular los materiales fundamentales (las ideas de Marx y Hegel) y, desde ahí, diseñar un edificio conceptual flexible y adaptable, capaz de albergar la complejidad de las luchas contemporáneas y el sueño de una sociedad sin clases, sin quedarse atrapado en los planos rígidos del pasado o en la mera ornamentación académica.
El marxismo hegeliano y la economía financiera, en el sentido de predominio de la especulación financiera sobre la economía productiva:
El marxismo hegeliano, en su reinvención del marxismo para el siglo XXI, ofrece una perspectiva crítica específica sobre la economía financiera y el predominio de la especulación sobre la producción. Este enfoque se distingue por su privilegio analítico y político del trabajo material real sobre la producción de "bienes simbólicos".
Aquí se detallan sus puntos clave:
Distinción entre riqueza real y ficticia:
- Para el marxismo hegeliano, la riqueza real es la que se expresa en el valor de cambio y proviene de la aplicación del trabajo humano a la manufactura de mercancías. Esta es la única que cuenta para comprender el carácter y la viabilidad histórica del capitalismo como formación social.
- La ganancia capitalista puede deberse a la explotación (apropiación de plusvalía real) o al usufructo derivado de diferencias locales y temporales de precios, como las obtenidas por la circulación de mercancías o la especulación financiera. Sin embargo, la ganancia producida por servicios o la circulación, incluido el capital financiero, se anula global e históricamente y se destruye en las crisis globales del capitalismo.
- La "riqueza" creada por el trabajo intelectual o la producción de símbolos y servicios (como el arte) es altamente especulativa y solo lo es en términos de precios, siendo anulada en el movimiento global por depreciaciones correlativas. Los burócratas, por ejemplo, pueden obtener dinero a través de la pretensión de saber, pero no generan valor real.
- El marxismo hegeliano sostiene que la burguesía como clase no aumenta su riqueza real a través de la producción de servicios y, de hecho, la operación desmesurada del capital financiero puede disminuir el enriquecimiento esperable al paralizar el capital productivo.
Crítica al capital financiero y la burocracia:
- El capital financiero y el poder burocrático son identificados como los principales enemigos actuales de toda la humanidad, responsables de su estancamiento.
- El capital financiero se considera improductivo y destructor, cargando a la sociedad con oscilaciones de precios innecesarias, producidas solo por la especulación, sin gestión productiva.
- La tercerización de la economía, es decir, la creación artificiosa de trabajo improductivo, es vista como el encuentro ideal del interés capitalista y el burocrático, cimentando su alianza como bloque de clases dominantes y siendo el principal mecanismo de generación de desigualdad en la participación del producto social. La mercantilización de servicios como la educación, el arte, la ciencia o la medicina, así como el enorme crecimiento de empleados de comercio, contingentes militares y funcionarios estatales, son ejemplos de esta tercerización inútil y enajenante.
- Se afirma que el capitalismo es un sistema estructuralmente inestable y que las políticas keynesianas, al fomentar la creación de trabajo inútil y desplazar el desempleo a la periferia, han contribuido al fracaso histórico del tipo de sociedad que buscaban salvar y han lanzado al capitalismo al despeñadero de la hegemonía burocrática.
Implicaciones políticas y estratégicas:
- El marxismo hegeliano busca situar en un lugar más realista la espectacularidad de la especulación financiera y sus efectos catastróficos, recordando que los problemas principales para el crítico social con vocación revolucionaria están en los rasgos históricos y estructurales del capitalismo, no en las noticias de la televisión o las alarmas de banqueros.
- Se propone una jerarquía de enemigos inmediatos: en primer lugar, el capitalista financiero y los grandes burócratas que posibilitan su operación, seguidos por el rentista improductivo y el capitalista depredador de recursos naturales.
- Las soluciones radicales incluyen prohibir la creación y transacción de instrumentos financieros derivados, bajar el costo del crédito, cobrar altos impuestos al lucro financiero y llevar al primer plano el rol de los bancos estatales.
- El horizonte comunista implica liberar el arte, la ciencia, la educación y la salud de la lógica del salario, convirtiéndolos en derechos y prácticas gratuitas.
- Se enfatiza la nacionalización de las riquezas básicas y la asamblea constituyente como marcos para una política de izquierda concreta.
- El objetivo final es una sociedad anti-capitalista y anti-burocrática a la vez, donde la explotación y opresión ya no sean necesarias, logrando trascender el nexo entre capital y burocracia a través del control de la división social del trabajo.
En resumen, el marxismo hegeliano percibe la economía financiera especulativa no como un mero "exceso" del capitalismo, sino como una manifestación profunda de su irracionalidad estructural. Es como si el capitalismo, en su búsqueda insaciable de ganancia, hubiera desarrollado una enfermedad autoinmune, donde el capital financiero es el anticuerpo que, en lugar de defender el cuerpo productivo, lo ataca y paraliza, creando una riqueza ilusoria que solo posterga su inevitable crisis y condena a la humanidad a un trabajo sin sentido y una vida enajenada.
El marxismo hegeliano y la tradición marxista: El marxismo hegeliano, propuesto por Carlos Pérez Soto, entre otros, se define en gran medida a través de su relación crítica y de superación con la tradición marxista del siglo XX. Esta propuesta busca reinventar el marxismo de Marx para el siglo XXI, distanciándose de interpretaciones y prácticas que, a su juicio, lo desviaron de su propósito original.
A continuación, se detalla la perspectiva del marxismo hegeliano en relación con la tradición marxista:
1. La Obra de Carlos Marx vs. el "Marxismo del Siglo XX"
- El marxismo hegeliano enfatiza la necesidad de volver a Carlos Marx directamente, leyendo su obra bajo una lógica común que abarque textos como "La Ideología Alemana" y "El Capital". Se diferencia explícitamente del "marxismo del siglo XX", al que considera en bancarrota.
- Se reconoce que la obra de Marx contiene una voluntad política abierta, adaptable a la construcción del comunismo, pero muchos movimientos que se llamaron a sí mismos marxistas durante más de un siglo produjeron resultados muy alejados de la voluntad histórica que Marx pretendía encarnar.
- El marxismo hegeliano busca recuperar el núcleo doctrinario de Marx: la crítica de la economía capitalista, la idea de la lucha de clases y el horizonte comunista (la posibilidad de una sociedad sin clases). Estos son los elementos fundamentales que caracterizan al marxismo, y no se considera una teoría general que abarque todos los aspectos de la realidad (como matemáticas marxistas o medicina marxista).
2. Crítica al Materialismo Dialéctico y la Escuela Soviética
- Engels como "creador" del marxismo clásico: El marxismo hegeliano señala a Federico Engels como quien "inventó el marxismo" en un sentido muy real, al sistematizar la obra de Marx en una doctrina general capaz de dar cuenta de toda la realidad. Engels reeditó, editó y completó manuscritos de Marx, y creó la distinción entre ortodoxia y desviación.
- Origen del Materialismo Dialéctico: La figura del "materialismo dialéctico" no se encuentra en Marx, sino que fue introducida por George Plejanov, quien la concibió como una base filosófica general para el marxismo, a la que luego se aplicaría el materialismo histórico. El objetivo era acentuar el carácter científico de la dialéctica.
- Superación del Materialismo Dialéctico: El marxismo hegeliano propone una dialéctica materialista que se opone al materialismo dialéctico soviético, el cual es considerado un "naturalismo" que confunde "materia" (sustantivo) con "materialidad" (forma verbal que refiere a relaciones). El materialismo de Marx se refiere a la materialidad de las relaciones sociales, no a la materia físico-química.
- Ruptura con el Pasado Tristón: Se argumenta que la experiencia de la Unión Soviética, con todo y sus avances, demostró que el "socialismo histórico" era perfectamente compatible con el capitalismo, y que la "pérdida del horizonte estratégico" de los marxistas ocurrió con la consolidación del socialismo burocrático, no con su caída. La "administración eficiente" de los estados socialistas no implica que no fueran sociedades de clase o explotadoras.
3. Crítica al Estructuralismo Marxista y el Postestructuralismo
- El marxismo hegeliano se distancia de la "catastrófica esterilidad" del marxismo estructuralista (ej. Louis Althusser y Marta Harnecker) y sus "ruinosas consecuencias políticas" o "postestructuralismo" (ej. Negri, Badiou, Ranciere, Agamben).
- Se critica que el estructuralismo y postestructuralismo carecen de utilidad para la discusión política real del movimiento popular, siendo más bien "comedia de equivocaciones" y "rutinas triviales de reproducción académica". Althusser, en su "antihumanismo" y "antihistoricismo", intentó rescatar el carácter científico del marxismo, pero sin querer repitió el gesto de Akselrod de los años 20.
4. El Papel de Hegel en el Marxismo Hegeliano
- Historicismo Absoluto: La principal contribución de Hegel es su lógica de la movilidad absoluta y su historicismo absoluto, que permite pensar la universalidad como internamente diferenciada y la diferencia como operación de la negatividad. Esto significa que todo lo que configura al sujeto ha sido producido históricamente por las relaciones sociales.
- Superación de Dicótomas Ilustradas: La filosofía hegeliana ofrece un marco para superar dicotomías como pensamiento/realidad, sujeto/sociedad, naturaleza/historia, y permite una lógica de la diferencia interna más compleja. Permite pensar la verdad como realidad dividida y antagónica, y la justicia no como un ideal abstracto.
- Ateísmo y Humanismo Absoluto: La diferencia radical entre Marx y Hegel no es lógica ni epistemológica, sino directamente política y ontológica: el ateísmo de Marx expulsa a Dios de la ecuación hegeliana, poniendo toda la responsabilidad de construir la comunidad humana en manos de sus propios productores. Para Marx, la lucha de clases es una "violencia excedente" plenamente superable, a diferencia de la conflictividad esencial hegeliana.
- Reinvención del Marxismo: Leer a Marx de manera hegeliana y a Hegel de manera marxista es la doble operación que sustenta esta propuesta. Esto busca un marxismo post-ilustrado y post-romántico, que piense la posibilidad material del comunismo sin ingenuidades.
5. Implicaciones Políticas y Estratégicas para la Tradición Marxista
- Crítica del Poder Burocrático: El marxismo hegeliano considera el poder burocrático como una clase social, parte de un bloque de clases dominantes burgués-burocrático, que explota el valor real creado por los productores directos. La crítica a este poder burocrático y al Estado de Derecho burgués es central.
- Enemigos Prioritarios: Los principales enemigos actuales son el capitalista financiero y los grandes burócratas que posibilitan su operación, seguidos por el rentista improductivo y el capitalista depredador de recursos naturales.
- Trabajo Real vs. "Bienes Simbólicos": La riqueza real para el marxismo hegeliano proviene del trabajo humano aplicado a la manufactura de mercancías. La riqueza generada por servicios, trabajo intelectual, producción de símbolos o la especulación financiera se considera altamente especulativa y se anula global e históricamente en las crisis capitalistas. La tercerización de la economía (creación de trabajo improductivo) es vista como una alianza entre intereses capitalistas y burocráticos que genera desigualdad.
- Un Marxismo "Argumentativo" y "No Populista": El marxismo hegeliano busca ser una teoría con validez académica, capaz de dialogar con otras posturas (como el postestructuralismo o Michel Foucault). No debe ser pura propaganda o un emplazamiento moral.
- La Gran Izquierda Plural: Se reconoce que los marxistas no son ni los únicos progresistas, ni toda la izquierda, ni los únicos revolucionarios. Deben ser una parte, una contribución, en un movimiento popular amplio y pluriclasista, con otras fuerzas como anarquistas, ecologistas radicales y feministas radicales.
- Revolución como Proceso: A diferencia del imaginario del siglo XX de la revolución como un evento heroico (toma de la Bastilla, Palacio de Invierno), el marxismo hegeliano concibe la revolución como un proceso de larga duración, similar a la revolución burguesa en Inglaterra (la Revolución Industrial, que tomó 300 años). El control de la división social del trabajo es clave en este cambio.
El marxismo hegeliano, al "inventar de nuevo el marxismo", busca liberarlo de las cargas históricas y teóricas que lo han limitado, proponiendo una visión más arraigada en la filosofía de Hegel y en una lectura más profunda de Marx, con el objetivo de dotar a la izquierda de herramientas conceptuales y políticas para las luchas del siglo XXI. Es como un jardinero que, para revivir un árbol frondoso pero marchito, poda las ramas secas que crecieron desordenadamente, fertiliza el suelo con nutrientes olvidados de sus raíces más profundas, y lo guía para que crezca fuerte y adaptado al nuevo clima, sin negar su esencia, pero reorientándolo hacia un futuro de florecimiento.
2.- Cuestiones que explica el marxismo hegeliano y en las que se atasca el marxismo clásico o que parecen absurdas al marxismo clásico o que intenta comprender asimilándolas a fenómenos del pasado, del período taylorista o del período fordista.
RESPUESTA:
El marxismo hegeliano, tal como lo propone Carlos Pérez Soto, se posiciona como una reformulación del pensamiento de Marx para el siglo XXI, buscando superar las limitaciones y los "atascos" de la tradición marxista del siglo XX. A continuación, se detallan las cuestiones que el marxismo hegeliano explica o aborda de manera diferente, mientras que el marxismo clásico se atasca, considera absurdas o asimila a fenómenos pasados:
Ruptura con el "Marxismo del Siglo XX" y la "Bancarrota de la Tercera Internacional": El marxismo hegeliano postula la necesidad de volver directamente a Carlos Marx, leyendo su obra bajo una lógica común que incluye tanto "La Ideología Alemana" como "El Capital". Se distancia de las innumerables interpretaciones y movimientos que se autodenominaron marxistas durante más de un siglo, muchos de cuyos resultados estuvieron "muy lejos de lo que es posible atribuir a la voluntad histórica que Marx pretendió encarnar". A diferencia de la tradición que a menudo se enorgullece de su pasado, el marxismo hegeliano sostiene que "las lecciones del pasado no son muy útiles ante una realidad dramáticamente distinta" y que los marxistas no han asimilado los cambios revolucionarios en las formas de explotación y dominación en la sociedad postfordista. Propone romper con el "pasado tristón, quejón" y con la "lógica de la derrota".
Crítica al Materialismo Dialéctico y la Escuela Soviética:
- El marxismo hegeliano critica el materialismo dialéctico (diamat) soviético, considerándolo un "naturalismo" que confunde "materia" con "materialidad" y que, según esta perspectiva, el materialismo de Marx se refiere a la materialidad de las relaciones sociales. Se argumenta que la figura del "materialismo dialéctico" no proviene directamente de Marx, sino que fue introducida por George Plejanov y popularizada por Engels.
- Se busca superar el "Hegel de manual del materialismo dialéctico soviético" y sus "manías cientificistas". Se señala que el "materialismo dialéctico" se identificaba con "la mejor manera de entender la ciencia".
- El marxismo hegeliano sostiene que la experiencia de la Unión Soviética demostró que el "socialismo histórico" era perfectamente compatible con el capitalismo, y que la "pérdida del horizonte estratégico" de los marxistas ocurrió con la consolidación del socialismo burocrático, no con su caída. La creencia de que las revoluciones hechas por vanguardias se convierten invariablemente en dictaduras burocráticas es una lección histórica clave. El marxismo hegeliano busca ser radicalmente antiburocrático, considerando a la burocracia como una clase social parte del bloque de clases dominantes burgués-burocrático.
Fundamentación Filosófica (Hegel):
- Mientras la tradición marxista principal mantuvo una actitud reticente hacia la filosofía, buscando reducirla a la ciencia, el marxismo hegeliano propone una hipótesis filosófica global arraigada en la doble operación de leer a Marx de manera hegeliana y a Hegel de manera marxista.
- La filosofía hegeliana aporta una "lógica de la movilidad absoluta" que permite pensar la universalidad como internamente diferenciada y la diferencia como operación de la negatividad. Esto contrasta con las dicotomías ilustradas (pensamiento/realidad, sujeto/sociedad, naturaleza/historia) y la fragmentación "postmoderna".
- La diferencia radical entre Marx y Hegel no es epistemológica o metodológica, sino política y ontológica: el ateísmo de Marx expulsa a Dios de la ecuación hegeliana, colocando toda la responsabilidad de construir la comunidad humana en manos de sus productores.
Crítica al Estructuralismo Marxista y el Postestructuralismo:
- El marxismo hegeliano se distancia de la "catastrófica esterilidad" del marxismo estructuralista (Louis Althusser, Marta Harnecker) y sus "ruinosas consecuencias políticas" o "postestructuralismo" (Negri, Badiou, Ranciere, Agamben). Estos últimos son vistos como "rutinas triviales de reproducción académica" que carecen de utilidad para la discusión política real del movimiento popular.
- Critica que el estructuralismo y postestructuralismo carecen de utilidad para la discusión política real. Los argumentos del estructuralismo marxista no tienen que ver directamente con Hegel; su filosofía es más un "lugar de condensación de todo lo que se quiere criticar de la modernidad".
Análisis del Sujeto y la Enajenación:
- A diferencia de la lectura clásica que parte de la crítica a la economía capitalista, el marxismo hegeliano propone fundar el marxismo en una teoría de la enajenación. Este concepto es considerado uno de los "peor discutidos" en la tradición marxista.
- Propone caracterizar la enajenación como algo que trasciende la conciencia y considerar al sujeto no como un individuo sino como un resultado de condiciones históricas que lo trascienden. Para Marx y Hegel, todo lo que configura al sujeto ha sido producido históricamente por las relaciones sociales. El marxismo hegeliano aboga por un historicismo absoluto que no requiere de la idea de una naturaleza humana fija y es contrario a la idea de que la condición humana es finita. Esto contrasta con el "naturalismo burgués" y "biologismo burocrático".
Teoría del Valor y Explotación (Críticas y Salarios):
- El marxismo hegeliano subraya que la riqueza real proviene del trabajo humano aplicado a la manufactura de mercancías, mientras que la riqueza de servicios, trabajo intelectual o especulación financiera es "altamente especulativa y se anula global e históricamente en las crisis capitalistas".
- Se considera el problema de la "conversión de valor a precio" como un problema ficticio o innecesario, que surge de no reconocer una diferencia epistemológica entre ambas variables. La validez global e histórica de los argumentos de Marx no depende de encontrar tal fórmula, a diferencia de lo que muchos economistas marxistas del siglo XX intentaron para "mejorar sus credenciales" ante la economía "científica".
- La teoría marxista hegeliana explica que el aumento del salario real y la aparición de las "capas medias" son factores clave en la evolución del capitalismo, algo que la mayoría de los marxistas tradicionales, "razonando al más puro estilo de los socialistas utópicos", se empeñan en negar. El marxismo hegeliano critica la "denominación idiota" de "capas medias" que surge de no conceptualizar a los trabajadores en términos de clase social sino de estratificación.
Concepción de la Lucha de Clases y la Revolución:
- La lucha de clases es una relación constituyente, que produce a los términos que se relacionan en ella (burguesía y proletariado), no es que preexistan clases y luego entren en conflicto. Esta es una lógica "no convencional", derivada de Hegel, donde la relación es anterior y más real que sus términos.
- El marxismo clásico a menudo redujo la revolución a un "evento" (la toma de la Bastilla o del Palacio de Invierno) con una fecha y un héroe específicos. El marxismo hegeliano, en cambio, concibe la revolución como un proceso de larga duración, ejemplificado por la Revolución Industrial burguesa, que tomó 300 años. La "claridad de que estamos dentro del proceso depende de la claridad del horizonte estratégico".
- El sujeto revolucionario no son los oprimidos en general o los pobres en particular, sino los trabajadores, definidos por su lugar objetivo en la división social del trabajo y en la lucha de clases, no por su subjetividad o motivaciones. La confusión en el marxismo clásico ha llevado a convertir la revolución en revuelta y el cambio revolucionario en reformismo radical.
Alianzas y Pluralidad de la Izquierda:
- El marxismo hegeliano aboga por una "gran izquierda plural" donde los marxistas son solo una parte, una contribución, junto a anarquistas, ecologistas radicales y feministas radicales. Critica las "vanidades de los marxistas clásicos, curiosamente proporcionales a sus grandes fracasos históricos", que los llevaron a creerse "toda la izquierda" o "los únicos revolucionarios".
- La política de alianzas debe ser consciente del carácter pluriclasista de la oposición al sistema dominante, combinando análisis de clase con análisis de estratificación social. La pregunta clave no es solo "¿quién es el enemigo?", sino también "¿con quiénes podemos contar?".
El Comunismo como Horizonte Post-Ilustrado y Post-Romántico:
- El marxismo hegeliano busca formular una idea de comunismo que vaya más allá de las ingenuidades y concepciones "ilustradas" o "románticas" (comunión mística o noción de felicidad general roussoniana) que, según se argumenta, han llevado a prácticas políticas totalitarias.
- Para esta visión, el comunismo no es un destino necesario, sino una posibilidad, cuya realización depende de luchas políticas "entusiastas y racionales", y no de la "fuerza ciega de un bando homogeneizador". Lo que se busca es un "universal internamente diferenciado, que genere particulares libres", donde la autonomía efectiva y material de los ciudadanos sea un objetivo democrático esencial.
En resumen, el marxismo hegeliano actúa como un filtro crítico sobre la tradición marxista. Si el marxismo clásico fue como una fábrica que, con el tiempo, produjo muchas máquinas ruidosas y defectuosas, algunas incluso peligrosas, el marxismo hegeliano es como un equipo de ingenieros que decide parar la producción, desmantelar las máquinas una por una, y examinar los planos originales de Marx con una lupa hegeliana. Así, identifican los errores de diseño (las interpretaciones desviadas, las rigideces dogmáticas), descartan las piezas inútiles (el "pasado tristón", el mecanicismo), y proponen un nuevo modelo que, aunque se base en los principios fundamentales de Marx, está diseñado para funcionar en la compleja realidad del siglo XXI, siendo más flexible, inclusivo y consciente de sus propias limitaciones.
El fenómeno de los capitalistas pobres y de los asalariados ricos. La mayor economía del mundo dirigida por un partido que se autodenomina comunista.
El marxismo hegeliano, según la propuesta de Carlos Pérez Soto, ofrece una explicación detallada sobre fenómenos que el marxismo clásico del siglo XX a menudo se atascó en comprender o que, para este último, parecían absurdos, intentando asimilarlos a períodos pasados como el taylorista o el fordista. Estos fenómenos incluyen la existencia de capitalistas pobres y asalariados ricos, así como la dirección de la mayor economía mundial por un partido que se autodenomina comunista.
El Fenómeno de los Capitalistas Pobres y de los Asalariados Ricos
El marxismo hegeliano distingue fundamentalmente entre análisis de clase y análisis de estratificación social. Esta distinción es crucial para comprender la complejidad de las relaciones sociales contemporáneas que el marxismo clásico a menudo simplificaba:
Capitalistas Pobres: Para el marxismo hegeliano, un "burgués" o "capitalista" se define por su posición de clase: ser propietario privado de los medios de producción y, por lo tanto, participar en la explotación (apropiación de plusvalía). Sin embargo, la estratificación social (definida por indicadores de ingreso, educación o cultura) permite la existencia de "burgueses pobres". Esto ocurre, por ejemplo, con pequeños y medianos empresarios manufactureros que, aunque son propietarios de medios de producción (como dos o tres máquinas y dos o tres trabajadores asalariados), son a menudo "esquilmados" por capitalistas mercantiles más poderosos y son, en la práctica, pobres. La mayoría de los burgueses, numéricamente, hoy son directamente pobres o pertenecen a las "capas medias". Incluso se señala que, en sistemas como el chileno, todos los trabajadores han sido convertidos forzosamente en propietarios de capital a través de fondos de pensiones privados. Para la lógica marxista hegeliana, el objeto de la crítica no son los "ricos en general" ni el actuar individual de cada capitalista, sino el capitalismo como sistema y la burguesía como clase.
- Este punto es un "misterio" para el marxismo clásico si no distingue entre clase y estratificación, ya que tradicionalmente se asumía que ser capitalista implicaba ser rico. El marxismo hegeliano lo resuelve al comprender que la propiedad es una consecuencia del dominio de clase, no su origen.
- El marxismo hegeliano propone que el movimiento popular debe buscar alianzas con estos pequeños y medianos empresarios y rentistas de la tierra, defendiéndolos de las grandes redes del capital transnacional y permitiéndoles pagar salarios humanamente aceptables.
Asalariados Ricos: El marxismo hegeliano explica que hay asalariados que ganan mucho más de lo que cuesta socialmente su fuerza de trabajo. Esto solo es posible como un usufructo del producto social, generalmente por ocupar lugares materialmente claves en la reproducción del capital. Estos son los burócratas, que constituyen una clase social en el sentido marxista, usufructuando del producto social por su control de facto sobre la división social del trabajo y la gestión del capital. Formalmente, los burócratas reciben un salario, pero su legitimación proviene de la ideología del saber o la experticia científica. Se estima que aproximadamente un tercio de la riqueza social es consumida por este sector burocrático.
- El marxismo clásico se atasca con esto porque considera que los asalariados son inherentemente explotados y no pueden ser parte de la clase dominante. Para el marxismo hegeliano, los intereses de clase de los productores directos son antagónicos no solo a la burguesía, sino también a una parte de los propios asalariados (los burócratas). La "tercerización de la economía" es vista como la creación artificial y prolongación de trabajo inútil, enajenante e improductivo con el objetivo de justificar salarios que mantengan la estabilidad del mercado, siendo un encuentro ideal entre el interés capitalista y burocrático, y el principal mecanismo de desigualdad. El marxismo hegeliano propone destercerizar la economía y sacar los servicios de la lógica mercantil, convirtiéndolos en derechos humanos.
La Mayor Economía del Mundo Dirigida por un Partido que se Autodenomina Comunista
El marxismo hegeliano es radicalmente crítico con el "marxismo del siglo XX" y con las experiencias de los países que se autodenominaron socialistas. Sostiene que estas "dictaduras burocráticas" modernizaron países bajo el nombre de "socialistas" solo para terminar ahogadas bajo la lógica más clásicamente capitalista.
- La Unión Soviética y la Consolidación del Socialismo Burocrático: La experiencia de la Unión Soviética demostró que el "socialismo histórico era perfectamente compatible con el capitalismo". Su colapso económico se atribuye a su incapacidad de adaptarse al nuevo paradigma informacionalista. Para el marxismo hegeliano, la pérdida del horizonte estratégico de los marxistas ocurrió con la consolidación del socialismo burocrático (la revolución estalinista), no con su caída, ya que la preocupación se centró en la "pelea chica" y la defensa de un sistema establecido que favorecía a los burócratas, en lugar del horizonte comunista. La burocracia soviética es considerada una clase social explotadora, que usufructuaba del producto social a través de la propiedad estatal de los medios de producción.
- China como Capitalismo de Estado: China es el mejor ejemplo de un partido comunista que dirige una sociedad plenamente capitalista. El cambio histórico en el carácter del comunismo chino en los años 70 lo llevó a su actual crecimiento capitalista. El marxismo hegeliano enfatiza el desplazamiento del capital productivo a China, India, México y Brasil, lo que ha empobrecido a millones de europeos y estadounidenses. Este crecimiento, y el aumento de las "capas medias" en China, no demuestra que sea una sociedad socialista, sino que es una característica de todas las sociedades industriales en crecimiento. El marxismo hegeliano sostiene que la hegemonía capitalista no puede mantenerse solo sobre la base de la producción de ciencia y tecnología o servicios financieros, y que la desindustrialización de Europa y Estados Unidos los conducirá a una larga decadencia, con el centro hegemónico desplazándose a China, India y Brasil.
- Crítica a la Izquierda que se Atasca: El marxismo clásico, "formateado en la experiencia fordista, soviética o norteamericana", conceptualiza lo nuevo asimilándolo a lo antiguo, haciendo que realidades como el acceso masivo a bienes de consumo o la diversificación de demandas sociales (etnia, género) aparezcan como paradojas o causen desconcierto. El marxismo hegeliano critica la "banalidad" de los intelectuales postmodernos y el "populismo" que achaca problemas a fenómenos coyunturales, en lugar de un análisis teórico profundo.
En resumen, el marxismo hegeliano actúa como un lente de aumento crítico para analizar las dinámicas del capitalismo contemporáneo. Si el marxismo clásico, al igual que un viejo reloj de bolsillo, se atascaba al intentar registrar las velocidades y complejidades del mundo post-fordista, el marxismo hegeliano propone desmontar ese reloj y usar sus piezas fundamentales (la dialéctica, el análisis de clase, la explotación) para construir un dispositivo nuevo, capaz de medir no solo el tiempo tradicional, sino también las sutiles distorsiones del presente, revelando cómo el poder burocrático y el capital financiero se han convertido en fuerzas dominantes, y cómo el capitalismo se reinventa incluso bajo banderas "comunistas", obligando a una redefinición de lo que significa ser anticapitalista y anticlasista en el siglo XXI.
3.- Resumen de Economía Política
La Economía Política, según la concepción propuesta por Carlos Pérez Soto en el marco de su marxismo hegeliano, no se presenta como una rama de la economía convencional, sino como una crítica fundamental a la Economía Política capitalista. Este enfoque es radicalmente distinto y se arraiga en una perspectiva post-ilustrada donde el saber coincide con una voluntad revolucionaria.
A continuación, se resumen los puntos clave de esta "Economía Política":
Distinción Epistemológica y Propósito Político:
- A diferencia de la "Economía Científica" o convencional, que se ha "naturalizado" y despolitizado bajo la pretensión de ser un saber técnico neutral, la Economía Política marxista es inherentemente política. Su propósito no es simplemente describir o administrar, sino mover sujetos sociales hacia la conciencia de su enajenación estructural y la transformación profunda de sus vidas.
- Mientras que la economía convencional carece de una teoría de las crisis capitalistas y se limita a la ampliación empírica y el refinamiento formal, la Economía Política de Marx es un saber situado, que parte de situaciones empíricas e históricamente reales para elevarse a la abstracción, sin recurrir a modelos ideales como la competencia perfecta.
Teoría del Valor y la Explotación Capitalista:
- Está fundamentada en la idea de valor de cambio y la teoría del valor-trabajo.
- Pérez Soto propone fundar el marxismo en una teoría de la enajenación en general, desde la cual se derive una idea del valor y, posteriormente, de la explotación en general. La explotación capitalista es vista como un caso particular de esta lógica general de explotación, ligada a la propiedad privada y el contrato de trabajo asalariado.
- La explotación se define como un intercambio desigual de valor, siendo la dimensión económica de las relaciones sociales en la lucha de clases.
- La apropiación de plusvalía es la esencia de la explotación capitalista, lograda a través de la plusvalía absoluta (extensión de la jornada, reducción de salarios) y la plusvalía relativa (aumento de productividad por tecnología). La oscilación entre ambas es inherente al capitalismo y excede la voluntad individual de los capitalistas.
Crisis Capitalista y el Problema de la Riqueza:
- El capitalismo es un sistema estructuralmente inestable que entra cíclicamente en crisis de sobreproducción. Para superarlas, recurre al saqueo de la periferia y la sobreexplotación de la mano de obra en el centro.
- Estas crisis evidencian la incapacidad del sistema para ejercer un cálculo global y estratégico debido al imperio del interés particular y el cálculo económico local e inmediato.
- Se enfatiza la distinción entre riqueza real (producción de bienes materiales) y riqueza ficticia (acumulación de dinero, capital especulativo). Pérez Soto argumenta que la hegemonía capitalista no puede mantenerse solo con ciencia, tecnología o servicios financieros, anticipando una decadencia de Europa y EE. UU. y el desplazamiento del centro hegemónico a China, India y Brasil.
Terciarización de la Economía y sus Consecuencias:
- La tercerización de la economía es una política de "pleno empleo" impulsada por los Estados de Bienestar que busca que "todos los seres humanos ganen algún salario, independientemente de la inutilidad o la estupidez del empleo que realicen, con tal de que lo gasten en adquirir los productos que el mercado no para de ofrecer".
- Esto ha llevado a un crecimiento desmedido de trabajo inútil, enajenante e improductivo en sectores como el comercio, los contingentes militares, y las burocracias estatales y privadas.
- La crítica central de Pérez Soto se dirige a este fenómeno de "tercerización idiota".
- Un objetivo estratégico comunista es destercerizar la economía, liberando servicios como la educación, el arte, la ciencia y la salud de la lógica mercantil y salarial, elevándolos a la condición de derechos humanos.
Conexión con la Sociología Política y el Sujeto Revolucionario:
- La Economía Política revela la raíz del momento histórico de la lucha de clases, mientras que la Sociología Política (basada en el análisis de clase y estratificación) elabora la perspectiva política de esa lucha.
- Los productores directos de bienes materiales son el centro de la contradicción principal y el núcleo del sujeto revolucionario.
- Permite identificar a los enemigos reales (capitalistas financieros, mercantilizadores de servicios, rentistas improductivos, burócratas de alto nivel) y a los aliados potenciales (pequeños y medianos burgueses y rentistas oprimidos, y asalariados en general, especialmente los pobres y precarizados).
En síntesis, la Economía Política en este marco es como un potente microscopio que, en lugar de solo catalogar las células de un sistema (la economía científica), busca entender cómo esas células interactúan, se reproducen y, sobre todo, cómo las enfermedades sistémicas (las crisis y las nuevas formas de dominación) nacen de su propia estructura interna, señalando no solo el diagnóstico, sino también el camino para una "cirugía" revolucionaria.
4.- Resumen de Sociología Política
La Sociología Política, en el marco del pensamiento de Carlos Pérez Soto y otros enfoques críticos presentes en las fuentes, se concibe como una aproximación al estudio de las relaciones sociales profundamente diferente de la sociología convencional o "científica".
Aquí se resumen sus principales aspectos:
Distinción Epistemológica y Propósito Político:
- La Sociología Política, tal como la concibe Marx y es retomada por Pérez Soto, no es una disciplina académica neutral. Su propósito fundamental es describir las relaciones sociales con un objetivo revolucionario: terminar con la explotación y avanzar hacia el horizonte comunista.
- A diferencia de la "Sociología Científica" o disciplinar (representada por autores como Comte, Durkheim, Weber, Parsons, Merton, Luhmann, Giddens, Habermas), que se enfoca en la descripción empírica y la estratificación social, la Sociología Política marxista busca el análisis de clases sociales.
- La sociología convencional tiende al individualismo metodológico, viendo a las sociedades como colecciones de individuos. En contraste, la Sociología Política de Marx considera a las clases sociales como sujetos, no como meras colecciones de individuos.
- Mientras la Sociología Científica se refugia en la descripción a posteriori y tiene herramientas eficaces solo a nivel local, la Sociología Política de Marx es una acción política vinculada a la objetividad de los hechos, no una contemplación descriptiva al "servicio" de la acción.
Conceptos Centrales:
- Explotación, Dominación y Opresión: La Sociología Política establece diferencias claras entre estos términos.
- La explotación se define como un intercambio desigual de valor y se considera la dimensión económica de las relaciones sociales en la lucha de clases.
- La dominación es un intercambio desigual de poder y es el correlato político de la explotación.
- La opresión se refiere a las relaciones sociales reificadas e internalizadas en sus productores.
- Análisis de Clase y Análisis de Estratificación: Son herramientas distintas pero complementarias. El análisis de clase proporciona un criterio general y estratégico para la lucha política, mientras que el análisis de estratificación permite ponderar esta generalidad en el plano práctico, táctico e inmediato. Un análisis de clase no puede existir sin un análisis de estratificación por razones políticas, ya que debe estar al servicio de una política revolucionaria concreta.
- Lucha de Clases: Es uno de los tres fundamentos del marxismo, junto a la crítica de la economía política capitalista y el horizonte comunista.
- División Social del Trabajo: El control de la división social del trabajo es el punto clave del mecanismo histórico que define la contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de producción. El grupo social que logra dominar la división del trabajo se posiciona para usufructuar del producto social con ventaja.
- Explotación, Dominación y Opresión: La Sociología Política establece diferencias claras entre estos términos.
Crisis y Nuevas Formas de Dominación:
- La Sociología Política se propone conceptualizar las nuevas formas de dominación características del modo post-fordista de acumulación capitalista y la emergencia del poder burocrático.
- Una tesis esencial es que la hegemonía burguesa está siendo disputada por la hegemonía creciente de la dominación burocrática. Esto lleva a una tensión permanente de avances y retrocesos entre la hegemonía y el gobierno de ambas clases.
- Estas nuevas formas de dominación incluyen la tolerancia represiva, donde la eficacia del poder convierte las iniciativas contestatarias en variantes contenidas en la diversidad oficial.
- Se requiere entender la administración de la subjetividad como una forma de dominación, que opera incluso por debajo de la conciencia clásica, a través de la manipulación de la tolerancia y la administración del agrado y las angustias cotidianas.
Sujeto Revolucionario y Alianzas:
- La teoría política marxista busca establecer con quién se puede contar en la perspectiva estratégica del comunismo. El sujeto revolucionario no son solo los directamente explotados o los más pobres, sino que las revoluciones las hacen los pueblos como conjunto, lo que requiere una profunda y sostenida política de alianzas, incluso pluriclasistas.
- Los enemigos reales incluyen al capitalista financiero, a quienes mercantilizan los servicios, a los rentistas improductivos y a los burócratas de alto nivel (estatales y privados).
- Los aliados potenciales incluyen a pequeños y medianos burgueses, manufactureros, rentistas de la tierra y burócratas que, aunque formalmente parte de las clases dominantes, son sometidos a opresión relativa.
Relación con el Feminismo y la Reproducción Social:
- La Teoría de la Reproducción Social (TRS) es una teoría unitaria que busca explicar la opresión de las mujeres como un elemento co-constitutivo de la explotación de clase, articulándose coherentemente con la perspectiva histórico-crítica.
- La TRS postula que gran parte del trabajo de reproducción de la fuerza de trabajo recae en las mujeres de forma doméstica y privada, a menudo naturalizada e invisibilizada. Este trabajo no remunerado es un "motor oculto" de las relaciones sociales capitalistas y genera explotación y trabajo gratuito.
- La TRS es una herramienta al servicio de la intervención política, buscando la emancipación de las opresiones sexuales, de género y raza, y aclara el sujeto político de la emancipación: la clase trabajadora, así como los procesos diferenciales de proletarización y mercantilización de los cuerpos.
- La tercera ola del feminismo enfatizó que "lo personal es político", redefiniendo la política para incluir esferas como la familia y la sexualidad, tradicionalmente consideradas privadas.
En definitiva, la Sociología Política es un lente que no solo examina las estructuras y dinámicas de poder en la sociedad, sino que también las desvela en su dimensión más íntima y cotidiana, señalando cómo estas estructuras se reproducen y cómo pueden ser subvertidas a través de la acción consciente y organizada, no solo por la élite política, sino por el conjunto de la sociedad.
5.- El modo de acumulación postfordista
El modo de acumulación postfordista representa una transformación profunda en las relaciones sociales y las dinámicas de poder, sucediendo al fordismo y planteando nuevos desafíos para el análisis de la Sociología Política marxista.
A continuación, se resumen sus principales características y las implicaciones que tiene:
- Transición de la producción en serie a la producción en red: La característica distintiva del sistema postfordista es el cambio de una lógica de producción en serie a una producción en red. Esto implica una dominación que va de lo homogeneizador a lo diferenciado y diferenciador, y de una dominación puramente vertical a una mezcla de verticalismo e interactividad. Este modelo se simboliza en las innovaciones de producción de figuras como Taiichi Ohno en Toyota.
- Nuevas formas de dominación social: Desde la década de 1980, la irrupción de la organización postfordista del trabajo ha provocado cambios espectaculares en las formas de dominación social. Mientras la izquierda clásica a menudo las ha conceptualizado erróneamente bajo el nombre de "neoliberalismo", la Sociología Política crítica busca distinguir lo propiamente nuevo.
- Tolerancia Represiva: Una paradoja clave del postfordismo es la tolerancia represiva. La eficacia de los nuevos mecanismos de poder es tal que la represión directa queda relegada, y el principal vehículo de sujeción es la propia tolerancia, capaz de resignificar cualquier iniciativa, incluso radical o contestataria, para integrarla en la diversidad oficial del sistema.
- Hegemonía Burocrática: Una tesis esencial es que la hegemonía burguesa está siendo seriamente disputada por la creciente hegemonía de la dominación burocrática. La burocracia ha logrado convertirse en una clase social en sentido marxista, usufructuando del producto social al controlar la división social del trabajo (DST) y la gestión del capital. Ejemplos como las AFP chilenas ilustran cómo los funcionarios pueden explotar a los propios capitalistas (los trabajadores dueños de los fondos).
- Burocracia de alta tecnología: Se distingue de la "burocracia de baja tecnología" asociada al fordismo y el Estado de Bienestar. La burocracia postfordista se caracteriza por un salto en su poder y cualificación, dominando directamente los medios de producción y la mercantilización de los servicios.
- Administración de la subjetividad: Comprender la administración de la subjetividad es crucial en la era postfordista. El capitalismo actual busca cooptar la subjetividad de los trabajadores y los desempleados para garantizar la disponibilidad de fuerza de trabajo y prevenir la sublevación popular, no solo por razones ideológicas, sino por necesidades productivas y políticas. Esto se logra a través de la ubicuidad de los medios de comunicación, que administran el agrado y las angustias cotidianas.
- Impacto en el trabajo y las clases sociales:
- El postfordismo ha provocado una enorme concentración de capital y lucro, así como un retroceso extraordinario en la distribución del ingreso a nivel global.
- A diferencia del fordismo, donde la danza y el baile servían como espacios de resistencia a la corporalidad mecánica impuesta por la cultura industrial, en la cultura postfordista este papel subversivo se habría perdido radicalmente.
- El aumento de la complejidad de los procesos productivos en el postfordismo, al reorganizarse en redes de módulos, los hace más susceptibles a fallos globales.
- A pesar del crecimiento de las "capas medias" en países como China, esto no significa que sean sociedades socialistas; es una característica común en sociedades industriales en crecimiento.
- Desafíos para el marxismo y la política revolucionaria:
- Enfrentar el capitalismo postfordista, altamente tecnológico y comunicacional, con las herramientas e ideas políticas de la era fordista (de baja tecnología) es ineficaz.
- Se requiere una "gran izquierda" o "red de opositores" capaz de operar en red, plural y diversa, unida por un espíritu común en lugar de una "línea correcta" o un partido único. Esto implica dar todas las peleas a la vez, sin imponer criterios jerárquicos rígidos.
- La estrategia marxista debe enfocarse en menoscabar progresivamente el poder de la propiedad privada y el usufructo burocrático. Esto incluye la reducción de la jornada laboral manteniendo o aumentando los salarios, lo que se considera una reapropiación directa de la plusvalía.
- Es crucial la política de alianzas pluriclasistas, incluyendo a pequeños y medianos burgueses, manufactureros, rentistas de la tierra y burócratas de menor nivel, quienes, aunque formalmente parte de las clases dominantes, sufren una opresión relativa.
- La Sociología Política, al analizar las relaciones de dominación imperantes en este nuevo escenario, permite elaborar una perspectiva política de lucha adecuada.
En analogía, si el fordismo era como una gran orquesta sinfónica, rígidamente organizada, con un director centralizado y músicos que tocaban notas predefinidas para producir una obra homogénea, el postfordismo es como una gran red de jazz ensembles. Cada pequeño grupo improvisa y se adapta, creando una diversidad de sonidos interconectados. El "director" (el poder dominante) ya no necesita controlar cada nota, sino que "administra" las interacciones y los espacios de "libertad" aparente para que, al final, la "melodía" general siga sirviendo a sus intereses, mientras las resistencias deben aprender a improvisar y coordinarse en esta nueva red para crear una "contra-melodía" significativa.
6.- Dominación neoliberal y administración de la democracia
La dominación neoliberal se caracteriza por ser un modo de acumulación postfordista que ha generado transformaciones espectaculares en las formas de dominación social desde los años 80. A diferencia del fordismo, que era más homogéneo y coercitivo, el postfordismo opera mediante un sistema de dominación flexible que no necesita homogeneizar para controlar.
Las principales características de esta dominación y su impacto en la administración de la democracia incluyen:
- Producción en red y administración de la diversidad: La producción ya no se basa en la serie, sino en redes, lo que implica una dominación que va de lo homogeneizador a lo diferenciado y diferenciador. Este sistema produce y fomenta la diversidad, y es capaz de administrarla, promoviendo y gestionando la tolerancia. Permite incluso gestos agudos de diferencia (étnica, de género, sexual) y los hace funcionales a la vida administrada.
- Tolerancia represiva y administración del agrado: La eficacia de los mecanismos de este nuevo poder es tal que la represión directa se margina al "submundo" de la delincuencia, mientras que el principal vehículo de sujeción es la tolerancia misma. Esto permite resignificar cualquier iniciativa, radical o no, para que se integre en la diversidad oficial del sistema, confirmando su carácter global. El sistema domina administrando el agrado, permitiendo y concediendo su obtención de manera real en espacios y tiempos acotados. La subjetividad está cooptada y se le administra el agrado y las angustias cotidianas.
- Decadencia de la democracia y vaciamiento de contenido: La democracia neoliberal concibe a los ciudadanos como meros consumidores, donde la libertad se concreta en la elección del objeto a consumir. Los mecanismos democráticos pueden ser vaciados de contenido real, aprovechando la ilusión de diversidad y el poder legitimador de estos mecanismos. La capacidad ideológica de los nuevos medios de comunicación y la transnacionalización del capital han cambiado crucialmente el sentido de las formas de representación social.
- Hegemonía creciente de la burocracia: La hegemonía burguesa está siendo disputada por la creciente dominación burocrática. La burocracia se ha convertido en una clase social que usufructúa del producto social al controlar la división social del trabajo (DST) y la gestión del capital. Su legitimidad se basa en el "sistema del saber" y la pretensión de experticia. Esto se manifiesta en fenómenos como la "tercerización de la economía" y la proliferación de empleados improductivos, que constituyen la base material de la alianza entre intereses capitalistas y burocráticos.
- Fragilidad de los derechos y militarización de la policía: El horizonte jurídico liberal se descompone, y el Estado de Derecho capitalista se acerca a un "totalitarismo legal". Los mecanismos de protección de la dictadura burguesa se hacen más explícitos. La represión militar se camufla y la policía es militarizada, convirtiendo la protesta en delito y persiguiendo a "delincuentes" en lugar de opositores políticos.
- Cooptación de la oposición: Acciones que eran antisistémicas en el fordismo, como la danza moderna radical, ahora resultan funcionales a la nueva dominación. El poder cooptar a la oposición, ofreciendo cargos públicos o integrando sus demandas de manera superficial, diluye su potencial subversivo.
En este contexto, la Sociología Política crítica busca distinguir lo propiamente nuevo para elaborar una perspectiva de lucha adecuada. Se requiere una política radical que no se limite a pedir lo que el sistema puede dar, sino que exija lo que no puede ofrecer: universalidad, reencuentro humano, libertad no administrada y placer efectivo.
En esencia, la dominación neoliberal y la administración de la democracia se asemejan a una "jaula de terciopelo". En lugar de muros de acero visibles y explícitos, se construye un entorno aparentemente suave y tolerante, lleno de opciones y diversidades (las "barras de terciopelo"). Sin embargo, estas opciones están cuidadosamente administradas y contenidas, y la "libertad" ofrecida es una "libertad administrada". Los individuos, complacidos con las apariencias de participación y las "migajas" de agrado, no perciben la sutil pero efectiva limitación de su autonomía y la perpetuación de la dominación, hasta que intentan tocar los "límites fundamentales" del sistema. En ese momento, la jaula revela su núcleo de hierro, apoyado por la violencia institucionalizada que se presenta como "ley y orden".
H) Filosofía Marxista
Del curso "Proposición de un Marxismo Hegeliano", clase 29
y
Del libro "Proposición de un Marxismo Hegeliano"
Documento del curso "Proposición de un Marxismo Hegeliano" en la clase 29
1
Proposición de un marxismo hegeliano
Carlos Pérez Soto
Fragmentos de la 3° edición, aún no publicada [2020]
1. Una Filosofía marxista
La tradición marxista principal, siempre atacada de positivismo, o de las tonteras cientificistas del estructuralismo, mantuvo una actitud reticente hacia la filosofía, y una cierta urgencia por reducirla a la figura y métodos de la ciencia. El interés burocrático acentuó esta tendencia.
Nada en Marx, sin embargo, avala esta actitud o esta reducción. Aun en la época de plena euforia europea por la ciencia no dudó en apelar a la Ciencia de la Lógica de Hegel para apoyar sus escritos durante la redacción de El Capital. Aun sus obras más técnicas están llenas de alusiones históricas, reflexiones sobre fundamentos y aclaraciones conceptuales, que son los materiales y modos propios del oficio filosófico.
Hemos aceptado habitualmente llamar filósofos a matemáticos como Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein, a historiadores como Nicolás Maquiavelo y David Hume, e incluso a simples cronistas de época, como Jean Baudrillard y Gilles Lipovetsky. Incluso, con amplio mérito, matadores de la filosofía como el desolado Federico Nietzsche y el alegre Epicuro han recibido ese título. Y si no fuese por los dogmatismos disciplinares, con el mismo mérito, también Sigmund Freud o Jürgen Habermas podrían recibirlo. No es difícil, por tanto, atribuir a Marx el reconocimiento de filósofo. Mucho más difícil, en cambio, es establecer qué principios filosóficos habría que relacionar con su obra.
En rigor una gran parte del problema tiene un origen bastante idiota: como el grueso de la tradición marxista se acostumbró al procedimiento de seguir sus textos literalmente, y de usar sus pronunciamientos, incluso ocasionales, como argumentos de autoridad, se espera que haya pronunciamientos explícitos de El Maestro, que lleven claramente la etiqueta de “filosóficos”, para considerarlos como tales. Y el problema es que Marx, que alguna vez quiso escribir un libro sobre la dialéctica, que sostiene permanentemente que sus ideas se fundan en principios filosóficos, dedicó la mayor parte de sus esfuerzos a escribir de economía, relegando la explicitación de esos principios a apuntes no publicados, a fragmentos ocasionales en cartas privadas, o a alusiones genéricas en sus escritos principales.
Pero se trata de un problema idiota, puesto que nadie espera tales literalidades, por ejemplo en Nietzsche o en Maquiavelo, para hacer hipótesis sobre los fundamentos de lo que proponen, y nadie espera que sean sólo los pronunciamientos explícitos y publicados los que constituyen el contenido filosófico presente en un autor.
En virtud de esta situación en sus escritos, sostengo que no hay aval textual suficiente en Marx como para atribuirle de manera precisa y unívoca una sola línea filosófica, y que es un error de exégesis, y respecto de las técnicas académicas más elementales, tratar de forzar su precisión a partir de frases o párrafos aislados, sobre todo si están contenidos en apuntes no publicados.1 El resultado de esto es que,
1 Aunque ya debe ser obvio, es bueno explicitar que esta condición afecta a algunos de los escritos que se consideran fundamentales, como La Ideología Alemana, los Manuscritos de 1844, o los famosos Grundrisse de 1857. Por supuesto que soy partidario de usarlos, y de sacarles todo el rendimiento que sea posible. Lo que estoy proponiendo aquí, dando eso por obvio, es que las conclusiones que se obtengan de ellos, como lo son por lo demás, las que se puedan obtener de cualquier otro autor, respecto de textos semejantes, no se pueden considerar como pronunciamientos estables, que el autor haya decidido expresamente considerar como partes esenciales de su teoría.
2
para relacionar un conjunto de principios filosóficos con Marx, debemos hacer una hipótesis amplia, general, que sea compatible con el tenor general de sus escritos. Y esto es, por lo demás, lo que la crítica hace, y debe hacer, regularmente con muchos otros pensadores, desde Parménides hasta Wittgenstein, justamente porque sus palabras no se consideran ni sagradas, ni claras por sí mismas, ni se espera que sean absolutamente consistentes, ni que todos y cada uno de sus pronunciamientos sean verdaderos.
Pero ocurre además que, tal como en los casos de Nietzsche, Heidegger o Santo Tomás, el pensamiento de Marx está completamente volcado hacia la existencia y la acción, de tal manera que el problema de la congruencia filosófica que se le quiere atribuir es un asunto directamente político, más que formal o académico. Y en este plano sus pronunciamientos sí son abundantes, reiterados y muy claros.
Es por esas razones políticas que sostengo que se puede, y se debe, formular una hipótesis filosófica global, que actúe como explicitación del fundamento de su teoría, o más bien, de la teoría marxista que nosotros necesitamos para nuestra política comunista.
Lo que he sostenido por muchos años es que tal fundamento se puede formular a través de la doble operación de leer de manera hegeliana a Marx y, a la vez, leer de manera marxista a Hegel. Es fácil sospechar que esta tarea le habría gustado mucho más al primero que al segundo. Pero eso es un detalle meramente subjetivo, que no me importa en absoluto (rogando hacia el infinito, por supuesto, el perdón de El Maestro por este descuido… de ambos).
Obtener de Hegel el poderoso fundamento de su lógica ontológica para criticar de manera radical tanto el lado Ilustrado como el lado Romántico de la modernidad. Para poder reconocer la historicidad de la ciencia, y de la naturaleza misma. Para contar con un amplio juego de categorías que permitan pensar una universalidad no homogénea, dividida, contradictoria; que permitan pensar la contradicción no como cualidad sino como esencia, y a la esencia no como interior sino como dinamismo. Un juego de categorías que permitan desmontar y superar las dicotomías ilustradas entre pensamiento y realidad, sujeto y sociedad, naturaleza e historia. Que permitan una lógica de la diferencia interna más compleja que la oposición exterior o la síntesis que no es más que articulación. Una lógica que permita pensar de manera sustantiva, plenamente humanista e historicista al sujeto, muy lejos de la dicotomía abstracta entre sujeto cartesiano y fragmentación disgregadora y contingente. Que permita pensar la ética de manera situada, relacional, histórica, y no como mera formulación de ideales. Que permita pensar el sentido de la historia humana muy por sobre la dicotomía simple entre determinismo y contingencia.
Sostengo que la diferencia entre Marx y Hegel no debe buscarse en el campo epistemológico, en la formulación de un método, o de una disquisición sobre el saber. En realidad esta tendencia sólo proviene del imperativo, innecesario y contraproducente, de reducir el marxismo a la lógica de la ciencia, lo que no es sino retenerlo en la lógica de la Ilustración.
La diferencia, que es bastante radical, se puede encontrar en dos aspectos de fundamento, uno ontológico y el otro directamente político. El primero es el ateísmo de Marx, que rompe la delicada ecuación que Hegel quiere hacer en su identidad absoluta entre la historia humana y Dios. La teoría de Marx carece por completo de esta necesidad y esta confianza y es, por tanto, un humanismo absoluto. Comparte con Hegel el inmanentismo y el historicismo humanista, pero lo radicaliza hasta el grado de expulsar a Dios de los equilibrios, y poner toda la responsabilidad de constituir la comunidad humana en sus propios productores, sin mediación trascendente alguna.
3
El resultado, muy concreto, de esta operación ontológica, que parecería a primera vista como muy abstracta, es la radical diferencia que hay entre Marx y Hegel en torno a la estimación y el significado de la violencia en la historia. Y, a su vez, como consecuencia directa de esto, su radical diferencia en torno al papel que puede cumplir el Estado de Derecho.
Se trata ahora de diferencias directamente políticas porque conducen a Hegel a la creencia de que la violencia constituyente de la sociedad humana puede ser mediada por un Estado de Derecho que se ponga, como espíritu común, por sobre los conflictos particulares. Y es en la posibilidad filosófica de ese espíritu común que el papel de Dios es necesario, no por supuesto como Dios providencial, sino como expresión de la posibilidad humana del perdón y la reconciliación.
La estimación de Marx, desde luego, es radicalmente diferente. Esa posibilidad declarada de reconciliación sólo es ideología, el Estado de Derecho es construido por las clases dominantes, y las favorece de manera sistemática. El resultado es que, bajo sus respectivas premisas, es perfectamente comprensible el prudente liberalismo, la tranquila confianza conservadora de Hegel, y también, como contrapartida, la apelación al derecho a la violencia revolucionaria en Marx. Aun desde una lógica ontológica común, desde un inmanentismo humanista e historicista común, es completamente esperable, en este otro plano, que estas derivas políticas antagónicas los hubiesen horrorizado mutuamente.
Pero sólo en ese plano. Sostengo que la diferencia filosófica radical entre Marx y Hegel no es ni lógica, ni epistemológica, sino directamente política. Y es desde ese ámbito que irradia hacia la cuestión ontológica del sentido (o no) que puede tener la presencia de Dios en la historia.2
Esta diferencia profunda en la estimación sobre el papel de la violencia en la historia se puede conceptualizar siguiendo el tipo de diferencia que Herbert Marcuse aplicó con éxito en su historización de las tesis de Sigmund Freud.3 Tal como Marcuse distingue entre “represión primordial” y “represión excedente”, se podría decir que la diferencia entre Hegel y Marx consiste en que el primero considera toda conflictividad social como expresión de la conflictividad esencial que anima al ser en general, y que se hace particularmente aguda cuando constituye a entes libres y apetentes, como los seres humanos. En Marx, en cambio, la estimación es que, muy por sobre esa conflictividad primordial, la lucha de clases representa una violencia excedente, plenamente superable.
Y es por esa diferencia que Hegel cree que la violencia puede ser culturalmente mediada, porque esa conflictividad básica efectivamente lo es, puede serlo, pero no logra ver que la otra, cosificada en poderosas instituciones, ya no admite esa confianza y optimismo.
En Hegel la violencia es un drama intersubjetivo, que se arrastra en la historia porque está arraigado en la índole del ser. En Marx, por sobre este drama real, existe la auténtica tragedia de la violencia institucionalizada, ante la cual sólo es posible la violencia revolucionaria.
Es importante notar también que es esta diferencia la que nos permite formular una idea post ilustrada de comunismo, distinta del ideal roussoniano de felicidad general y homogénea. La revolución comunista no requiere (ni puede) eliminar la conflictividad básica, que es justamente la esencia de los
2 Es necesario enfatizarlo: en la historia, no sobre la historia, como creen, de manera errónea, los anti hegelianos, y los hegelianos que, desde Engels, deberían repetir la lección.
3 Ver, Herbert Marcuse, Eros y Civilización (1955), Seix Barral, Barcelona, 1969. Sobre todo, el capítulo I, La tendencia oculta en el psicoanálisis, pág. 25-33
4
seres humanos libres y apetentes. Lo que busca es remover la violencia excedente: poner fin a la lucha de clases.
Formulada en estos términos, puede haber una filosofía marxista de origen y raigambre hegeliana, enfatizando la radicalidad revolucionaria marxista y sus consecuencias. He especificado en la Introducción (ver, Introducción, 4. Un fundamento doctrinario) las principales opciones que he asumido en esta proposición de fundamentos. Sólo quiero insistir aquí en que se trata de proponer una filosofía que supere las obsesiones ilustradas y el Hegel de manual del materialismo dialéctico soviético y, a la vez, las manías cientificistas del marxismo estructuralista. Una filosofía de la sustantividad, orientada hacia la política real, que pueda oponerse a la disgregación desmovilizadora de la sofisticación post moderna. Una filosofía que se pueda usar como fundamento para la crítica de la pretensión de saber en el poder burocrático, y la pretensión de neutralidad del Estado de Derecho burgués. Una filosofía militante.
De la Introducción
4. Un fundamento doctrinario
En este apartado, de manera breve, quiero condensar el trazado del argumento general de lo que podría ser una formulación hegeliana del marxismo.
Como punto de partida hay que aceptar esto, que ya se habrá notado ampliamente en las secciones anteriores: es posible formular más de un marxismo, tanto en el sentido de que sea compatible con las ideas de Marx, como en el sentido, más importante, de que sea compatible con sus opciones políticas generales. Es bueno, entonces, especificar qué condiciones básicas me interesa mantener como “un marxismo posible”, aceptando desde ya que no puede haber un “marxismo correcto”, y que es sólo la práctica histórica la que decidirá cuál de estas formulaciones (o ninguna) es capaz de dar cuenta de manera más cercana de la realidad social.
Creo que es posible, y necesario, formular la idea de un marxismo revolucionario. Revolucionario en el sentido específico de que sostiene que sólo a través de la violencia es posible romper la cadena, ya establecida, de la violencia de las clases dominantes. Pero también, en el sentido, un poco más erudito, de que la única forma de terminar con la dominación de clases imperante es cambiar radicalmente el Estado de Derecho y, en último término, que terminar con la lucha de clases implicará abolir toda forma de institucionalización de algún tipo de Estado de Derecho.
Sostener esto significa considerar que la estructura de las relaciones sociales es, en su forma imperante, esencialmente violenta. Incluso en lo que se llama habitualmente “paz”. Significa sostener que las clases dominantes llaman “paz” a los momentos en que van ganando la guerra, y sólo hablan de guerra cuando se sienten amenazadas. Se puede decir también así: no vamos a iniciar una guerra, ya estamos en guerra. La violencia revolucionaria no es sino una respuesta a la violencia imperante. No somos “partidarios de la violencia”, pero creemos que sólo a través de la violencia se puede terminar con la violencia esencial, con la que ha definido hasta aquí a la historia humana. O, también, significa que el Estado de Derecho mismo, lejos de evitar la violencia, lo que hace es consagrarla, legitimarla, presentarla con la apariencia de la paz.
Pero esta premisa implica también poner en el centro de la reflexión marxista a la lucha de clases. Poner la realidad antagónica de las relaciones sociales como un conflicto que no es susceptible de ser “pacificado” dentro de los modos de vida que han impuesto las clases dominantes. Significa construir una teoría que explicite las características de este conflicto fundante. Y su relación con los conflictos sociales en general.
5
Me importa formular un marxismo que esté orientado desde sus mismos fundamentos por un horizonte comunista. Esto requiere formular una idea no Ilustrada, ni Romántica, de las características que se pueden atribuir al comunismo. Pero, a la inversa, significa especificar claramente bajo qué condiciones, bajo qué tipo de realidades sociales, sería posible hablar, de manera concreta, de comunismo.
Un horizonte comunista implica, y es necesario ser explícito al respecto, una idea de la historia en general, una cierta filosofía de la historia. En ella, me parece central la idea de modos de producción, y la idea, más amplia, de formas generales del trabajo.
Por supuesto, de acuerdo a todos los argumentos esbozados en los capítulos anteriores, me parece necesaria una formulación del marxismo que esté arraigada en una sólida serie de opciones en torno a la subjetividad, y a la condición humana en general. En que la antropología supuesta no se limite a un conjunto de implícitos, que abran paso a la operación moderna del pensar, con sus ideas básicamente cartesianas sobre el hombre. No sólo una antropología que establezca la plena condición social del hombre, sino su historicidad más radical, su carácter de producto histórico, de consecuencia de sí mismo, de su propio obrar absoluto.
Como se ve, se trata de un argumento en general filosófico. O que, desde la formulación de premisas filosóficas generales, vaya a encontrar su correlato en las realidades históricas y sociales que, en rigor, las producen y condicionan. Una argumentación, como ya notarán los nostálgicos, completamente distinta de la catastrófica esterilidad de la tradición del marxismo estructuralista, y de las ruinosas consecuencias políticas de su ruina, que suele llamarse “post estructuralista”.
No tengo temor alguno a la teoría, y me dejan absolutamente indiferente las acusaciones eventuales de “intelectualista” y, menos aún, las trasnochadas estigmatizaciones de “metafísico” o “humanista”, que se usan frecuentemente como insultos por parte de intelectuales de lo más humanistas, y oscuramente metafísicos.
Lo que me importa es formular un fundamento. La relación entre fundamento y política real sólo puede provenir desde el ámbito político. Los intelectuales nunca han dirigido nada. O, peor, cuando lo han hecho ha sido catastrófico. Es preferible, y más honrado, mantener el trabajo intelectual como un trabajo acotado, y con un carácter específico. Los intelectuales deben considerar lo real, formular las teorías que consideren más ajustadas, y útiles, posibles, pero es sólo el movimiento popular el que decidirá, en último término, cuál de esas retóricas vehiculiza mejor sus esperanzas.
A diferencia de la lectura clásica, que parte de la crítica a la economía capitalista, y luego extiende esa lógica como modelo para toda otra crítica, propongo fundar el marxismo en una teoría de la enajenación. Hay dos opciones de lectura principales implicadas en esto. Una es el sostener una continuidad y coherencia esencial en el conjunto de la obra de Marx. No leer su “humanismo juvenil” desde la economía, ni leer la economía como simple “aplicación” del primero. Pensar, en cambio al tratamiento que se puede encontrar en La Ideología Alemana como distinto y complementario del que se puede encontrar en El Capital. La otra opción es considerar la crítica del capitalismo como un caso de una lógica más general, la de la crítica a la explotación en general.
Un orden posible podría ser el siguiente. A partir de una teoría de la enajenación, fundar en ella una idea del valor en general. Desde esta idea de valor en general formular una noción de explotación, también en general. A partir de ella formular, de manera paralela, una teoría de las clases sociales, y de
6
la lucha de clases, e insertar en ella la teoría de la explotación capitalista, es decir, de aquella forma de explotación que opera a través de una forma especial de valor de cambio, la que está asociada a la propiedad privada y al contrato de trabajo asalariado. Este conjunto debe permitir su ampliación hacia una teoría de la historia humana y, estrechamente relacionada con ella, una teoría del comunismo. Y debe permitir, por otro lado, una teoría del poder burocrático, y una conceptualización de la política actual en términos de un bloque de clases, burgués burocrático.
Un fundamento, en una concepción historicista, es algo que se pone, no algo que es constatado o “descubierto”. La teoría de la enajenación está fundada en un historicismo absoluto, en el cual todo objeto es objetivado en el marco de la acción humana de auto producir todo su Ser. La razón política para sostener un fundamento tan extraño, tan contra intuitivo, es evitar toda huella de naturalismo, toda posibilidad de apelar a elementos que desde la naturaleza humana, o desde la condición humana, le pongan un límite a la perspectiva de terminar con la lucha de clases. Lo que está puesto aquí, como fundamento, es una afirmación radical de la infinitud humana. Pensado de manera puramente argumentativa el asunto es éste: sólo bajo estas premisas es pensable el comunismo. O, si se me permite la reiteración, al revés, sin estas afirmaciones fundantes lo que se puede proyectar como horizonte utópico es una humanidad mejor, pero no una humanidad en esencia libre.
Pero también la verdad de este fundamento debe ser examinada en el marco del historicismo que a su vez lo sostiene. Para un concepto historicista la verdad es algo que debe ser realizado. No es algo que sea verdadero por sí mismo, ni algo cuya esencia sea ya empírica y, desde ella, se pueda constatar. La verdad es un asunto propiamente político. La verdad es algo que es puesto, para ser realizado, por una voluntad racional.
Por supuesto, para la tradición Ilustrada, la idea de “voluntad racional” parece ser una antinomia. La Ilustración separó de manera radical el intelecto de la voluntad. Puso al primero como todo criterio de verdad, y a la segunda como un caso, siempre sospechoso de megalomanía, de arbitrariedad. Contra estas filosofías de la exterioridad, desde la lógica hegeliana, es perfectamente posible la formulación de esta idea, que de otra manera estaría condenada a ser considerada un mero híbrido.
Se puede llamar “voluntad racional” a aquella que busca en lo que ha puesto como real los elementos que le harán posible ir más allá de ello, y de sí misma. En una dinámica en que el futuro está por un lado abierto a la posibilidad real, y el pasado, puesto por la historia misma, opera como campo de determinaciones, ir más allá de la realidad establecida es ir más allá de lo que la propia sociedad humana ha puesto como su campo de determinación. La voluntad trata de ver en lo real ese campo de determinaciones, para aprender cómo superarlo, pero a la vez funda esa mirada en la convicción de que no hay nada allí, en la determinación, que no haya sido puesto y, por lo tanto, que no pueda ser superado.
Esta voluntad es racional en el sentido de que se da a sí misma una teoría para poder ver esa realidad de las determinaciones. No es una voluntad que derive de una teoría, al modo de los vanguardismos Ilustrados: “de una teoría correcta surge una línea política correcta”. Es más bien al revés: necesita a la teoría para ver, no para ser. No se origina en un cálculo meramente intelectivo, se origina en una serie de experiencias, cargadas de contenidos existenciales, que es capaz, a la vez, de verse racionalmente a sí misma. Una razón apasionada, una pasión que es internamente racional.
Poner el horizonte comunista como parte del fundamento requiere decir algo mínimo acerca de esta noción, tan teñida de valoraciones y buenas y malas voluntades. Nuevamente, y ahora completamente a
7
pesar de su propio autor, es desde la lógica hegeliana que se puede formular una idea de comunismo que vaya más allá de las ingenuidades que los marxistas han afirmado bajo este nombre.
Lo importante es poder formular una idea post Ilustrada y post Romántica de comunismo. Una idea que no sea la comunión mística de los Románticos, que subsume a los particulares en la ebriedad totalitaria de la totalidad. Una idea que no sea, a la vez, la noción de felicidad general de origen roussoniano. Se ha argumentado de manera consistente en torno a cómo ambas conducen a prácticas políticas totalitarias. La argumentación marxista no está obligada a mantenerse en alguna de ellas.
Por un lado, lo que queremos es una sociedad de hombres libres, que se reconozcan entre sí. No se trata de buscar que los particulares se identifiquen en lo universal, se trata de que se reconozcan en él. Que reconozcan a lo universal como suyo. No se trata de pensar la universalidad como homogénea y homogeneizadora. Es perfectamente posible pensar una universalidad diferenciada, en que los particulares, constituidos desde ella, son a su vez particulares reales (no simples “ejemplos” o casos de lo que los constituye) y libres (capaces de imprimir sus formas sobre el origen que los configura).
Por otro lado, lo que queremos no es una sociedad donde todos sean felices, o donde todos lo sepan todo. Lo que queremos es que se acabe la lucha de clases. Es decir, queremos que la diferencia entre ser feliz o no serlo no esté institucionalizada en torno a la lucha por la existencia. En una sociedad comunista debe ser posible el sufrimiento. El asunto es que la posibilidad de sufrir o no esté confinado al ámbito de las relaciones intersubjetivas, no pase por cambiar las estructuras de la historia. Un mundo donde la enajenación no sea necesaria.
Fin del documento del curso "Proposición de un Marxismo Hegeliano" en la clase 29
Del libro "Proposición de un Marxismo Hegeliano"
Elementos para una Filosofía Marxista
1. Una Filosofía marxista
La tradición marxista principal, siempre atacada de positivismo, o de las tonteras cientificistas del estructuralismo, mantuvo una actitud reticente hacia la filosofía, y una cierta urgencia por reducirla a la figura y métodos de la ciencia. El interés burocrático acentuó esta tendencia.
Nada en Marx, sin embargo, avala esta actitud o esta reducción. Aun en la época de plena euforia europea por la ciencia no dudó en apelar a la Ciencia de la Lógica de Hegel para apoyar sus escritos durante la redacción de El Capital. Aun sus obras más técnicas están llenas de alusiones históricas, re-flexiones sobre fundamentos y aclaraciones conceptuales, que son los materiales y modos propios del oficio filosófico.
Hemos aceptado habitualmente llamar filósofos a matemáticos como Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein, a historiadores como Nicolás Maquiavelo y David Hume, e incluso a simples cronistas de época, como Jean Baudrillard y Gilles Lipovetsky. Incluso, con amplio mérito, matadores de la fi-losofía como el desolado Federico Nietzsche y el alegre Epicuro han recibido ese título. Y si no fuese por los dogmatismos disciplinares, con el mismo mérito, también Sigmund Freud o Jürgen Habermas podrían recibirlo. No es difícil, por tanto, atribuir a Marx el reconocimiento de filósofo. Mucho más difícil, en cambio, es establecer qué principios filosóficos habría que relacionar con su obra.
En rigor una gran parte del problema tiene un origen bastante idiota: como el grueso de la tradición marxista se acostumbró al procedimiento de seguir sus textos literalmente, y de usar sus pronuncia-mientos, incluso ocasionales, como argumentos de autoridad, se espera que haya pronunciamientos explícitos de El Maestro, que lleven claramente la etiqueta de “filosóficos”, para considerarlos como tales. Y el problema es que Marx, que alguna vez quiso escribir un libro sobre la dialéctica, que sos-tiene permanentemente que sus ideas se fundan en principios filosóficos, dedicó la mayor parte de sus esfuerzos a escribir de economía, relegando la explicitación de esos principios a apuntes no publica-dos, a fragmentos ocasionales en cartas privadas, o a alusiones genéricas en sus escritos principales.
Pero se trata de un problema idiota, puesto que nadie espera tales literalidades, por ejemplo en Nietzsche o en Maquiavelo, para hacer hipótesis sobre los fundamentos de lo que proponen, y nadie espera que sean sólo los pronunciamientos explícitos y publicados los que constituyen el contenido fi-losófico presente en un autor.
En virtud de esta situación en sus escritos, sostengo que no hay aval textual suficiente en Marx co-mo para atribuirle de manera precisa y unívoca una sola línea filosófica, y que es un error de exégesis, y respecto de las técnicas académicas más elementales, tratar de forzar su precisión a partir de frases o párrafos aislados, sobre todo si están contenidos en apuntes no publicados.82 El resultado de esto es que, para relacionar un conjunto de principios filosóficos con Marx, debemos hacer una hipótesis am-plia, general, que sea compatible con el tenor general de sus escritos. Y esto es, por lo demás, lo que la crítica hace, y debe hacer, regularmente con muchos otros pensadores, desde Parménides hasta Witt-genstein, justamente porque sus palabras no se consideran ni sagradas, ni claras por sí mismas, ni se espera que sean absolutamente consistentes, ni que todos y cada uno de sus pronunciamientos sean verdaderos.
NOTAS A PIÉ DE PÁGINA
82 Aunque ya debe ser obvio, es bueno explicitar que esta condición afecta a algunos de los escritos que se consideran fun-damentales, como La Ideología Alemana, los Manuscritos de 1844, o los famosos Grundrisse de 1857. Por supuesto que soy partidario de usarlos, y de sacarles todo el rendimiento que sea posible. Lo que estoy proponiendo aquí, dando eso por obvio, es que las conclusiones que se obtengan de ellos, como lo son por lo demás, las que se puedan obtener de cualquier otro autor, respecto de textos semejantes, no se pueden considerar como pronunciamientos estables, que el autor haya de-cidido expresamente considerar como partes esenciales de su teoría. Sobre estas aclaraciones, que son innecesarias para casi cualquier otro gran filósofo, ver el Apéndice II, Cuestiones de Método, al final de este libro.
FIN DE LAS NOTAS A PIE DE PÁGINA
SIGUE EL TEXTO PRINCIPAL
Pero ocurre además que, tal como en los casos de Nietzsche, Heidegger o Santo Tomás, el pensa-miento de Marx está completamente volcado hacia la existencia y la acción, de tal manera que el pro-blema de la congruencia filosófica que se le quiere atribuir es un asunto directamente político, más que formal o académico. Y en este plano sus pronunciamientos sí son abundantes, reiterados y muy claros.
Es por esas razones políticas que sostengo que se puede, y se debe, formular una hipótesis filosófi-ca global, que actúe como explicitación del fundamento de su teoría, o más bien, de la teoría marxista que nosotros necesitamos para nuestra política comunista.
Lo que he sostenido por muchos años es que tal fundamento se puede formular a través de la doble operación de leer de manera hegeliana a Marx y, a la vez, leer de manera marxista a Hegel. Es fácil sospechar que esta tarea le habría gustado mucho más al primero que al segundo. Pero eso es un deta-lle meramente subjetivo, que no me importa en absoluto (rogando hacia el infinito, por supuesto, el perdón de El Maestro por este descuido… de ambos).
Obtener de Hegel el poderoso fundamento de su lógica ontológica para criticar de manera radical tanto el lado Ilustrado como el lado Romántico de la modernidad. Para poder reconocer la historicidad de la ciencia, y de la naturaleza misma. Para contar con un amplio juego de categorías que permitan pensar una universalidad no homogénea, dividida, contradictoria; que permitan pensar la contradic-ción no como cualidad sino como esencia, y a la esencia no como interior sino como dinamismo. Un juego de categorías que permitan desmontar y superar las dicotomías ilustradas entre pensamiento y realidad, sujeto y sociedad, naturaleza e historia. Que permitan una lógica de la diferencia interna más compleja que la oposición exterior o la síntesis que no es más que articulación. Una lógica que permi-ta pensar de manera sustantiva, plenamente humanista e historicista al sujeto, muy lejos de la dicoto-mía abstracta entre sujeto cartesiano y fragmentación disgregadora y contingente. Que permita pensar la ética de manera situada, relacional, histórica, y no como mera formulación de ideales. Que permita pensar el sentido de la historia humana muy por sobre la dicotomía simple entre determinismo y con-tingencia.
Sostengo que la diferencia entre Marx y Hegel no debe buscarse en el campo epistemológico, en la formulación de un método, o de una disquisición sobre el saber. En realidad, esta tendencia sólo pro-viene del imperativo, innecesario y contraproducente, de reducir el marxismo a la lógica de la ciencia, lo que no es sino retenerlo en la lógica de la Ilustración.
La diferencia, que es bastante radical, se puede encontrar en dos aspectos de fundamento, uno onto-lógico y el otro directamente político. El primero es el ateísmo de Marx, que rompe la delicada ecua-ción que Hegel quiere hacer en su identidad absoluta entre la historia humana y Dios. La teoría de Marx carece por completo de esta necesidad y esta confianza y es, por tanto, un humanismo absoluto. Comparte con Hegel el inmanentismo y el historicismo humanista, pero lo radicaliza hasta el grado de expulsar a Dios de los equilibrios, y poner toda la responsabilidad de constituir la comunidad humana en sus propios productores, sin mediación trascendente alguna.
El resultado, muy concreto, de esta operación ontológica, que parecería a primera vista como muy abstracta, es la radical diferencia que hay entre Marx y Hegel en torno a la estimación y el significado de la violencia en la historia. Y, a su vez, como consecuencia directa de esto, su radical diferencia en torno al papel que puede cumplir el Estado de Derecho.
Se trata ahora de diferencias directamente políticas porque conducen a Hegel a la creencia de que la violencia constituyente de la sociedad humana puede ser mediada por un Estado de Derecho que se ponga, como espíritu común, por sobre los conflictos particulares. Y es en la posibilidad filosófica de ese espíritu común que el papel de Dios es necesario, no por supuesto como Dios providencial, sino como expresión de la posibilidad humana del perdón y la reconciliación.
PÁGINA SIGUIENTE
La estimación de Marx, desde luego, es radicalmente diferente. Esa posibilidad declarada de recon-ciliación sólo es ideología, el Estado de Derecho es construido por las clases dominantes, y las favore-ce de manera sistemática. El resultado es que, bajo sus respectivas premisas, es perfectamente com-prensible el prudente liberalismo, la tranquila confianza conservadora de Hegel, y también, como con-trapartida, la apelación al derecho a la violencia revolucionaria en Marx. Aun desde una lógica onto-lógica común, desde un inmanentismo humanista e historicista común, es completamente esperable, en este otro plano, que estas derivas políticas antagónicas los hubiesen horrorizado mutuamente.
Pero sólo en ese plano. Sostengo que la diferencia filosófica radical entre Marx y Hegel no es ni lógica, ni epistemológica, sino directamente política. Y es desde ese ámbito que irradia hacia la cues-tión ontológica del sentido (o no) que puede tener la presencia de Dios en la historia.83
Esta diferencia profunda en la estimación sobre el papel de la violencia en la historia se puede con-ceptualizar siguiendo el tipo de diferencia que Herbert Marcuse aplicó con éxito en su historización de las tesis de Sigmund Freud.84 Tal como Marcuse distingue entre “represión primordial” y “represión excedente”, se podría decir que la diferencia entre Hegel y Marx consiste en que el primero considera toda conflictividad social como expresión de la conflictividad esencial que anima al ser en general, y que se hace particularmente aguda cuando constituye a entes libres y apetentes, como los seres huma-nos. En Marx, en cambio, la estimación es que, muy por sobre esa conflictividad primordial, la lucha de clases representa una violencia excedente, plenamente superable.
Y es por esa diferencia que Hegel cree que la violencia puede ser culturalmente mediada, porque esa conflictividad básica efectivamente lo es, puede serlo, pero no logra ver que la otra, cosificada en poderosas instituciones, ya no admite esa confianza y optimismo.
En Hegel la violencia es un drama intersubjetivo, que se arrastra en la historia porque está arraiga-do en la índole del ser. En Marx, por sobre este drama real, existe la auténtica tragedia de la violencia institucionalizada, ante la cual sólo es posible la violencia revolucionaria.
Es importante notar también que es esta diferencia la que nos permite formular una idea post ilus-trada de comunismo, distinta del ideal roussoniano de felicidad general y homogénea. La revolución comunista no requiere (ni puede) eliminar la conflictividad básica, que es justamente la esencia de los seres humanos libres y apetentes. Lo que busca es remover la violencia excedente: poner fin a la lucha de clases.
Formulada en estos términos, puede haber una filosofía marxista de origen y raigambre hegeliana, enfatizando la radicalidad revolucionaria marxista y sus consecuencias. He especificado en la Intro-ducción (ver, Introducción, 3. Un fundamento doctrinario) las principales opciones que he asumido en esta proposición de fundamentos. Sólo quiero insistir aquí en que se trata de proponer una filosofía que supere las obsesiones ilustradas y el Hegel de manual del materialismo dialéctico soviético y, a la vez, las manías cientificistas del marxismo estructuralista. Una filosofía de la sustantividad, orientada hacia la política real, que pueda oponerse a la disgregación desmovilizadora de la sofisticación post moderna. Una filosofía que se pueda usar como fundamento para la crítica de la pretensión de saber en el poder burocrático, y la pretensión de neutralidad del Estado de Derecho burgués. Una filosofía militante.
NOTAS A PIE DE PÁGINA
83 Es necesario enfatizarlo: en la historia, no sobre la historia, como creen, de manera errónea, los anti hegelianos, y los hegelianos que, desde Engels, deberían repetir la lección.
84 Ver, Herbert Marcuse, Eros y Civilización (1955), Seix Barral, Barcelona, 1969. Sobre todo, el capítulo I, La tendencia oculta en el psicoanálisis, pág. 25-33
FIN DE LAS NOTAS A PIE DE PÁGINA
ACABA EL APARTADO
EMPIEZA OTRA PÁGINA COMIENZA UN NUEVO APARTADO
2. Teoría de la Enajenación
La primera y más importante de las categorías de una filosofía marxista de raigambre hegeliana es el concepto de enajenación. En la tradición marxista, es quizás uno de los conceptos peor discutidos.85 En términos historiográficos esto quizás se deba a que ha sido un concepto recurrente entre los que se podrían llamar “marxistas humanistas”, sin embargo, ellos mismos nunca lograron constituir una tra-dición de discusiones realmente constituida y estable.
A diferencia de la escuela soviética, o de escuelas como el estructuralismo marxista francés, o el historicismo cultural inglés, el “humanismo” marxista aparece, a lo largo del siglo XX, como un ar-chipiélago de resistentes, casi siempre sometidos a condiciones académicas y políticas adversas.
Es claramente el caso de Antonio Gramsci, o de las múltiples tribulaciones de Georg Lukacs, Karel Kosik, Karl Korsch y Ernst Bloch. En menor medida es el relativo aislamiento de Jean Paul Sartre, de Theodor Adorno, por muchos años, de Herbert Marcuse, o las dificultades políticas de Roger Garaudy y Henri Lefebre, o de Mihailo Markovic, Gajo Petrovic y Pedrag Vraniki, con sus respectivos Partidos Comunistas.
El resultado lamentable de estas circunstancias, en términos filosóficos, es que la mayor parte de las discusiones en que el concepto aparece están marcadas por las necesidades de una crítica contingente contra el totalitarismo marxista de la época, y no logran despegar del intento, muy necesario y comprensible, de formular un alegato humanista en su contra. El efecto del aislamiento y las condiciones adversas en que se desarrolló esa crítica, en términos puramente teóricos, es que no se cuenta, hasta hoy, con un lenguaje común en torno al cual discutir. Proliferaron términos, a los que no se les han dado ni traducciones coherentes ni usos constantes, lo que frecuentemente convierte las discusiones en intercambios confusos de matices y connotaciones no especificados. Las traducciones de un idioma a otro generaron más confusiones. La estigmatización del fundamento vagamente hegeliano que había en ellos, y la actitud defensiva que eso generó, no ayudó en absoluto.
Es por eso que, sin pretensión alguna de cerrar el tema, y sin pretensión alguna de ser original o novedoso, voy a iniciar estas consideraciones sobre el tema explicitando una serie de opciones meto-dológicas, que contribuyan a discutir en términos algo más razonables.
El asunto ha sido discutido tradicionalmente en una constelación de nociones entre las que hay que consignar: objetivación, extrañamiento, cosificación, alienación, reificación, fetichización, enajenación 86. Originalmente provienen de dos términos alemanes, frecuentes en Hegel: Entausserung (lite-ralmente “exteriorización”) y Entfremdung (literalmente “extrañación”). Las connotaciones de estos términos varían según ciertos usos primarios: jurídicas (enajenar como vender bienes), psiquiátricos (alienación como locura), teológicos (fetichizar como adorar una mera representación).
Respecto de estas expresiones, en la exposición que sigue adoptaré los siguientes criterios, aún a costa de agregar otra más a una verdadera selva de formulaciones.
Primero: usaré palabras distintas para nociones distintas. Aunque los siete términos que he enumerado se superpongan parcialmente, aunque se acumulen de hecho en uno solo (enajenación), si uso siete términos distintos debo especificar al menos el matiz que justifica a cada uno.
Segundo: voy a pensar en castellano, usando como recurso (retórico) las etimologías castellanas correspondientes. No voy a proceder, como se hace habitualmente, desde los términos en alemán, para
NOTAS A PIE DE PÁGINA
85 Sobre la relación entre Hegel y Marx en la tradición marxista, ver el Apéndice II., más adelante.
86 Los textos clásicos en torno a los que giran estas discusiones son: Carlos Marx: El Capital, tomo I, El Fetichismo de la mercancía; Carlos Marx: Manuscritos Económico Filosóficos de 1844, El Trabajo Enajenado; Georg Lukacs: Historia y Conciencia de Clase; Ernst Bloch: El Principio Esperanza; Karel Kosik: Dialéctica de lo Concreto. Es útil agregar a estos a André Gorz: Historia y Enajenación, como también ciertos textos de Antonio Gramsci y de Karl Korsch. La literatura secundaria al respecto es simplemente apabullante.
FIN DE LAS NOTAS A PIE DE PÁGINA
ACABA UNA PÁGINA Y EMPIEZA OTRA
luego buscar (traducir) el resultado a sus equivalentes castellanos. El ser puede hablar y pensar perfec-tamente, de manera plena y a sus anchas, en otras lenguas, que no sean el alemán o el griego.
Tercero: voy a establecer el campo semántico de cada uno de acuerdo a una lógica de inclusión y agravamiento progresivo, para centrar toda la serie en la idea de enajenación, independientemente de las muchas formas en que ha sido abordado cada uno antes, por otros autores. Me interesa más esa coherencia propia que la mera filología.
Cuarto: que, desde luego, no debe darse por obvio, es el de usar palabras distintas para nociones distintas. En el caso que desarrollaré se trata de nociones estrechamente relacionadas, en que es muy fácil mezclar las connotaciones de cada término. El principio que seguiré será el de asociar palabras distintas para designar connotaciones distintas, aunque las nociones sean de hecho difícilmente sepa-rables.
AHORA COMIENZA LA PARTE DIFÍCIL DEL APARTADO
La base de todos estos conceptos es la idea, originalmente hegeliana, de que la historia humana es una totalidad viviente. La generalidad de la categoría “historia humana”, vista desde Marx, puede concretarse ontologizando la categoría “trabajo”. Llamo trabajo, de manera ontológica, al proceso efectivo de producción de Ser. En el trabajo, en el fondo, lo que se produce es el Ser mismo. Es el proceso en el cual el Ser resulta Ser.
ESTE PÁRRAFO QUE SIGUE PUEDE LLAMARSE TEORÍA DE LA OBJETIVACIÓN
Puesto todo el Ser como acto de Ser que es, a la vez, sujeto, la objetivación es el acto por el cual el sujeto deviene objeto: se hace exterior a sí mismo y se encuentra, ante sí mismo, como una exterioridad producida. No hay “objetos objetivos” por sí mismos (dados, exteriores, presentes). Todo objeto recibe su objetividad de la objetivación que lo establece o, también, todo objeto es el objeto que es sólo en virtud de la humanidad que contiene. Y aún, más allá, todo objeto es deseable o valioso (tiene valor, puede ser objeto de deseo) sólo en virtud de esa humanidad, la que contiene o promete.
En la objetivación no sólo el sujeto pone la objetividad como exterior, se pone también, él mismo, como objetividad. Es una relación constituyente en que la objetividad del sujeto y el carácter subjetivo del objeto resultan a la vez, y de manera correspondiente. Esto hace que, usado el término de esta manera, la palabra “sujeto” tenga dos niveles de significación. La totalidad es sujeto en tanto resulta ser desde la actividad de la objetivación y, por otro lado, uno de los términos producidos es sujeto en tanto reside en él la potencia negativa que anima al todo. Sujeto es a la vez, de un modo distinto, el universal diferenciado que es todo el ser, y el particular real en que esa universalidad es ser de manera efectiva.
Para que el horizonte del pensar a la vez post ilustrado y post romántico sea posible, es necesario enfatizar dos aspectos que no son visibles hasta aquí. Uno es el que lo universal sólo puede ser de ma-nera efectiva como multiplicidad, otro es la realidad sustantiva de lo particular.
Un universal real y efectivo como lo es todo el Ser, no puede ser una mera colección de partes ex-teriores. Es una actividad absoluta y negativa que produce sus partes, las produce como modos y mo-mentos. Pero como pura actividad es sólo esencia, es en aquello que produce donde resulta Ser, de manera efectiva. Ahora bien, no hay ninguna razón para limitar esa efectividad a la dicotomía solitaria entre un objeto y un sujeto hipostasiados. Su Ser es de suyo múltiple porque su esencia es por sí misma libre. La multiplicidad de lo particular deriva, por decirlo de algún modo, de que la esencia no descansa nunca en sí misma, o en este lugar o el otro. Se hace una y otra vez de infinitos modos, y cada uno de ellos es a su vez un hacerse infinito.
Pero es necesario también pensar esos modos particulares como reales. Lo particular aquí no es un mero efecto, un mero ejemplo o presentación de lo universal: tiene de manera esencial un ser por sí mismo en esa realidad que es producida. Es libre. La realidad de lo particular no es sino su libertad. No es sino el que el hacerse de la diferenciación ocurre de manera negativa. Los particulares son autónomos y libres
ACABA UNA PÁGINA Y EMPIEZA OTRA
por el modo en que son producidos, no porque sean originariamente exteriores, como los átomos inertes de la modernidad.
Si extendemos esta realidad de su libertad hasta imaginar una sociedad reconciliada, el resultado es este: la reconciliación no consiste en diluir lo particular en lo universal, no consiste ni puede consistir, en su identificación. Lo que queremos es que los particulares se reconozcan en lo universal, no que desaparezcan en él. La reconciliación y la comunión mística son cuestiones claramente distinguibles, no sólo prácticamente sino, sobre todo, desde un punto de vista lógico.
La principal consecuencia, ontológica y política, de la realidad de lo particular es la posibilidad del sufrimiento. La reconciliación inmediata, la del simple agrado, es la que es posible en el objeto. La verdaderamente compleja, aquella que es el placer, es la realización del deseo, la satisfacción que se alcanza en el deseo del otro. Pero somos libres. Interpelados por el deseo de otro no hay necesidad al-guna, ni garantía alguna, de que de hecho ocurra esa pequeña comunión, esa pequeña muerte, que es naufragar en el placer de ser uno. Y aún en esa pequeña comunión la libertad hace que no haya nece-sidad ni garantía alguna de su permanencia. Podemos sufrir porque somos libres. Eso es el mal.
Pero tal como no hay garantía ni necesidad del placer, tampoco hay necesidad alguna de la permanencia del dolor. El que el sufrimiento sea posible es el correlato exacto de que ser feliz sea posible. Ni el placer ni el dolor son realidades homogéneas y necesarias en un universal que constituye particulares libres. La dicotomía moderna contenida en el ideal de felicidad general, o somos felices de manera permanente o estamos condenados al sufrimiento, queda desplazada. La felicidad general, de todos y cada uno, permanente y garantizada, no es ni posible ni deseable.
Este es el fundamento filosófico que permite la idea no ilustrada (ni romántica) del comunismo que he sostenido en los capítulos anteriores. Para poder pensar el comunismo como una sociedad de seres humanos autónomos y libres, como una sociedad diferenciada que no sea una mera comunión mística totalitaria, es necesario pensar una sociedad en que cada uno pueda ser efectivamente feliz, y pueda también a la vez sufrir y salir del sufrimiento, en el plano meramente intersubjetivo. La posibilidad del sufrimiento es el signo de que se trata de una sociedad de seres humanos efectivamente libres.
SE PUEDE DECIR QUE HEMOS ACABADO CON LA OBJETIVACIÓN Y EMPEZAMOS CON EL EXTRAÑAMIENTO
La noción de extrañamiento recoge de manera lógica lo que he establecido hasta aquí de manera (retóricamente) subjetiva. El objeto “deviene extraño” cuando somos impedidos de reconocernos en él, de volver al sí mismo que hemos puesto en él como un otro.
Pero esta distancia entre el sujeto y el objeto sólo puede provenir de otro sujeto. Tal como la esen-cia del placer reside en el juego del deseo intersubjetivo, y lo requiere, así, lo único que puede hacer sufrir a un ser humano es otro ser humano. Tal como se puede formular claramente la diferencia entre agrado y placer, también se puede formular, de manera correspondiente, una diferencia entre carencia y sufrimiento.
El extrañamiento es, pues, un asunto intersubjetivo. Su verdad no está en el objeto 87. Y volver de él es también un asunto intersubjetivo, cara a cara. Este extrañamiento, formulado así, sin que haya insti-tuciones que lo consagren y cosifiquen, está instalado en el orden del ser. No puede haber una sociedad libre que no lo experimente. No es deseable intentar un orden que lo niegue. Incluso su experiencia extrema, la cosificación es, en algún grado, necesaria.
HEMOS ACABADO CON EL EXTRAÑAMIENTO Y COMENZAMOS CON LA COSIFICACIÓN
Se puede hablar de cosificación cuando el extrañamiento del objeto se ha llevado al extremo de ex-perimentarlo como cosa. El objeto deviene cosa cuando lo experimentamos sin considerar la humanidad que contiene, que lo constituye.
NOTA A PIÉ DE PÁFINA
87 Justamente esta es la esencia del argumento anti naturalista.
FIN DE LA NOTA A PIÉ DE PÁGINA
ACABA UNA PÁGINA Y EMPIEZA OTRA
La corporalidad es esa mediación que requiere del “devenir cosa” para recrearse. En esencia, los árboles, el trigo, las ovejas, están plenas de humanidad objetivada. Los trabajamos y consumimos, sin embargo, por su objetividad pura, como cosas. En sentido estricto, no es porque tenemos cuerpo que necesitamos consumir ciertos objetos como cosas, es al revés, el que haya un ámbito de objetividad pura, un ámbito de independencia de lo objetivado, es lo que experimentamos subjetivamente como cuerpo. La objetividad del cuerpo es puramente objetivada. No hay necesidades naturales. Toda necesidad es producida en la historia humana. Llamamos “naturaleza” a esa objetivación como determinante. La necesidad es el modo objetivo, y objetivador, de una autodeterminación esencial.
En un primer acercamiento la cosificación no es sino esa actividad de la objetividad pura que se despliega como necesidad y vuelve como satisfacción a través del objeto separado de su humanidad esencial, de la cosa. No debería haber nada particularmente nocivo en esto y, al revés, es necesario re-conocerlo como el modo efectivo en que resultamos ser. La cosificación es la figura lógica de la esta-bilidad del objeto.
HACEMOS LA TRANSICIÓN DE LA NOCIÓN DE COSIFICACIÓN A LA DE ALIENACIÓN
En esta noción, como en la siguiente (alienación), no es este primer orden de objetivación estable-cida el que debe preocupar a un pensamiento crítico, sino el segundo: la cosificación de la cosifica-ción, la inmovilidad de la estabilidad.
Cuando se usa habitualmente la palabra cosificación, quizás se sobre entiende este segundo orden, y simplemente se resume en el primero por razones estilísticas, para evitar la cacofonía de “la cosifi-cación de la cosificación”. Nadie pretende que no haya que experimentar nunca un objeto como cosa, sino que el énfasis es más bien que, al hacerlo, se corre el riesgo de desconocer en esa experiencia el proceso de producción que lo hizo posible. Ciertamente en la cosificación que opera en lo particular, en lo inmediato, este riesgo no se da, o no es relevante. Sé que este libro, que será leído como cosa, y este sándwich, que he preparado para que mi compañera lo consuma como cosa, son productos, y no es para mí crucial ser reconocido de manera expresa en ellos. La cosificación de la cosificación es muy difícil, y no es muy relevante, como asunto intersubjetivo.
Es el ejercicio social, permanente, ritualizado, de experimentar los objetos como meras cosas, de desconocer la humanidad que los constituye, el que tiene toda clase de consecuencias nefastas. Como la de reducir el placer al agrado, como depredar los recursos sin miramientos estratégicos, como atr-buirle valor a una cosa como tal, y no al proceso de producción que la ha hecho posible. Y de este problema social sólo es posible salir de un modo social, a través de una iniciativa política. Recuperar, socialmente, la humanidad de las cosas.
NOS METEMOS DE LLENO EN LA ALIENACIÓN
Si la cosificación en general tiene que ver con el objeto (en general), se puede llamar alienación, de manera específica, a la cosificación de un sujeto. Nuevamente, y en principio, hay muchas situaciones en que no tendría por qué ser nocivo tratar a un sujeto como cosa. Apoyarse en alguien para trepar un muro, usar a un ser humano como un puro anexo de una máquina, obtener placer de ser momentáneamente cosa en el intercambio amoroso. Algunas de estas circunstancias podrían ser, incluso, deseables. El asunto es si se puede volver desde ese estado. El punto crucial es cuánto nos queda de libertad aún en ese extremo. O, de nuevo, el problema no es la cosificación de un sujeto, sino la cosificación de su cosificación. La fijación de su ser cosa, como rol, como otredad sin alternativa, como pautas obligadas de acción.
El extremo de este extremo es la instalación del “devenir cosa” del sujeto en él mismo, en un modo en que el propio sujeto reproduce en él la alienación a la que ha sido sometido. Esto es, en sentido lógico, la locura.
En la enorme mayoría de los casos la locura tiene un origen puramente social. El trauma, la soledad, la discriminación o el miedo, bastan para explicarla. En una sociedad reconciliada no existirán locos de esta clase, ni tampoco las racionalizaciones modernistas que atribuyen la locura a los genes,
ACABA UNA PÁGINA Y COMIENZA OTRA
las hormonas o los neurotransmisores. La locura temporal, en cambio, a la que se va como desborde, y de la que se vuelve en un plano intersubjetivo, es un derecho y una rica posibilidad de la libertad. La posibilidad que muestra a la libertad en su modo negativo. La locura estable, tratable, separable, no existirá, ni es deseable que exista.
Pero la locura es algo más, ontológica y políticamente. Es necesario mantener conceptualmente aquella que es esencial, la que no tiene su origen en la cosificación, la que es simplemente el ejercicio de un otro de la razón. Por supuesto la modernidad no puede concebir este caso de otredad radical, como no logra concebir, en general, la realidad de lo otro. Para la modernidad la razón es una, homogénea, sólida, o simplemente no es. La locura como negatividad radical, en cambio, es la experiencia viva de la esencial diferenciación interna en la razón misma. Es el indicio de que la propia razón, como todo el Ser, puede ser otra de ella misma.
En una idea post ilustrada y post romántica del comunismo, esta locura radical es necesaria, y deseable. Es el índice de un resguardo básico, teórico y práctico, contra el totalitarismo que se hace posible al declarar la homogeneidad de la razón e, inevitablemente, identificar como única y permanente, como verdadera, a una de sus formas históricas. La inconmensurabilidad de la locura radical en una sociedad de productores directos libres, la posibilidad de entrar y salir de ella de manera puramente intersubjetiva, es el mejor indicio, el más profundo, de la realidad de su libertad.
CON ESTO SE ACABA DE HABLAR DE ALIENACIÓN (Y COSIFICACIÓN) PARA ENTRAR EN LA REIFICACIÓN (PERO VOLVERÁ A SALIR LA COSIFICACIÓN)
Se puede llamar reificación a la cosificación de una relación social. En un contexto de intercambios subjetivos en principio libres esto equivale casi siempre a la cosificación de la cosificación. Esa esta-bilidad que tiene el modo de las cosas, en las relaciones sociales, es lo que se puede llamar “institu-ción”. Las instituciones son siempre relaciones sociales reificadas.
A pesar de su etimología real (“rei”, en latín, significa “cosa”) voy a considerar, por mera conveniencia, que la palabra “reificación” deriva de “rey”88. Una relación social que hemos establecido para producir, para realizarnos, para poner un orden en algo, se vuelve sobre nosotros mismos, nos produce, nos ordena, nos exige una obediencia ineludible, llega a tener poder sobre nosotros. Algo sutil (una relación social) que opera como cosa, esto es, independientemente de la subjetividad que la produjo, nos determina, determina a sus propios productores.
Para entender que esto sea posible es necesario aceptar una paradójica consecuencia del poder de lo negativo: el que acciones particulares racionales (en sentido instrumental) puedan conjugarse de tal modo que su resultado de conjunto sea irracional. Aceptar que pueda ocurrir que “racionalidad más racionalidad de como resultado irracionalidad”.
Se puede formular la hipótesis antropológica de que esto ocurre cuando la libertad de los particulares se despliega en un entorno hostil, en un entorno en que el interés de algunos puede ser directamente contradictorio con el interés de todos. Una situación en que el poder ya no es sólo el ejercicio del arbitrio simple, intersubjetivo, sino que se convierte en un recurso de sobrevivencia. La reificación sería una estrategia de sobrevivencia en una sociedad enfrentada a condiciones hostiles, básicamente, condiciones de escasez que obligan a un intercambio desigual 89.
La reificación es una cosificación que nos domina, que ejerce poder sobre nosotros. O, de manera más precisa, que constituye a algunos de nosotros como poseedores de poder sobre otros. Aquí la figura del poder se hace visible, explícita: por eso corresponde la metáfora de un rey. Y opera sobre nosotros
NOTAS A PIE DE PÁGINA
88 Por cierto, se trata de un truco, y un mal chiste oportuno, en contra de las “elegancias” académicas, que pretenden razonar a partir de etimologías.
89 La importancia política de esta hipótesis es que permite imaginar su reverso: la reificación puede ser superada en una sociedad donde impere la abundancia y el intercambio libre.
FIN DE LAS NOTAS A PIE DE PÁGINA
PÁGINA SIGUIENTE CONTINUA EL TEXTO PRINCIPAL
esencialmente sobre nuestra subjetividad, como poder en el orden simbólico. Cuando se trata de seres humanos no hay más poder que éste. El único poder real y efectivo es el que obtiene obediencia desde nosotros mismos. Una buena parte del sentido de consagrar a una persona particular, frágil, finita, como rey, es hacer visible en ella el orden simbólico de la relación social cosificada que encarna. Y esta figura del rey, investida (“vestida” de poder), aparentemente impávida y permanente, es lo que opera en toda escala y en todas las formas que puedan tener las instituciones: el Estado, la iglesia, el partido, la familia.
En rigor no hay objeto reificado o, más bien, sólo lo hay en sentido metafórico, cuando el objeto es el indicio de una relación social reificada. En la medida en que la reificación (la metáfora del rey) exige un lugar visible del poder, es poco probable encontrar ese lugar en un objeto, y es poco apropiado tratar de identificarla con él. Cuando el lugar visible no es el patriarca, el magistrado, el gobernante, o el líder, es decir, figuras subjetivas que operan (aparentemente) como sujetos, el concepto pierde su matiz inicial. En esos casos es preferible hablar de fetichización.
CON ESTO DEJAMOS LA REIFICACIÓN PARA PASAR A LA FETICHIZACIÓN
Hay fetichización cuando la operación de la cosificación de la cosificación de una relación social deja de ser visible, y lo que aparece ante nosotros es simplemente un objeto que nos domina. Es la diferencia entre un rey, que aparece ante nosotros como un sujeto, y un faraón, que nos es presentado simplemente como un dios, como algo que es más que un sujeto. En todo caso, es lo que ocurre cuando objetos que encarnan relaciones sociales, como el dinero, o entidades abstractas, como la ley, la patria o el honor, aparecen dominándonos de manera compulsiva, interior. Cuando obtienen nuestra obediencia por su mera invocación.
La reificación nos manda, la fetichización nos fascina. La primera nos determina como sujetos en estado de obediencia, la segunda nos convierte en objetos. Somos ante un rey, el fetiche es el ser ante nosotros. La fetichización nos cosifica. Es la reificación internalizada.
Para que una fuerza como esta llegue a operar no es suficiente un orden social en que impere la escasez, es necesario uno y otro, uno tras otro. La dominación de unos seres humanos sobre otros existió originalmente, y existe de manera particular, como reificación. Y en esa medida puede ser derribada con las armas de una sociedad, en el contexto de una lucha social. La fetichización es el universal que se ha formado en la recurrencia de una lucha tras otra, o es el universal que opera como concepto y perfección de aquello que está en juego en esas luchas. Esto se puede decir así: mientras la reificación es un problema social, la fetichización es un problema histórico.
Fetiches como los dioses (que aún tienen la forma de sujetos), el destino, la ley o, el más abstracto de todos, el dinero, ponen de manifiesto el concepto de la negatividad efectiva del sujeto, la del sujeto en su efectividad. Este concepto es el que está contenido en la noción de enajenación.
EL ANÁLISIS DE LA FETICHIZACIÓN NOS LLEVA POR FIN AL CONCEPTO DE ENAJENACIÓN
La primera connotación que es propia de la idea de enajenación, y que ya está presente desde la reificación y la fetichización, es que el proceso que la produce está oculto para los sujetos que la experimentan, y son constituidos desde ella. Este proceso, que no es sino un conjunto de actos de producción social, de intercambio, es vivido de tal manera que aparece ante sus actores como ajeno y enemigo. Los productores aparecen como producidos, los que son libres resultan dominados por sus propios actos, la buena voluntad empeñada se vuelve sobre ellos como enemistad y voluntad mala, lo que podrían saber queda oculto y aparece ante ellos como un misterio. La enajenación representa la inversión radical de todos los contenidos de una acción humana. Los actos particulares se vuelven lo contrario de lo que pretendían ser. Lo universal, ajeno, aparece como una amenaza.
En la tradición del marxismo ilustrado se presentaba la enajenación como un fenómeno de la con-ciencia. Se hablaba de “falsa conciencia”, bajo el supuesto de que puede haber una clara diferencia entre lo verdadero y lo falso y, de manera correspondiente, de que es posible el paso desde una conciencia
TERMINA UNA PÁGINA Y COMIENZA OTRA
falsa a una conciencia verdadera. Lo que sostengo aquí es algo muy diferente. Por la lógica en que está fundado, y por las consecuencias que permite.
La enajenación, según lo que he desarrollado hasta aquí, es más bien un conjunto de actos que de representaciones o ideas. Es una situación social, más que un “punto de vista”. Es un fenómeno in-consciente90 (que no puede ser consciente) para los que lo viven, más que un defecto de la conciencia que se podría resolver desde otra. Es un modo de vida más que un fenómeno en el pensamiento.
Y esto es lo más importante de la enajenación, como concepto, es una situación objetiva, es decir, algo en que estamos involucrados más allá de nuestra voluntad, buena o mala, o de nuestra conciencia posible. Hasta el punto de que hay en ella una diferencia objetiva entre el discurso y la acción, una diferencia que no sólo no se sabe, sino que no puede saberse desde sí.
COMENTARIO
AHORA VIENE UNA TABLA QUE LA TENGO QUE METER COMO IMAGEN O ALGO ASÍ, PORQUE NO SE BIEN CÓMO HACERLO
En la tabla se describen todos estos términos
FIN DEL COMENTARIO
SIGUE EL TEXTO PRINCIPAL
NOTA A PIE DE PÁGINA
90 En rigor, considerado el asunto desde un punto de vista lógico, no es que la enajenación sea inconsciente. Es al revés, todo aquello que llamamos inconsciente es efecto de la realidad de la enajenación. No hay razón alguna para que, en una sociedad reconciliada, los seres humanos autónomos y libres, no tengan acceso a las claves que determinan sus actos desde más allá de la conciencia. El “no puede” que aparece en la fórmula “lo inconsciente es aquello que no puede ser consciente”, es estrictamente histórico.
FIN DE LA NOTA A PIE DE PÁGINA
ACABA UNA PÁGINA Y EMPIEZA OTRA
ANÁLISIS A FONDO DE LA ENAJENACIÓN
Es útil, al respecto, desde un punto de vista sólo epistemológico, distinguir entre la mentira, el error
y la enajenación. En los tres casos tenemos una diferencia entre el discurso y la acción: se dice algo y, en realidad, ocurre otra cosa. En la mentira hay conciencia, hay interés: sé que miento. No tiene sentido decir que miente alguien que no sabe que miente. Y me interesa: hay un compromiso existencial en el discurso que hago, algo en mi existencia hace que me interese mentir. En el error no hay conciencia, ni interés. No sé, desde luego, que estoy en un error, y no me interesa estarlo. El error es subjetivo, depende de mí y del objeto. La mentira es inter subjetiva. Miento para otros o, a lo sumo, me miento para aparecer de un modo distinto ante otros. Pero ambos son fenómenos de la conciencia. Estoy en un error, no lo sé, pero puedo llegar a saberlo. Miento, lo sé, pero puedo ser sorprendido, y puedo llegar a reconocerlo. Conocer, reconocer, son cuestiones que son posibles en ambos casos.
Frente a esto lo característico de la enajenación es que no sólo no sé, no reconozco, la diferencia entre lo que digo y lo que hago, sino que no puedo reconocerlo: hay un fuerte compromiso existencial que me impide saberlo o reconocerlo. La enajenación, como discurso, es un fenómeno inconsciente en el sentido freudiano. No sólo no se sabe, sino que no puede llegar a saberse sólo por medio la conciencia. Y como situación, o como acto, es una situación objetiva, no depende, en esencia, de mí. Me trasciende. No es que alguien esté enajenado, como si él mismo pudiera no estarlo. Uno es su enajenación. Y no se puede dejar de estar en ella hasta que no cambie lo que uno es. Para salir del error, o de la mentira, se debe llegar a saber o reconocer algo, para salir de la enajenación debe ocurrirnos algo, debe haber una experiencia, no propiamente, o primariamente, un saber. Una experiencia que nos saque de lo que somos y nos haga experimentar algo que no éramos, desde lo cual podamos llegar a saber lo que no podíamos saber. Este proceso, en general doloroso y catastrófico, es lo que se puede llamar autoconciencia. El discurso de la enajenación es plenamente consistente con la situación que expresa, aunque desde fuera de esa situación se vea una diferencia flagrante, e indignante. Es plenamente consistente porque no es un discurso sobre algo, sino que es, de una manera más profunda, ese algo mismo. Como está dicho más arriba: es una situación de vida, un ámbito de la experiencia.
No hay, por lo tanto, un punto de vista no enajenado en una situación de enajenación. Ambos actores en contraposición están enajenados de manera correlativa. No pueden verse a sí mismos desde sí mismos. Sólo desde otra enajenación es posible ver la enajenación. Esto significa que superarla no puede ser un proceso epistemológico (hacer aparecer la verdad), o pedagógico (“hacer conciencia”), sino que sólo puede ser un proceso específicamente político: llegar a vivir de otra manera, dejar de ser lo que se es.
Es importante notar la conexión profunda que hay aquí con la violencia. La enajenación es el ser efectivo de la violencia. En ella se ha cosificado la violencia, y sólo se puede salir de esa situación a través de la violencia. Peor aún: en la enajenación la violencia constituyente aparece ante sí misma como paz, como una situación pacificada. En medio de la guerra que es de hecho la lucha de clases, las clases dominantes llaman “paz” a los momentos en que la van ganando, y señalan como “guerra” aquellos momentos en que se sienten en peligro. Poner este concepto en el centro de la comprensión de la historia humana real, es señalar en ella, en su pretendida paz, la realidad constituyente de la violencia, y la necesidad de una acción revolucionaria para terminar con ella.
Por supuesto todo esto no significa que no se puede salir de la enajenación, o que salir signifique un eterno retroceso de salir de una para caer a otra. Sólo un intelectual, o un experto, pueden llegar a una conclusión semejante.
Primero porque la enajenación es una situación existencial, y no simplemente un empate epistemo-lógico entre dos verdades incapaces de verse a sí mismas. Al menos para uno de los términos, y casi siempre para ambos, esta situación implica un sufrimiento que exige y empuja para romper la relación que la constituye, para cambiar la vida. La movilidad posible de la conciencia enajenada proviene de la contradicción flagrante, existencial, empírica, entre lo que la conciencia armoniza y lo que la expe-
ACABA UNA PÁGINA Y EMPIEZA OTRA
riencia inmediata sufre. Desde luego esa contradicción no implica por sí misma que el vínculo cosifi-cado se rompa, o que los afectados quieran romperlo. La fuerza de la enajenación es justamente la de haber instalado, como fascinación y acatamiento internalizado, la necesidad de ese sufrimiento y de esa contradicción.
Pero la contradicción subsiste. Tras un largo y penoso desarrollo los seres humanos han logrado pensar su autonomía propia, su libertad esencial. Es decir, han logrado concebir la posibilidad de lo específicamente político. La violencia que es la enajenación puede ser derrotada cuando la conciencia de la diferencia entre su discurso armonizador y las penalidades de la situación existencial que consagra puede ser convertida en conciencia política. Sólo la enajenación politizada es superable.
Pero también, en segundo lugar, nada nos obliga a pensar que la enajenación forma parte de la condición humana, y que salir de ella no consistirá sino en una serie interminable de nuevas y diversas enajenaciones. En la medida en que la reificación desde la que surge puede ser vista como una estra-tegia social de sobrevivencia ante la escasez, nada impide pensar en una sociedad en que la voluntad política ha logrado ponerle fin. La abundancia es la condición necesaria. Pero sólo el ejercicio político de la libertad es necesario y suficiente.
Es perfectamente pensable una sociedad en que impere la abundancia no enajenada, en que no haya cosificación de la cosificación. Una sociedad sin instituciones institucionalizadas. En que haya inter-cambio, pero no mercado, gobierno, pero no Estado, familias, pero no matrimonio, ritos, pero no ri-tuales, orden, pero no leyes. Esa es la sociedad comunista.
La enajenación es la condición imperante de algo que es esencial, que pertenece al orden del ser: el extrañamiento. Es la violencia excedente, históricamente innecesaria, que se funda en una violencia constituyente: el poder de lo negativo. Es el grado trágico del drama que representa la libertad. Pode-mos vivir sin esa violencia excedente, pero no sin lo negativo en general.
La idea de enajenación pone al concepto post ilustrado de sujeto en el espacio efectivo de su ser dividido, descentrado, antagónico. Nos trae desde las distinciones categoriales meramente lógicas, siempre formulables con algo de frivolidad epistemológica, al ámbito pasional y complejo de la vida cotidiana y sus brutalidades. Los intelectuales modernos suelen refugiarse en las dicotomías ilustradas y en las mitologías románticas ante el espectáculo de barbarie soledad y lucha que es, ostensiblemente, el mundo real. Las abstracciones de la razón moderna resultan un recurso de evasión ante la dura realidad y, aún así, nos aparecen más realistas y políticas que los desencantos post modernos que las deconstruyen. Negando la posibilidad de pensar en términos de sujeto, sustantividad, universalidad, niegan incluso las respuestas que las mitologías clásicas daban a estas realidades, sin poner en su re-emplazo más que la crítica indeterminada, o el optimismo culpable.
La diferencia entre enajenación y extrañamiento pone una nota de complejidad en la nueva dicotomía entre optimismo neo ilustrado y desencanto anti ilustrado. Podemos ser felices, pero la felicidad no tiene por qué ser ni ilusoria, ni homogénea, ni permanente. Puede ser intensamente real, su realidad es una complejidad diferenciada, tiene una intensa y permanente relación con el dolor que la hace humana, viviente, alegre. Lo contrario de la felicidad no es la constatación de que es el mero nombre de una ilusión, de un intento carente de objeto, o de una imposibilidad física e histórica. Lo contrario de la felicidad es la enajenación.
3.- Dimensiones pre capitalistas del valor
a. Deseo y valor
La teoría de la enajenación que he propuesto, firmemente arraigada en la noción de objetivación, puede ser el fundamento de una teoría general del valor, radicalmente no naturalista, que hace innecesaria la noción de valor de uso o, al menos, la reduce a su significado inmediato de “utilidad” en el cálculo económico de corto alcance. A partir de la noción de valor en general, es posible historizar el valor de cambio, mostrarlo como una forma históricamente particular y determinada, que es propia de la modernidad, y extender la noción de intercambio “económico” a dimensiones del valor originadas y dominantes antes del capitalismo. El asunto general es relevante por la presencia, muy actual, y de significación política muy profunda, de intercambios humanos que no son reductibles al valor de cambio, en que operan dimensiones pre-capitalistas del valor, que se superponen con las relaciones de explotación y dominación propiamente capitalistas.
Para formular la idea de valor en general es bueno volver al campo semántico natural, al significa-do coloquial de la expresión “valor” y preguntarse qué es lo valioso para los seres humanos, que es lo que satisface sus deseos y puede hacerlos, en buenas cuentas, felices. La pregunta por el valor retrocede así a la cuestión del deseo y de la necesidad, y a la pregunta por la posibilidad de ser feliz.
Para el pensamiento burgués clásico las necesidades humanas son básicamente naturales, y sólo a partir de allí se producen y complejizan “necesidades subjetivas” (como estar acompañado o ser reco-nocido) y “necesidades culturales” (como escuchar música o expresarse en el arte). El fondo de toda necesidad, en esa concepción mecánica del mundo, no es sino un desequilibrio fisicoquímico en el cuerpo que es percibido y representado mentalmente como necesidad. Así, la necesidad es sólo la ex-presión de un hueco o una carencia, y el deseo no es sino la tensión que lleva a llenar esa carencia. Cuando se restaura el equilibrio la necesidad se calma y el deseo cesa. El gasto, en esencia corporal, producirá luego un nuevo desequilibrio, y el ciclo se repite.
En esta noción naturalista el deseo es una tensión pasiva, en el sentido de que no existe si no hay necesidad; y los objetos que lo satisfacen son objetos naturales determinados (el agua para la sed, los alimentos para el hambre). Esto objetos no sólo pueden satisfacer el deseo (obtener el objeto) sino también colmarlo, es decir, lograr lo que se buscaba con la satisfacción: la restauración del equilibrio.
Una consecuencia notable de esto es que, para el optimismo burgués clásico, el deseo se podía satisfacer, obteniendo con ello agrado, y en el mismo acto colmar, obteniendo con ello placer, de tal manera que alguien que tuviese a su alcance todos los objetos necesarios para lograrlo, debido a esta coincidencia de agrado y placer, podía ser directamente feliz.
Es bueno recordar que todas las ingenuidades y dogmatismos de la economía convencional se fundamentan, hasta el día de hoy, en esta concepción del sujeto económico como portador de necesidades naturales y agente de su satisfacción, cuestión que se da por obvia, y suele encontrarse en las primeras páginas de cualquier tratado de economía científica.
Ese optimismo clásico, sin embargo, muy luego entró en crisis, primero entre los intelectuales y hoy, de manera masiva, entre los sectores medios. Cundió la sensación de que el recurso sólo a objetos naturales, e incluso a los objetos culturales más sofisticados, no podía brindar esa satisfacción. La formulación ejemplar de ese desánimo se puede encontrar en Arturo Schopenhauer, y sus peores con-secuencias políticas en Federico Nietzsche.
Schopenhauer, siguiendo las líneas de algo que se había formulado ya en el romanticismo alemán de fines del siglo XVIII, pensó el deseo como deseo positivo y constituyente, es decir, como una tensión originaria que produce tanto al sujeto como a la necesidad, es decir, no cesa, ni se agota ante satisfacción alguna. La consecuencia catastrófica que obtuvo de eso es la idea de que los objetos del deseo son en realidad ilusorios, son puestos de manera gratuita por el deseo sólo para mantener la tensión. Dicho directamente, aunque suene cacofónico, el deseo sólo desea desear. Su satisfacción, obtener los objetos que persigue, sólo conduce a la frustración y al hastío. El deseo se puede satisfacer, pero no se puede colmar. Obtener lo que el deseo quiere es una antinomia, y esa desgracia constituye a la condición humana.
Voy a llamar deseo vacío a esta noción, que se ha hecho muy popular debido a que Jacques Lacan se la ha atribuido, erróneamente91, a Freud, y también porque ha encontrado un excelente terreno para prosperar en la crisis cultural y el desánimo de las capas medias.
No es extraño que muchos teóricos que suelen llamarse post modernos nos enfrenten a la dicotomía simple: o el deseo tiene un fundamento natural (cosa que descartan), o es en general sólo deseo vacío. No estamos obligados a esa dicotomía.
Hay que notar, incidentalmente, que bajo la idea de deseo vacío nunca se puede ser feliz de manera efectiva: la felicidad sería sólo una ilusión neurótica. Y, si somos auténticos y consecuentes, sin dejar-nos llevar por los cuentos de la “inautenticidad”, deberíamos reconocer que no nos queda más que desear lo menos posible, que es la fórmula de Schopenhauer, o simplemente mantenernos deseando sólo por desear, sin un sentido ni un objeto intrínseco.
Esta segunda vía es el origen de la manía pequeño burguesa, siempre revestida de idealismo ético, de “luchar por luchar”. “Buscar una utopía”, “luchar por lo inalcanzable”, “revolucionar la revolu-ción”, son algunas de las fórmulas recurrentes de este escepticismo profundo. El efecto evidente de esto en las subculturas de la gran izquierda es tan amplio que el asunto dista mucho de ser simplemente una disquisición filosófica.
Hegel formuló la idea de deseo positivo y constituyente de una manera a la vez no naturalista y no pesimista. Para Hegel el deseo humano es una tensión positiva que busca el deseo de otro ser humano. Todo deseo lo que el deseo desea es subjetividad, la subjetividad de otro. Se desea estar presente en el deseo del otro. El deseo tiene un objeto determinado (adecuado) y real (no ilusorio), pero no natural. Lo que se desea es un objeto libre, es decir, un sujeto. Hegel lo dice de esta manera, en algún lugar que no recuerdo, de un libro extraordinario con un nombre misterioso: “una autoconciencia indepen-diente sólo alcanza su satisfacción en otra autoconciencia independiente”.
Tal como intuyó Schopenhauer, los objetos y las necesidades naturales en realidad son efectos, y no causas, ni bases, del deseo humano. Y, como tales, son medios que no son capaces de colmarlo. Pero de eso no se sigue que no haya ningún objeto apropiado: la subjetividad de un ser humano libre es el objeto apropiado para el deseo de otro ser humano libre.
Es cierto, tal como lo intuyó Schopenhauer, que sobre el deseo pesa una incertidumbre fundamental. Pero esa incertidumbre no deriva de la pura ilusión, o de su imposibilidad sino, simplemente de la libertad. La consecuencia existencial y política de este contraste es que sí se puede ser feliz, sí hay un sentido sustantivo en luchar por la libertad y el reencuentro humano.
Pero también, de manera muchísimo más contingente, la diferencia entre placer y agrado, que se puede establecer claramente desde Hegel, tiene un efecto político directo.
En realidad, es bastante dudoso que Freud, un filósofo imbuido de los ideales pedagógicos de la Ilustración, hubiera estado de acuerdo con esta atribución. De la idea freudiana, bastante sutil, de que el deseo no tiene objetos determinados, es decir, que puede circular de un objeto a otro de manera fluida, no se sigue en absoluto que no haya objeto real, que el objeto sea puramente ilusorio, o que el deseo no se pueda colmar.
(Si bien, por un lado, dada la lógica que los relaciona, no puede haber placer sin agrado, es decir, no se puede alcanzar una auténtica satisfacción psíquica sino en el fundamento, en el elemento, que es la sensación física del agrado, al revés, en cambio, es perfectamente posible que haya agrado sin placer, es decir una satisfacción física sin el correlato de aquello que sólo puede dar el encuentro intersubjetivo. Dicho de manera directa, puede haber agrado frustrante.)
Y esto es crucial para entender por qué, a pesar de los niveles o expectativas de consumo que hayan alcanzado los trabajadores, la perspectiva del comunismo es plenamente viable. El mercado capi-talista altamente tecnológico puede manipular el agrado, pero sólo a costa de opacar y desplazar el placer. El consumo mercantil y la manipulación burocrática, porque están ligados profundamente a la idea naturalista de necesidad, sólo pueden producir agrado frustrante. Y sus esfuerzos por diluir la frustración ofreciendo cuotas cada vez mayores de agrado sólo conducen a aumentarla.
( Ver, por ejemplo, Bolívar Echeverría, El Discurso Crítico de Marx, Era, México, 1986. En particular su defensa de la idea de valor de uso en el capítulo: Comentario sobre el “punto de partida” de El Capital. Mi opinión, en general, es que en el rescate que hace, el valor de uso reproduce, de manera sofisticada, la diferencia entre cultura y naturaleza. Una dife-rencia en la que resulta que la cultura es lo relevante y la “naturaleza”, que él mismo pone entre comillas, no es sino un in-determinado de tipo kantiano.)
Puestas las cosas de esta manera, la alternativa de simplemente llegar a un arreglo con el deseo, considerado como vacío, predicada por Lacan, por los llamados “filósofos de la finitud”, por los here-deros directos de Schopenhauer y Nietzsche, se revela no sólo como un sutil error teórico, sino direc-tamente como un grueso error político. No hace sino interpretar la frustración del agrado imperante como vaciedad del deseo y, con ello, clausura el espacio teórico y práctico en que esa frustración podría ser superada, niega la potencia política real que reside en el sentimiento de comunidad, en el ejercicio del placer, y en la solidaridad intersubjetiva, declarándolas, por un simple arbitrio intelectualista, ilusiones neuróticas, o empeños carentes de sentido. No es raro, entonces, que su propagación entre los estudiantes y en el sentido común masivo tenga el efecto desmovilizador que es tan fácil de cons-tatar.
Cuando aplicamos estas diferencias entre los diversos conceptos de deseo a nuestro problema eco-nómico, el del valor, lo que se sigue directamente es que la sustancia de todo valor, de lo que es valioso, no es sino la subjetividad. Esa subjetividad que los seres humanos ponen en sus objetivaciones, la que es deseada cuando se estima que sus productos tienen valor. Todos los objetos deseados, son deseados por la subjetividad que contienen, o que prometen. Ese es el fundamento material de la idea de valor en general.
Lo que he hecho en esta formulación es una historización radical de las necesidades. No hay necesidades naturales, todas, incluso las que llamamos “básicas” (sed, hambre, sueño, sexo), son producidas y pueden ser satisfechas en el contexto de la historia humana. Y esto es lo que quita sentido a la noción de valor de uso, cuya connotación de “utilidad” es inseparable de la noción de un objeto natural adecuado para satisfacer una necesidad natural determinada. No se trata de que el valor tenga un “aspecto” social, por ejemplo, el de las significaciones que en el intercambio humano se le atribuyen al objeto, pero que estaría montado, a su vez, sobre un fondo natural.92 No hay tal fondo natural. No se trata sólo del acto comunicativo contenido en el intercambio. Se trata de valor puramente humano, radicalmente histórico.
Lo que he hecho es una radical historización de la idea de valor, por la cual toda producción humana contiene valor real, por sí misma, muy por debajo de su utilidad, o de su capacidad para ser intercambiada en términos de equivalencia.
b. Valor y mercado
Los seres humanos producen toda la objetividad. Esto es lo que he afirmado como teoría de la obje-tivación. Al producirse, al objetivarse, producen valor. Producen su propia subjetividad exteriorizán-dola como objetos. El valor en general, como subjetividad humana exteriorizada, es lo que está en juego en todo intercambio.
El valor, sin embargo, como subjetividad en general, es simple y radicalmente inconmensurable. No hay manera de reducirlo a cantidad de ningún tipo. Es, para decirlo de manera elegante, lo cualita-tivo puro.
Esto significa que todo intercambio de valor debe ser considerado, en principio, como no equiva-lente. La lógica básica, primitiva, espontánea, de todo intercambio, es la del devorar y del regalo. Se da algo sin expectativa alguna de recibir, o se busca algo, sin disposición alguna a ofrecer.
Lo realmente importante de esto, que es una cuestión de tipo meramente lógico, es su formulación inversa: todo intercambio que se considere equivalente está fundado en una ficción, una ficción de equivalencia, acordada o impuesta.
Sostengo que se puede hablar de “mercado en general” cuando los intercambios se realizan sobre la base de alguna ficción de equivalencia. El regalo, en que no se pretende equivalencia alguna es, por antonomasia, un intercambio no mercantil. Una de las formas en que he definido el comunismo, es como una economía del regalo: habrá intercambio, pero no mercado.
A lo largo de la historia humana se pueden encontrar muchas construcciones sociales que operan como ficciones de equivalencia, levantadas sobre un hecho fundamental, igualmente histórico, el valor como aquello sustantivo que está contenido en toda objetivación.
Hay “mercado capitalista”, en particular, cuando la ficción de equivalencia se realiza a través de una ponderación de hecho, global, tendencial, del tiempo socialmente necesario para producir algo que, en virtud de esa ponderación, se puede llamar mercancía. Este valor, el que se intercambia de es-ta manera, es el que se ha llamado “valor de cambio”.
Se puede decir que el gran logro de la modernidad, en esto, es llevar las ficciones de equivalencia mercantiles s su máxima abstracción posible, a una medida exenta de toda cualidad reconocible como directamente deseable: el tiempo. Es esta enorme abstracción la que permite operaciones auténtica-mente cuantitativas, como nunca antes. Operaciones en que todas las cualidades sensibles de los obje-tos intercambiados pasan a un segundo plano.
Por cierto, por un lado, se puede ver en esta abstracción el fondo de deshumanización general que caracteriza a la modernidad capitalista. Pero, por otro, no podemos dejar de reconocer, y admirarnos, de este límite, socialmente conquistado, sin que nadie en particular lo haya planeado, en que cada vez que cambiamos una mercancía por dinero cambiamos una cantidad de tiempo por otra, cantidades de tiempo mediadas, transformadas una y otra vez, cantidades de tiempo que ocultan en ellas la sangre, el sudor y las lágrimas que constituyen en esencia a aquellos objetos que median.
La gigantesca eficacia, la enorme proporción, de las transformaciones producidas a partir de esta forma de intercambio, nos han llevado a llamar “mercado” a todo intercambio que suponga alguna clase de equivalencia, a buscar equivalencia en sentido moderno en todos los intercambios, a llamar mercancía en general a todo objeto del que presumimos que puede ser intercambiado.
Como he indicado, con esto no hacemos sino extender la lógica de la modernidad a toda la historia humana, y a todos los aspectos de se dan en ella. Una operación característica de esta cultura: su difi-cultad sistemática para ver a lo otro como otro, su tendencia a colonizar toda la realidad que encuentra a su paso. Digámoslo: no todo procedimiento es un “método”, no todo objeto que nos parezca bello ha sido considerado por otras culturas como “arte”, no todo saber que vemos en otras culturas que noso-tros consideramos correcto es “ciencia”, no todas las historias sobre héroes señalan la presencia de “individuos”, el derecho a voto de los aristócratas griegos no es asimilable a lo que llamamos hoy “democracia” o “ciudadanía”. Y, también, no todo intercambio mercantil puede ser considerado como intercambio mercantil capitalista, es decir, fundado en el intercambio de valor de cambio.
La inercia conceptual es tal, sin embargo, que es necesaria una opción, sólo para facilitar las cosas, aún a costa de una pérdida parcial de rigor. Llamaré “intercambio mercantil” al que está basado en el
valor de cambio. E “intercambio no mercantil” al que está basado en otras ficciones de equivalencia. A pesar de la concesión al uso común, colonizador, hemos ganado algo con esto: no todos los inter-cambios de valor en la sociedad capitalista son intercambios de valor de cambio. Subsisten en el capi-talismo “economías”, heredadas de formas sociales anteriores, que operan de maneras alternativas a la dominante. “Mercados” que no son considerados por nuestra mentalidad colonialista como auténticos mercados, que están presididos por dimensiones precapitalistas del valor, y sus ficciones propias de equivalencia.
c. Mercados pre-capitalistas
En la larga época de la escasez, que se extendió a través de todas las sociedades tradicionales hasta la formación de la sociedad moderna, todos los aspectos de la producción humana fueron puestos en función de la sobrevivencia y la reproducción social, y también bajo el imperio del reparto desigual. La sobrevivencia de las clases dominantes se fundó en la extrema sobre explotación de pueblos ente-ros, hasta el grado del exterminio, y en la pobreza absoluta de sus propias poblaciones originarias.
En las sociedades tradicionales la base primaria de esa desigualdad la constituyeron los sistemas de estatus. El esfuerzo humano, físico y psíquico (el trabajo) que se consideró justo exigir y retribuir (equivalente) dependió de manera directa de esos sistemas, legitimados históricamente en la religión, apoyados de manera variable en el derecho, y amparados de manera directa en el uso de la fuerza físi-ca. Esclavo o libre, hombre o mujer, padre o varón soltero, ciudadano o forastero, terrateniente o arte-sano, agricultor o pastor, fueron estatus que denotaban deberes y derechos distintos. Como conjunto, el sistema de estatus en cada sociedad fue su sistema de mercado, su ficción de intercambio equivalen-te.
Pero la lógica de la producción agrícola, que requiere de manera imperiosa de la estabilidad de la fuerza de trabajo, obligó a estas estructuras a una tarea más compleja que la de la pura apropiación di-ferencial del producto a favor de las clases dominantes. El sistema de estatus es por un lado el marco de la apropiación, pero también, por otro, es un sistema de compensaciones materiales e ideológicas. Por eso, dentro de sus límites, podía considerarse como equivalente.
Su pretensión ideológica es que se trataría de un sistema de sacrificios y compensaciones que per-mitiría, al menos en principio, la valorización de ambas partes, de acuerdo a lo que socialmente se re-conocía de cada una de ellas. Como sostuvo un filósofo famoso (que también creía que las mujeres te-nían menos dientes que los hombres…), “la justicia es dar a cada uno lo suyo”. En esos reconocimien-tos a la servidumbre le correspondía la asignación de una dignidad, la pobreza votiva era compensada por la protección, la sumisión y la obediencia serían compensadas con la salvación, la postergación actual con una promesa de consumo futuro.
El supremo arte de estas equivalencias fue quizás el que predicaron Confucio y Lao Tsé. Una suer-te de pacto social que buscaba retener y proteger a los campesinos en épocas de hambruna a cambio de su fidelidad en épocas de bonanza. Las religiones universales fueron, sin embargo, las que alcanza-ron el grado de eficacia más significativo en esta política, siempre amenazada por la ineficacia crónica de la agricultura.
En estos mercados pre-capitalistas el valor no es ese equivalente extremadamente sofisticado y abstracto que es el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una mercancía, que es una medida social cuantitativa, objetivable y universal. Está, en cambio, atravesado por variables ideológicas, construidas culturalmente como formas de legitimación específicas, para contextos productivos particulares. El valor concedido por sí mismo, sólo por sus cualidades, a la plata, al oro, o las plumas de quetzal; el valor que se concede a ciertas técnicas productivas como la metalurgia o la fabricación de armas; y, sobre todo, el valor estrictamente diferencial que se atribuye al trabajo humano de acuerdo a la escala de estatus, son los ejemplos más claros y frecuentes.
Desde nuestro punto de vista, inconmensurablemente moderno, es necesario distinguir en estos intercambios dos niveles de lo que (nosotros) llamaríamos explotación. El primero es el nivel interno, el que está referido a sus propias relaciones de equivalencia.
De acuerdo con sus criterios, habría explotación si las equivalencias que ellos fijaron, o que les fue impuesta, no se cumplen. Si la servidumbre es opresiva, si la pobreza es aguda, la sumisión degradan-te, la protección débil, la salvación inalcanzable entonces, de manera manifiesta el intercambio ha sido desigual, la valorización de unos ha conducido a la desvalorización de los otros.
Las iras de los antiguos profetas judíos son el mejor ejemplo de cómo estas injusticias internas po-dían ser reclamadas, sin que por ello se propusieran utopías terrenas e igualitaristas como las modernas. El drama de la guerra encabezada por Espartaco, cuyo único horizonte era que los esclavos pudieran volver a sus países de origen, es otro ejemplo de la enorme distancia ideológica que separa a la protesta social antigua de la moderna.
Pero, al revés, si las compensaciones han sido razonablemente alcanzadas, no debería extrañarnos que pueblos enteros, durante muchos cientos de años, hayan considerado justa una convivencia social que a nosotros nos parecería increíblemente opresiva. A escala planetaria, los cientos de años de asombrosa estabilidad política que se alcanzaron en los momentos de bonanza de la cultura agrícola china son el mejor ejemplo, política confuciana de por medio, por mucho que sean interrumpidos cada cierto número de siglos por guerras feudales originadas justamente en los momentos de debilidad pro-ductiva.
El segundo nivel es el juicio que establecemos, de manera anacrónica, sobre esos sistemas desde nuestras formas de equivalencia y explotación. La vida común de un campesino chino tradicional, o del sistema de castas en la India, parecen ahora increíblemente opresivos salvo, desde luego, para los neo-románticos que los mistifican como un modo de reacción a la brutalidad de la industrialización moderna. Nos parece obvio, indudable, desde una mirada a-histórica, que en ese régimen sólo imperaba la injusticia, la sobre explotación y, como único sostén, el engaño y la mistificación ideológica.
Pero todo eso es sólo porque la modernidad combatió y logró abolir todos los sistemas de estatus intrínseco, y fundamentó en cambio su necesidad de la libertad de la fuerza de trabajo en una ideología igualitarista en que la fuerza de trabajo que se vende en el mercado vale sólo en función de lo que es capaz de producir, e incluso, de manera completamente abstracta, vale sólo el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir los medios de su propia producción y reproducción. Un tiempo que, con el desarrollo de la industrialización, se hace completamente independiente del objeto que sea producido, o de las destrezas particulares de quien lo haga.
De esta manera la nueva relación de equivalencia va borrando, en la integración al mercado de fuerza de trabajo, tanto entre los asalariados como entre los capitalistas, toda diferencia tradicional, y toda diferencia cualitativa, entre los seres humanos, para poner en su lugar una única variable cuantitativa y abstracta, el tiempo de trabajo, y su expresión, aun más abstracta, una cierta cantidad de dinero. El anonimato homogéneo del obrero industrial fordista, y la menos notoria pero igualmente pro-funda homogeneidad de los propios capitalistas, es el mejor ejemplo de esto.
d. Valor precapitalista en el capitalismo
En el horizonte igualador y homogeneizador de la ideología capitalista todo estatus podría perfectamente desaparecer. De un modo negativo es el mundo retratado en la clásica Metrópolis de Fritz
(Recordemos que, después de cuatrocientos años en que la producción capitalista estuvo técnica y socialmente organiza-da en gremios, el capitalismo pleno sólo se alcanza con el fin de los oficios, de la valoración de las destrezas de los artesa-nos, y su conversión en trabajo taylorista, completamente abstracto. Es importante notar, también, que los sistemas de legitimación burocrática han vuelto a la valoración de las destrezas, pero ahora de manera puramente ideológica, sin que haya un correlato objetivable, como ocurría con los artesanos, que corresponda a sus pretensiones.)
Lang, de un modo positivo es la ilusión que se tiene al elegir a un negro como presidente de los Estados Unidos, o permitir que los capitalistas chinos se impongan a los europeos.
Para la lógica del capital no es relevante si un obrero, o un socio empresarial, es hombre o mujer, chileno o mapuche, viejo o niño, europeo o africano. El que esta homogeneidad no sea efectiva hasta hoy, y el que probablemente nunca llegue a serlo, se debe a dos cuestiones muy básicas y pragmáticas. Por un lado, en su despliegue histórico efectivo, el capital pudo aprovechar herencias del régimen tradicional de estatus para legitimar formas de disminuir el costo de re-producción de la fuerza de trabajo. Esto es lo que ocurrió en particular con la diferencia tradicional entre lo femenino y lo masculino, que permitió, y permite hasta hoy, pagar menos salario a las mujeres, y con la diferencia étnica entre los blancos europeos y todos los demás pueblos del mundo, que legitimó de manera explícita el sa-queo de la periferia capitalista.
Pero también, por otro lado, la homogeneidad dejó de ser necesaria cuando el capital alcanzó la complejidad tecnológica suficiente como para producir y administrar diversidad. Desde esta capacidad pudo darle una connotación positiva, para los buenos negocios, a ciertas diferencias tradicionales, y convertirlas en nichos en su política de segmentación del mercado. Las mujeres negras tienen derecho actualmente a tener cosméticos especiales para mujeres negras; los niños, los jóvenes, los viejos, son reconocidos en su diferencia como clientes potenciales. Hay mercados específicos para hindúes, tur-cos, y paquistaníes, en los países que presumieron de su superioridad blanca.94 El pragmatismo de este pluralismo de mercado logra combinar de una manera extraordinaria los ideales igualitaristas y el re-conocimiento de las diferencias.
( Por supuesto, este pluralismo mercantil tiene límites. Un paquistaní puede ser uno de los capitalistas más ricos de un reino de blancos vanidosos, pero eso nunca le dará el derecho de ser amante de la que pudo haber sido su reina. Ante un exceso semejante es preferible tomar medidas drásticas. )
Hay estatus, pero no en una relación vertical de subordinación, sino en un régimen horizontal de segmentación. Y, por supuesto, ese mismo apartamiento relativo, no deja de ser un alivio para la superioridad de los blancos: los negros con los negros, los amarillos con los amarillos, los blancos siguen siendo algo relativamente exclusivo.
Al pagar a un menor precio la fuerza de trabajo de una mujer asalariada sólo por ser mujer el capitalismo superpuso dos sistemas de explotación o, también, mercantilizó un ámbito de opresión precapitalista. Un efecto análogo se produce en la opresión por razones étnicas. Para la cultura de los blancos europeos alguna vez ser negro, oriental o latino, fue un estatus, y esa condición se prolonga hasta hoy, en que formalmente la ideología burguesa la niega, entretejida con el interés capitalista.
Esta superposición entre el régimen de explotación capitalista y el intercambio fundado en el estatus no anula, sin embargo, a este último, aunque lo haga homogéneo. Dicho directamente, el régimen de intercambio precapitalista no se reduce nunca, ni puede ser reducido, a las equivalencias propias del valor de cambio.
Para describir esto de manera marxista es necesario entender que la “condición femenina” es un espacio de producción de valor, es decir, de actos y objetos que son valiosos en el intercambio humano. De manera correlativa la “condición masculina” lo es, como lo fue también el “ser griego”, frente a “ser bárbaro”, o blanco, frente a ser oriental o negro. Y estos espacios de producción de valor objetivo tuvieron una función y sentido eficaz en la división social del trabajo en algún momento de la historia, y por ello llegaron a convertirse en instituciones desde las primeras etapas de la revolución agrícola. Estas instituciones son las que sobreviven hoy, porque su forma, ya no su contenido productivo originario, es congruente con el interés capitalista.
Reconociendo lo femenino y lo masculino como espacios de producción y valor real, se puede pensar en el sistema de sacrificios y compensaciones que, al menos de manera convencional, podría constituir a sus relaciones de equivalencia. Internamente, desde su propio contexto cultural, se podría hablar aquí de intercambio justo o de intercambio desigual. En este segundo caso se podría hablar de manera objetiva y diferencial de explotación. Pero no ya como intercambio desigual de valor de cambio, aunque lo haya, sino de intercambio desigual del valor específicamente contenido en la esfera de la producción especial que es el constituirse como género.
Puestas las cosas de esta manera, la opresión de género (impedimento de valorización) puede en-tenderse como medio y efecto de su explotación, es decir, de la apropiación del valor que produce en beneficio de la valorización específica de lo masculino.
Si comentamos esta diferencia de manera plenamente historicista, es necesario reconocer que la familia no es propiamente un mecanismo de reproducción que podría considerarse “natural”. Es en realidad un mecanismo de ordenamiento social, fue, en alguna época histórica ahora remota, pero que duró fácilmente unos cien mil años, un mecanismo que hacía posible la sobrevivencia.
Esa enorme extensión de tiempo arraigó quizás en nuestra constitución una profunda disposición al intercambio de “bienes” reproductivos como si fuese intercambios afectivos. Comparado con esa extensión, su cosificación bajo la forma institucional de matrimonio, es realmente reciente. Esa institución introduce una ficción de equivalencia, que prometía mantener la funcionalidad que tenía la familia en la tarea de la sobrevivencia del todo social. Aún así, sin embargo, el matrimonio, en sus múlti-ples formas históricas, estuvo ampliamente caracterizado por la dominación patriarcal hasta hace me-nos de doscientos años. Lo que se consideró equivalencia no consideró en absoluto la retribución a la condición femenina de lo que se creía obtener de ella en términos de invocación de la fertilidad general de la naturaleza.
¿En qué sentido se podría decir entonces que había una ficción de equivalencia? Y, si la había, ¿en qué sentido se podría decir que esa ficción no se respetaba en sus propios términos? Ambos asuntos son cruciales desde un punto de vista puramente conceptual.
A pesar de su apariencia, inofensivamente matemática, la expresión ficción de equivalencia, como toda función social, contiene un horizonte de realización. Tratándose de un intercambio dinámico y permanente de subjetividad, como lo es en las relaciones de género o etnia, los “contratantes”(Las comillas en “contratantes” se deben a que en contextos premodernos obviamente esta palabra es anacrónica. Lo que connota, en esencia, sin embargo, la formalización de un intercambio, es plenamente pertinente) no pretenden haber realizado la equivalencia por el mero hecho de establecerla. Lo que esperan es que la relación se perfeccione (“Perfeccione”, por cierto, en el sentido de que se realice, se complete. No en el sentido de que sea cada vez mejor) progresivamente hasta alcanzar una cierta plenitud. La “felicidad” conyugal, en el matrimonio, o la “superioridad”, en la relación étnica, son más bien actividades que eventos aislados y particulares. Al considerar de manera amplia esta noción podemos hacer visible, por contraste, otro de los aspectos del fetichismo capitalista de la mercancía: oculta en la apariencia dada e inmóvil del objeto la dinamicidad de la relación social de la que es portador.
Pero este “perfeccionamiento” contiene un horizonte. Cuando el discurso de ese horizonte no hace sino encubrir el hecho real de la opresión, cuando se convierte en consagración de la situación de opresión dada, entonces puede ser confrontado con ella. Se puede confrontar lo que el discurso anuncia, promete, con la opresión real que expresa. El “cuidado” del patriarca sobre la esposa, o del “padre blanco” sobre el negro, se convierte en el reverso de su propia realidad de apropiación deshumaniza-dora y antagonismo. En ese caso es discurso de la explotación y, de manera correlativa, el juicio “explotación” se puede hacer desde el propio horizonte que ese discurso promete.
Así, la ficción es, si se quiere, doblemente ficticia. Lo es, en primer lugar, porque hace equivalente lo que de suyo no lo es. Pero aún así ambas partes podrían asumirla como tal, y resultar valorizadas en ello. Pero es ficticia también, en segundo lugar, porque ni siquiera lo que se ha asumido como equivalente lo es, en sus propios términos.
(Un notable análisis del contrato matrimonial como una ficción que no respeta sus propios parámetros de equivalencia se puede encontrar en Carol Pateman, El Contrato Sexual (1988), En castellano en Ántropos, Barcelona, 1995. Allí Pateman)
La crítica a estas dos ficciones es, conceptualmente, distinta. En la primera se afirma una cuestión teórica y de fundamento: la inconmensurabilidad de todo intercambio de valor. En la segunda se hace una consideración empírica, relativa a un asunto de hecho: la aceptación mutua de un intercambio como equivalente, y su eventual falsedad.
A partir de todo esto es posible entender la cosificación dicotómica de la diferencia heterosexual como la construcción de un ámbito de legitimidad que avale y vehiculice esa operación efectiva, ma-terial, de apropiación de valor. Los constructos sociales, históricamente determinados, que llamamos “hombre” y “mujer”, son efectos históricos, no causas naturales, de esa relación de explotación. Y es por eso que, cuando la crítica y la práctica liberadora promueven la emancipación de lo femenino, la dicotomía entre hombre y mujer estalla en una diversidad de géneros que no hacen expresar la riqueza y polivalencia del valor creado en ese ámbito, y la diversidad de formas en que su intercambio puede reapropiar su condición genuinamente humana.
La mercantilización de la opresión de género ni la reduce al régimen del valor de cambio, ni la di-luye como un puro aspecto de la explotación capitalista pero, al revés, la agrava en su propia condi-ción. Bajo la sociedad capitalista el patriarcado, ahora formalmente monogámico, y concentrado en torno a la familia nuclear, alcanza su máximo grado histórico de opresión.
Esto no sólo ocurre por la superposición en él de dos sistemas de explotación, sino porque la pre-tensión de que ha desaparecido el estatus diferencial no hace sino quitarle a lo femenino todas las compensaciones que la opresión tradicional podía ofrecer. Lo femenino, ahora artificiosamente con-centrado en la mujer, pierde su significación ritual y los privilegios relativos que implicaba, y se con-vierte en una mera diferencia natural, sin más significado propio que el de ser una masculinidad in-completa, un espacio de privación, de falta e imperfección.98
Toda otra expresión de género es relegada al estigma de la desviación y la enfermedad, los niños, los viejos, incluso los pobres y los inmigrantes, son pensados según el modelo arbitrario de lo feme-nino como espacio de incomplitud. El hombre, blanco, europeo, padre, proveedor, se arroga el dere-cho también de ser el ciudadano, el poseedor genuino de las capacidades intelectivas y espirituales, el depositario confiable de la parsimonia de la razón. En ninguna sociedad anterior el patriarcado alcan-zó estos grados de exclusividad y negación de la diferencia desde la cual estaba, y está obligado, a ob-tener su constitución y coherencia subjetiva más íntima.
Una cuestión relevante en este tratamiento de la opresión de lo femenino como explotación es que, de manera mucho más visible que en el valor de cambio, resulta notorio que la producción de valor surge de una diferencia constituyente. La producción de lo femenino sólo surge y alcanza objetividad y sentido respecto de lo masculino. Y es vivible en ambos términos que se trata de aspectos del sujeto. Lo que ocurre con el valor de cambio es que la lógica cosista de la modernidad nos hace difícil com-prender que en la relación sujeto-objeto (productor-producto) en realidad hay también una diferencia interna en el sujeto: la objetividad no es sino objetivación. En la producción de valor de cambio no hay un individuo frente a una cosa, sino un sujeto que se exterioriza a la vez como productor y pro-ducto.
Esta especificación lógica es necesaria para conceptualizar las diferencias étnicas como ámbito de producción de valor real, específicamente étnico, y su intercambio desigual. Es necesaria para enten-der la opresión étnica como efecto y medio de una forma de explotación.
muestra que el matrimonio burgués tiene jurídicamente la forma de un contrato de compra venta, pero que, a la vez, no cumple con los requisitos que el propio Derecho burgués exige para que un contrato sea válido.
Ver al respecto, Thomas Laquer, La construcción del sexo, en la colección Feminismos, de Ediciones Cátedra y la Uni-versidad de Valencia, Madrid, 1994
En algún momento en la historia humana representó una ventaja económica que “lo griego” se impusiera ante la “barbarie”. En sistemas económicos fuertemente atravesados por variables ideológicas, con parámetros de objetividad muy lejanos a nuestra objetividad moderna, cosista, el reducir una etnia a la condición de barbarie, y el apropiar a través de múltiples gestos rituales, el valor que contenía como etnia, pudo representar la fórmula de sobrevivencia de un pueblo, aun a través de confianzas que nosotros calificaríamos de mágicas y ficticias, pero que operaban en ellos como economía real. Un buen ejemplo de esto es el sentido a la vez económico y ritual de la llamada “Guerra Florida” entre los tenochcas y sus vecinos.
El eco, progresivamente desencantado y disgregado, de esta forma de acumular valor, es el que to-davía opera cuando los blancos europeos, que han superado las diferencias de estatus sólo para ellos, legitiman su saqueo del resto del mundo.
Y es en este contexto, que ya no es el de las creencias míticas originarias, que surge una negritud, un ser sudaca o oriental, como ámbito de reivindicación de valor real y específico. Y es en este con-texto también que se constituye la apropiación de ese valor (la apropiación cultural no reconocida, la colonización y transculturización, la discriminación) como extracción de algo sustantivo, que valoriza al polo dominante, como explotación.
Una consecuencia política de primer orden de este análisis de la opresión étnica y de género como explotación es que, para la oposición comunista que opere de manera post ilustrada, no basta con contraponer a estas formas de explotación la simple superación del sistema de estatus que contienen de manera residual. Es decir, no basta con reivindicar la igualdad de hombres y mujeres, o de blancos y negros.
Es notorio que esa igualdad ya está contenida en los principios del derecho burgués y, sobre todo, en la tendencia igualadora de la operación abstracta del capital, y en su inverso, la segmentación y manipulación de las diferencias como diferencias mercantiles. Exigir que esos principios igualitaristas se expresen en leyes efectivas donde aun no existen, es necesario y quizás urgente, pero no rebasa en absoluto el horizonte de la vida burguesa.
La reivindicación de las diferencias étnicas y de género no puede consistir en ganar el derecho de poder ser igualitariamente explotados o explotadores capitalistas. La superación real de las formas precapitalistas de explotación requiere la superación de la explotación capitalista, que las ha mercantilizado. Sin embargo, esa superación es, en esencia, independiente de esta superación del capitalismo, aunque la requiera.
El reconocimiento de lo femenino y lo masculino como ámbitos de producción de valor real, la reivindicación primaria de reglas de equivalencia más justas, y la reivindicación final de que no haya en esas esferas regla de equivalencia alguna (de que no haya mercado de género), requiere una política propia, específica, paralela a las reivindicaciones anti capitalistas y anti burocráticas que giran en torno al valor de cambio. Y otro tanto debe decirse para las reivindicaciones étnicas.
Esta es una de las razones más poderosas para entender la oposición política que es la gran izquier-da como una oposición en red. No es deseable, ni posible, organizar todas las luchas en una sola “línea política”, y mucho menos en una estructura en árbol que las ordene en torno a una “contradicción principal”. Hacerlo sólo puede conducir a una polémica eterna, estéril y desmovilizadora, en torno a urgencias y prioridades que son, en esencia, inconmensurables.
Es justo y necesario que cada módulo de la red opositora piense a la contradicción que lo afecta de manera más directa como “la principal”. Lo que hay que hacer es fomentar la más amplia tolerancia política en torno a un espíritu común que congregue a esas luchas diversas. Dada esa tolerancia, es notorio como los militantes de cada diferencia se abren a la comprensión solidaria de las otras diferencias.
e. Reduccionismo causal y unidad explicativa
Como ya debe ser obvio, el problema de las dimensiones precapitalistas del valor, tal como lo he expuesto, está relacionado directamente con la polémica de si la discriminación por razones de género, etnia o cultura puede ser reducida sólo a derivaciones del intercambio mercantil desigual. O, en términos más clásicos, al viejo, viejísimo, problema del reduccionismo economicista.
Si ha habido marxistas reduccionistas en este sentido es un problema histórico, meramente empíri-co. Lo importante es que la argumentación marxista no está obligada a ese reduccionismo. La genera-lización de la idea de valor permite evitarlo.
El reduccionismo se asocia casi siempre a reduccionismo causal. En el caso del economicismo se trataría de la afirmación de que la explotación en términos de valor de cambio, a través de la extrac-ción de plusvalía, en el marco del trabajo asalariado, sería la causa de los problemas de género, o étni-cos o culturales, o ecológicos. Esta causa única y general sería el gran problema que la iniciativa revolucionaria tendría que abordar. La resolución de este problema conllevaría la resolución de todos los otros.
Se pueden dar, y se han dado, abundantes y contundentes argumentos, empíricos y teóricos, en contra de este reduccionismo causal. Como mínimo no es empíricamente constatable que las diferen-cias de género, por ejemplo, implique siempre intercambio mercantil o, incluso, relaciones de inter-cambio que puedan ser expresadas en términos de mercancías, o de dinero. Otro tanto se puede decir de la discriminación étnica, o cultural. Al revés, se pueden mostrar abundantes ejemplos de situacio-nes en que, aún bajo relaciones mercantiles favorables, operan situaciones de opresión o de discrimi-nación sobre los favorecidos. Se discrimina a mapuches ricos, se discrimina a mujeres empresarias.
El argumento original contra este economicismo remonta a Max Weber. El punto, en Weber, es que quizás los marxistas tengan razón en cuanto a que la relación social que se da en el trabajo asala-riado sea desigual, discriminatoria, injusta, pero, aún así, ello no agotaría todos los problemas socia-les. Weber afirma la multiplicidad de los problemas sociales: muchos problemas paralelos, muchas iniciativas paralelas. La idea de que una revolución las resolvería no resultaría viable.
Mi interés apunta justamente a esta consecuencia política: el problema de la unidad de la revolu-ción. O de la unidad básica de todas las iniciativas revolucionarias en torno a un gran problema.
Las especificaciones que he hecho sobre el valor permiten, para abordar este problema, volver a la idea de que toda forma de opresión (impedimento de valorización) refiere, directa o indirectamente, a situaciones de explotación (Ver Primera Parte, Capítulo 2, Apartado b., Explotación, dominación, opresión).
En la medida en que tradicionalmente se ha reducido la idea de explotación al intercambio de valor de cambio capitalista, se ha sostenido también que la explotación es sólo una entre muchas formas de opresión posibles.
La ampliación de la noción de valor, por un lado, y la exclusión de la idea de una tendencia propia (natural, o intrínseca a la condición humana) a la opresión, por otro, permiten extender la idea de ex-plotación a intercambios en que lo transado son las dimensiones pre-capitalistas del valor. Permiten la idea de que las principales formas de opresión, en particular aquellas activas, que no derivan de una simple omisión, son en realidad el resultado de formas activas de apropiación diferencial de valor. La opresión de género, étnica, cultural, serían así, de manera efectiva, casos de explotación, en que los bienes apropiados son valor real, subjetividad humana, que no es medible en términos del tiempo socialmente necesario para su producción. La explotación es así el único y central problema que estable-ce a la lucha de clases. Un problema que se da en varias formas.
Con esto la acusación clásica de economicismo puede ser sorteada de manera lógica, sin abandonar, en cambio, la tesis política que perseguía, que le daba sentido.
En términos puramente lógicos la acusación clásica de “economicismo” equivalía a la de un reduccionismo causal doble. Por un lado, se procuraba entender problemas muy diversos, como el género, el trabajo asalariado, o las diferencias culturales, como si tuvieran una sola causa común. Por otro lado se entendía esa causa “económica” de una sola forma: intercambio desigual de valor de cambio capitalista.
Es importante tener presente que, a pesar de que desde siempre estas reducciones parecían implausibles, tenían, sin embargo, un sentido político: hay un solo gran problema, la explotación; hay una so-la gran solución, la revolución. Es innegable, de manera inversa, que buena parte de la oposición al economicismo derivaba no sólo de su propia falta de plausibilidad, sino más bien de esa consecuencia política. Es notorio que la principal consecuencia de postular la “diversidad de lo social” es que con-duce a políticas reformistas. Hay ahora muchos problemas, debe haber muchas soluciones y muchas maneras de buscarlas. La pérdida de unidad del principio explicativo conduce a una pérdida de la uni-dad de la política, necesaria para el principio revolucionario.
Las distinciones y consideraciones que he hecho, sin embargo, permiten mantener la unidad explicativa sin recurrir al reduccionismo causal y, con esto, mantener la unidad y centralidad del principio revolucionario.
El asunto es que no es necesario sostener que los intercambios mercantiles de valor de cambio son la causa de la discriminación, por ejemplo, de género. En esa discriminación ya hay, de suyo, una situación de explotación. La mujer produce de hecho valor, este valor es apropiado por el patriarca como insumo de su propia valorización en el espacio social del género. El interés objetivo de esta valorización lleva al interés de impedir la valorización autónoma de la mujer (opresión), y la situación, cosificada como pautas culturales, fetichizada en las ideologías de lo femenino y lo masculino, sólo se puede mantener a través del ejercicio de una diferencia de poder (dominación). El problema sigue siendo uno: la deshumanización de unos seres humanos por otros, por debajo de sus muchas formas (valores de cambio, étnicos o de género). La solución sigue siendo una: terminar con la lucha de clases, más allá de cuáles sean las instituciones que la expresan. Y son esas instituciones que protegen de maneras diversas los muchos aspectos de la deshumanización, las que requieren del principio revolucionario.
Para acceder al libro completo, "Proposición de un marxismo hegeliano"
CAMINO DE DESESPERACIÓN: EL LARGO PROCESO DE APRENDIZAJE. UN EJEMPLO
2.- Teoría de la enajenación
El profe Carlos Péres acaba de enumerar los siete conceptos que va a trabajar: objetivación, extrañamiento, cosificación, alienación, reificación, fetichización, enajenación
También ha enumerado cuatro principios metodológicos básicos que va a seguir
En ese momento empieza el texto
La base de todos estos conceptos es la idea, originalmente hegeliana, de que la historia humana es una totalidad viviente. La generalidad de la categoría “historia humana”, vista desde Marx, puede concretarse ontologizando la categoría “trabajo”. Llamo trabajo, de manera ontológica, al proceso efectivo de producción de Ser. En el trabajo, en el fondo, lo que se produce es el Ser mismo. Es el
proceso en el cual el Ser resulta Ser.
Puesto todo el Ser como acto de Ser que es, a la vez, sujeto, la objetivación es el acto por el cual el sujeto deviene objeto: se hace exterior a sí mismo y se encuentra, ante sí mismo, como una exterioridad producida. No hay “objetos objetivos” por sí mismos (dados, exteriores, presentes). Todo objeto recibe su objetividad de la objetivación que lo establece o, también, todo objeto es el objeto que es sólo en virtud de la humanidad que contiene. Y aún, más allá, todo objeto es deseable o valioso (tiene valor, puede ser objeto de deseo) sólo en virtud de esa humanidad, la que contiene o promete.
En la objetivación no sólo el sujeto pone la objetividad como exterior, se pone también, él mismo, como objetividad. Es una relación constituyente en que la objetividad del sujeto y el carácter subjetivo del objeto resultan a la vez, y de manera correspondiente. Esto hace que, usado el término de esta manera, la palabra “sujeto” tenga dos niveles de significación. La totalidad es sujeto en tanto resulta ser desde la actividad de la objetivación y, por otro lado, uno de los términos producidos es sujeto en tanto reside en él la potencia negativa que anima al todo. Sujeto es a la vez, de un modo distinto, el universal diferenciado que es todo el ser, y el particular real en que esa universalidad es ser de manera efectiva.
DUDAS:
Estoy leyendo la teoría de la enajenación que forma parte del libro “Proposición de un marxismo hegeliano del profesor Carlos Pérez
Acaba de enumerar los siete conceptos que va a trabajar: objetivación, extrañamiento, cosificación, alienación, reificación, fetichización, enajenación
También ha enumerado cuatro principios metodológicos básicos que va a seguir
En ese momento empieza el texto
La base de todos estos conceptos es la idea, originalmente hegeliana, de que la historia humana es una totalidad viviente. La generalidad de la categoría “historia humana”, vista desde Marx, puede concretarse ontologizando la categoría “trabajo”. Llamo trabajo, de manera ontológica, al proceso efectivo de producción de Ser. En el trabajo, en el fondo, lo que se produce es el Ser mismo. Es el
proceso en el cual el Ser resulta Ser.
Pido perdón por mi falta completa de formación filosófica
A ver si todo esto es correcto o me podeis corregir, y aparte responder a las preguntas
1) La categoría ·”historia humana” ¿se refiere a la humanidad a lo largo de toda su historia?
2) La humanidad a lo largo de toda la historia trabaja, y ese trabajo produce el Ser
3) El Ser se refiere a todo lo que hay, a todo lo que es, a todo lo que me encuentro andando por el campo, a todo lo que pienso yo y otras personas etc.
4) La palabra “producir”, quisiera comprender bien su significado. Las piedras, los árboles, ¿son producidos por el trabajo de la humanidad? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido el trabajo de la humanidad ha producido la luna o el sol?
A ver si me podéis orientar
Saludos
Respuesta de Manuel Aros:
Hola Martin. Los árboles y las piedras son producidos por la botánica y la mineralogía, ambas ciencias son productos humanos, no las inventó la naturaleza. Luego la objetividad de esos objetos también y entonces la humanidad ahora los vive como experiencias externas. En ese sentido son producidos como se producen zapatos y autos. Saludos.
Me parece que la respuesta anterior me ha ayudado a comprender el párrafo. A ver si me podéis indicar si las interpretaciones que hago están más o menos encaminadas:
CONTINÚA EL PÁRRAFO QUE ESTOY LEYENDO
Puesto todo el Ser como acto de Ser que es, a la vez, sujeto, la objetivación es el acto por el cual el sujeto deviene objeto: se hace exterior a sí mismo y se encuentra, ante sí mismo, como una exterioridad producida. No hay “objetos objetivos” por sí mismos (dados, exteriores, presentes). Todo objeto recibe su objetividad de la objetivación que lo establece o, también, todo objeto es el objeto que es sólo en virtud de la humanidad que contiene. Y aún, más allá, todo objeto es deseable o valioso (tiene valor, puede ser objeto de deseo) sólo en virtud de esa humanidad, la que contiene o promete.
DUDAS:
1) La frase “Puesto todo el Ser como acto de Ser, que es a la vez sujeto ...” significa: considerando todo lo que hay, todo lo que es, las piedras, los árboles, las personas, etc como producto del trabajo humano (digamos de la actividad humana, en el sentido de la respuesta a mi pregunta anterior) “que es a la vez sujeto” significa que el acto de Ser, que es el acto de producir el Ser, es sujeto, es decir contiene decisión y voluntad, porque son actos humanos
2) La frase “la objetivación es el acto por el cual el sujeto deviene objeto: se hace exterior a sí mismo y se encuentra, ante sí mismo, como una exterioridad producida.” significa que la objetivación es el proceso por el cual la humanidad (es decir, todos nosotros) percibimos y vivimos todos esos objetos producidos por el trabajo humano como experiencias externas (como me ha dicho Manuel Aros en su respuesta, si no interpreto mal).
Los seres humanos experimentamos como externo a nosotros algo que es producto del trabajo de seres humanos
3) La frase “ No hay “objetos objetivos” por sí mismos (dados, exteriores, presentes). Todo objeto recibe su objetividad de la objetivación que lo establece o, también, todo objeto es el objeto que es sólo en virtud de la humanidad que contiene.” sería una frase explicativa que viene a repetir lo ya dicho, recalcando que todo lo que vemos a nuestro alrededor es trabajo humano que percibimos como exterior a la humanidad. La objetivación es la que nos hace ver los objetos como dados, exteriores, presentes.
4) La frase “Y aún, más allá, todo objeto es deseable o valioso (tiene valor, puede ser objeto de deseo) sólo en virtud de esa humanidad, la que contiene o promete.” se refiere a que como autoconciencias los seres humanos lo que desean es el reconocimento de otros seres humanos (otras autoconciencias) lo que hay de deseable, y por tanto de valioso en un objeto es el aspecto de haber sido producidos por seres humanos
RESPUESTAS DE MANUEL AROS
1) Sí. 2) La humanidad se objetiva en todo aquello que produce desde religiones, pasando por árboles, hasta microchips, esto es el historicismo absoluto. 3) Sí 4) No, todo lo que tiene valor es lo que tiene subjetividad, humanidad, libertad. Pero como nada de esto le es transparente a la humanidad vive la realidad como si fuese algo independiente de ella, una cosa.
VAMOS CON EL SIGUIENTE PÁRRAFO
En la objetivación no sólo el sujeto pone la objetividad como exterior, se pone también, él mismo, como objetividad. Es una relación constituyente en que la objetividad del sujeto y el carácter subjetivo del objeto resultan a la vez, y de manera correspondiente. Esto hace que, usado el término de esta manera, la palabra “sujeto” tenga dos niveles de significación. La totalidad es sujeto en tanto resulta ser desde la actividad de la objetivación y, por otro lado, uno de los términos producidos es sujeto en tanto reside en él la potencia negativa que anima al todo. Sujeto es a la vez, de un modo distinto, el universal diferenciado que es todo el ser, y el particular real en que esa universalidad es ser de manera efectiva.
INTERPRETACIÓN ( A ver si les parece que voy más o menos encaminado)
La frase “En la objetivación no sólo el sujeto pone la objetividad como exterior, se pone también, él mismo, como objetividad. Es una relación constituyente en que la objetividad del sujeto y el carácter subjetivo del objeto resultan a la vez, y de manera correspondiente.” significa que la objetivacion es el acto de hacerse ser el ser y ese hacerse ser crea al objeto y al sujeto como términos de la relación de objetivación. La historia humana es el todo y es el sujeto que produce al objeto particular, por ejemplo un árbol y al sujeto particular, por ejemplo una persona que contempla el árbol. El sujeto producido es obetivo y el objeto producido es subjetivo, simultáneamente
La frase “Esto hace que, usado el término de esta manera, la palabra “sujeto” tenga dos niveles de significación. La totalidad es sujeto en tanto resulta ser desde la actividad de la objetivación y, por otro lado, uno de los términos producidos es sujeto en tanto reside en él la potencia negativa que anima al todo. Sujeto es a la vez, de un modo distinto, el universal diferenciado que es todo el ser, y el particular real en que esa universalidad es ser de manera efectiva.” significa que hay dos sentidos primarios de la palabra sujeto: sujeto es la totalidad, la historia humana que produce el sujeto y el objeto particulares, y sujeto es también uno de los dos términos producidos, el que tiene el poder de la negatividad (libertad)
En los dos textos que siguen, en principio se entiende dasi todo. Sólo tengo un par de preguntas:
En filosofía, ¿qué es lo particular y qué lo universal? No lo dice en el texto, pero sería interesante distinguir entre universal, particular, singular.
¿Qué son en filosofía los modos y momentos?
En Hegel, ¿qué es ser de manera efectiva?
CONTINÚO LEYENDO EL SIGUIENTE TROZO DE TEXTO
Para que el horizonte del pensar a la vez post ilustrado y post romántico sea posible, es necesario enfatizar dos aspectos que no son visibles hasta aquí. Uno es el que lo universal sólo puede ser de manera efectiva como multiplicidad, otro es la realidad sustantiva de lo particular.
Un universal real y efectivo como lo es todo el Ser, no puede ser una mera colección de partes ex-teriores. Es una actividad absoluta y negativa que produce sus partes, las produce como modos y momentos. Pero como pura actividad es sólo esencia, es en aquello que produce donde resulta Ser, de manera efectiva. Ahora bien, no hay ninguna razón para limitar esa efectividad a la dicotomía solitaria entre un objeto y un sujeto hipostasiados. Su Ser es de suyo múltiple porque su esencia es por sí misma libre. La multiplicidad de lo particular deriva, por decirlo de algún modo, de que la
esencia no descansa nunca en sí misma, o en este lugar o el otro. Se hace una y otra vez de infinitos modos, y cada uno de ellos es a su vez un hacerse infinito.
Pero es necesario también pensar esos modos particulares como reales. Lo particular aquí no es un mero efecto, un mero ejemplo o presentación de lo universal: tiene de manera esencial un ser por sí mismo en esa realidad que es producida. Es libre. La realidad de lo particular no es sino su libertad. No es sino el que el hacerse de la diferenciación ocurre de manera negativa. Los particulares son autónomos y libres por el modo en que son producidos, no porque sean originariamente exteriores, como los átomos inertes de la modernidad.
Si extendemos esta realidad de su libertad hasta imaginar una sociedad reconciliada, el resultado es este: la reconciliación no consiste en diluir lo particular en lo universal, no consiste ni puede consistir, en su identificación. Lo que queremos es que los particulares se reconozcan en lo universal, no que desaparezcan en él. La reconciliación y la comunión mística son cuestiones claramente distinguibles, no sólo prácticamente sino, sobre todo, desde un punto de vista lógico.
VOY A HACER LO MISMO QUE ANTES, DIVIDIR EL TEXTO EN TROCITOS DE UNAS CUANTAS FRASES CADA UNO Y SEÑALAR AQUELLO QUE NO ME QUEDE CLARO, A VER SI ME PODÉIS CONFIRMAR QUE MI INTERPRETACIONES SON CORRECTAS O CORREGIRLAS Y ACLARARME LAS NOCIONES QUE YO NO ENTIENDA BIEN
AHORA INTENTARÉ ANALIZAR EL ÚLTIMO TROZO DE TEXTO HASTA QUE LLEGUEMOS AL EXTRAÑAMIENTO
Si extendemos esta realidad de su libertad hasta imaginar una sociedad reconciliada, el resultado es este: la reconciliación no consiste en diluir lo particular en lo universal, no consiste ni puede consistir, en su identificación. Lo que queremos es que los particulares se reconozcan en lo universal, no que desaparezcan en él. La reconciliación y la comunión mística son cuestiones claramente distinguibles, no sólo prácticamente sino, sobre todo, desde un punto de vista lógico.
La principal consecuencia, ontológica y política, de la realidad de lo particular es la posibilidad del sufrimiento. La reconciliación inmediata, la del simple agrado, es la que es posible en el objeto. La verdaderamente compleja, aquella que es el placer, es la realización del deseo, la satisfacción que se alcanza en el deseo del otro. Pero somos libres. Interpelados por el deseo de otro no hay necesidad alguna, ni garantía alguna, de que de hecho ocurra esa pequeña comunión, esa pequeña muerte, que es naufragar en el placer de ser uno. Y aún en esa pequeña comunión la libertad hace que no haya necesidad ni garantía alguna de su permanencia. Podemos sufrir porque somos libres. Eso es el mal.
Pero tal como no hay garantía ni necesidad del placer, tampoco hay necesidad alguna de la permanencia del dolor. El que el sufrimiento sea posible es el correlato exacto de que ser feliz sea posible. Ni el placer ni el dolor son realidades homogéneas y necesarias en un universal que constituye particulares libres. La dicotomía moderna contenida en el ideal de felicidad general, o somos felices de manera permanente o estamos condenados al sufrimiento, queda desplazada. La felicidad general, de todos y cada uno, permanente y garantizada, no es ni posible ni deseable.
Este es el fundamento filosófico que permite la idea no ilustrada (ni romántica) del comunismo que he sostenido en los capítulos anteriores. Para poder pensar el comunismo como una sociedad de seres humanos autónomos y libres, como una sociedad diferenciada que no sea una mera comunión mística totalitaria, es necesario pensar una sociedad en que cada uno pueda ser efectivamente feliz, y pueda también a la vez sufrir y salir del sufrimiento, en el plano meramente intersubjetivo. La posibilidad del sufrimiento es el signo de que se trata de una sociedad de seres humanos efectivamente libres.
HARÉ LO MISMO QUE ANTES, DIVIDIR ESTE TROZO DE TEXTO EN GRUPOS DE VARIAS FRASES Y EXPONER INTERPRETACIONES PARA QUE ME PODAIS DECIR SI SON O NO CORRECTAS Y PREGUNTAR LAS NOCIONES QUE NO ENTIENDA BIEN, POR SI ME LAS PODÉIS ACLARAR
SE PUEDE DECIR QUE HEMOS ACABADO CON LA OBJETIVACIÓN Y EMPEZAMOS CON EL EXTRAÑAMIENTO
La noción de extrañamiento recoge de manera lógica lo que he establecido hasta aquí de manera (retóricamente) subjetiva. El objeto “deviene extraño” cuando somos impedidos de reconocernos en él, de volver al sí mismo que hemos puesto en él como un otro.
Pero esta distancia entre el sujeto y el objeto sólo puede provenir de otro sujeto. Tal como la esen-cia del placer reside en el juego del deseo intersubjetivo, y lo requiere, así, lo único que puede hacer sufrir a un ser humano es otro ser humano. Tal como se puede formular claramente la diferencia entre agrado y placer, también se puede formular, de manera correspondiente, una diferencia entre carencia y sufrimiento.
El extrañamiento es, pues, un asunto intersubjetivo. Su verdad no está en el objeto 87. Y volver de él es también un asunto intersubjetivo, cara a cara. Este extrañamiento, formulado así, sin que haya instituciones que lo consagren y cosifiquen, está instalado en el orden del ser. No puede haber una sociedad libre que no lo experimente. No es deseable intentar un orden que lo niegue. Incluso su experiencia extrema, la cosificación es, en algún grado, necesaria.
ACLARACIONES:
El extrañamiento considerado como totalidad es la exterioridad y falta de transparencia en el orden del ser.
Considerado de manera mediata, el extrañamiento es la historia humana en lucha con la objetividad que produce
Considerado de manera inmediata es el alejarse el creador de su obra.
El extrañamiento de un sujeto sólo puede producirse por la intervención de otro sujeto.
En principio, tanto el extrañamiento como la reconciliación son plenamente posibles.
El extrañamiento es una posibilidad esencial de la libertad.
Fases del extrañamiento considerado de manera inmediata:
El sujeto libre produce un objeto y puede reconocerse en él
Otro sujeto libre niega la humanidad del objeto producido
El sujeto no llega a reconocerse en el objeto producido
La reconciliación con el objeto requiere la reconciliación con el sujeto
El extrañamiento es una posibiilidad esencial de sufrimiento
I) La Razón Feminista (Lidia Falcón) Comentario y Trabajo sobre el primer capítulo
COMENTARIO IA A LA RAZÓN FEMINISTA
"La Razón Feminista" es una obra de Lidia Falcón, que ella comenzó a escribir en agosto de 1978 con la intención inicial de que fuera un breve manifiesto sobre el feminismo, pero que se expandió hasta convertirse en una extensa recopilación de datos sobre todos los temas que afectan a las mujeres.
El libro se estructura en varios volúmenes o tomos:
- El Volumen I se titula "La mujer como clase social y económica. El modo de producción doméstico". Este tomo aborda un largo análisis de la familia, criticando el concepto reiterado por otras feministas como Kate Millet, Juliet Mitchell y Sulamith Firestone de que la familia es el "núcleo" o "base" fundamental de la opresión femenina. Falcón sostiene que las relaciones de producción explotadoras y represoras que someten a la mujer al hombre, la explotación del trabajo productivo de la mujer, y la ideología e instituciones organizadas para reforzar esta explotación, forman el "modo de producción doméstico". Ella argumenta que la comprensión de la dialéctica de su mantenimiento, reproducción, desarrollo y variaciones es la ciencia materialista del feminismo, y que sin comprender esto, no se hallarán las soluciones al "complejo problema" de la mujer. En este volumen, Falcón polemiza con la "teoría del doble sistema", que se centra en las relaciones entre el patriarcado y el capitalismo, y que es desarrollada críticamente por autoras como J. Mitchell, I. M. Young y H. Hartmann.
- El Volumen II se titula "La reproducción humana". La conclusión inevitable de las tesis expuestas en la obra de Falcón, basada en el análisis de la experiencia cotidiana, datos y estudios realizados, es la necesidad de liberar a la mujer de la reproducción, que ella considera la causa y origen de todos sus males. Por lo tanto, la última parte de este volumen aborda la "Reproducción in vitro".
A lo largo de la obra, Falcón aplica el método materialista dialéctico al estudio de la mujer como clase social. Sin embargo, considera que el análisis de la mujer como clase social y del modo de producción doméstico es una prolongación del análisis marxista, el cual, según ella, los creadores y seguidores de la teoría no abordaron desde una perspectiva materialista dialéctica debido a sus prejuicios androcéntricos.
Lidia Falcón afirma que la producción literaria de múltiples países y civilizaciones converge en la misma teoría sobre la condición femenina, desde códigos y novelas hasta la Biblia y catecismos. Las prohibiciones, tabúes, castigos y órdenes que rigen el "status" femenino son similares en todas las civilizaciones. Falcón destaca que la definición de la Enciclopedia británica de finales del siglo decía: "mujer: véase escándalo".
El libro también aborda la relación entre el feminismo y los partidos de izquierda, señalando que estos últimos, con el tiempo, aceptaron la existencia de un "problema femenino" que el socialismo no resolvería totalmente, lo que llevó a que las mujeres se organizaran antes de la revolución para responder mejor a las injusticias que les esperaban al acceder al poder. Falcón, citando a Shulamith Firestone, critica que las mujeres que militan en estos grupos vacilan constantemente entre la fidelidad al partido y la lucha feminista, concibiendo el feminismo como algo tangencial a la política radical "verdadera". Además, ella lamenta que "el hombre no ha renunciado todavía a sus derechos señoriales sobre la mujer".
En resumen, "La Razón Feminista" es una profunda teorización sobre la opresión de las mujeres, la familia como "modo de producción doméstico", y la necesidad de liberar a las mujeres de la reproducción como causa de sus males, todo ello desde una perspectiva materialista dialéctica. Es un esfuerzo por aportar una "perspectiva nueva" y un "rigor y una profundidad científica" al análisis de los temas del feminismo y la mujer.
TEXTO DE LA RAZÓN FEMINISTA
Sólo hay una parte, del principio, y luego documentos del Partido Feminista.
Queda mucho por hacer
Con este enlace intento recuperar el archivo para que Edge lo pueda leer en voz alta.(Pero tiene muchas limitaciones)
INTRODUCCIÓN
Qué decir en esta introducción que no esté dicho en el texto que la sigue. Introducir al tema para que el lector no se equivoque, es el único propósito de estas páginas previas al desarrollo del discurso principal, y para ello me bastaría indicar que con esta larga y completa obra,
la más fecunda de mi vida —que alcanzará su extensión completa en cuatro tomos— me propongo analizar, sistematizar y descubrir las condiciones estructurales de la explotación de la mujer.
El primero de los tomos está dedicado al estudio de la mujer como clase social y económica y al modo de producción doméstico. Tras éste seguirán los dedicados al análisis minucioso de la reproducción, de la sexualidad y del trabajo doméstico, las tres explotaciones que sufre la
mujer, tras haber estudiado el conjunto de ellas, en la lucha de clases entre el hombre y la mujer que se desarrolla en el marco del modo de producción doméstico.
Y aquí podría concluir esta introducción si, tanto por parte de los editores como de algún sector de lectores, que conocen desde hace tiempo él propósito de mi trabajo, no me instaran a que hiciera un breve recorrido por otros canales de teorización feminista, y me detuviera a examinar
los extraños meandros y la insólita flora que crece en los caminos que abren cada día, y cierran con la misma rapidez, otras pensadoras del feminismo.
Como por otro lado, estudiar todas las tendencias, analizar todos los escritos, largos y cortos que han proliferado en los últimos diez años, constituiría tarea suficiente para un nuevo libro, debo limitarme a repasar brevemente tres o cuatro líneas, las fundamentales, del pensamiento
feminista, aquellas que han recorrido tos primeros caminos de la historia de la rebelión de las mujeres, dejando a un lado, por insignificantes y en muchas ocasiones disturbiadores de un pensamiento coherente, tos miles de senderillos sin salida.
¿Qué razonar, por ejemplo, frente a la irrazonable tendencia de las llamadas «feministas independientes» que únicamente se distinguen de las mujeres frustradas en un mundo de hombres, neuróticas, insensatas y sin saber abrir sus propios caminos, de antaño, porque en vez de comer arsénico como madame Bovary, se entretienen gritando en las calles en fechas señaladas y previamente concertadas, o quitándose los sostenes en los autobuses?
En otro y muy distinto orden de cosas, la tendencia del grupo feminista «Psicoanálisis y Política* de Francia, que dirige la librería y editorial «Des Femmes*, que relaciona
el psicoanálisis con la lucha política, constituye la más original experiencia en este tema, pero de la que desconozco las raíces profundas. Lo visible: sus publicaciones, libros y revistas, su solidaridad con las mujeres de todos tos países, con los represaliados políticos, con las luchas antifascistas, es digna de encomio. Su ideología es sin embargo difícil de descubrir y concretar. En sus textos se observa el reflejo de numerosas tendencias del movimiento, sin que la característica principal que las diferencia de tos restantes grupos: la incidencia que pretenden
darle al psicoanálisis, haya sido expuesta suficientemente por sus defensoras.
Más allá en el tiempo, el existencialismo de Simone de Beauvoir ha sido demasiado estudiado tanto por sus defensores como por sus detractores para que yo pueda aportar gran cosa nueva a su crítica. La magna obra de Beauvoir quede en lo que fue: la primera denuncia de la condición del segundo sexo en el siglo XX.
Igualmente imposible resultaría estudiar los diversos matices que diferencian a los miles de grupos que han surgido en Europa y en Norteamérica que luchan por las reivindicaciones
conocidas: por el aborto, por la sexualidad libre, por el amor entre mujeres, por las reformas legales.
En resumen, sólo creo posible repasar brevemente las tendencias actuales en el feminismo tanto español como mundial, clasificándolas en cuatro grandes grupos.
Las asociaciones y organizaciones que sostienen y defienden programas de reformas inmediatas: divorcio (en aquellos países que aún tienen que luchar por él), aborto,
igualdad de oportunidades en el trabajo, respecto al salario, casas para mujeres golpeadas, sindicación del ama de casa, guarderías infantiles, permisos por paternidad, etc.
Los grupos que niegan la representación, la jerarquía y la organización al movimiento feminista, por supuesto sin la importancia y vitalidad de sus primeros años, que no defienden reivindicaciones inmediatas o muy esporádicamente, con la negativa a alcanzar él poder, y cuyo
tiempo pasa la mayor parte en grupos de discusión o autoconciencia como algunas los llaman, en manifestaciones minoritarias a las que acuden disfrazadas, y en ampulosas declaraciones sobre las hermosas cualidades femeninas que las diferencian, afortunadamente, de los hombres.
La de las mujeres de los partidos políticos que han organizado secciones feministas en aquéllos, en las que trabajan en reformas más o menos superestructurales en el seno del movimiento comunista, creyendo firmemente que tales reformas embellecerán y corregirán definitivamente los errores cometidos por los regímenes socialistas instaurados después de la revolución proletaria. Estas militantes pueden ser consideradas las adoradoras de Engels, ya
que su «biblia» lo constituye El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, aunque en los últimos tiempos hayan considerado la necesidad de hacer algunas correcciones a los planteamientos de su maestro y sobre todo a sus utópicas predicciones.
Los grupos, asociaciones o partidos feministas que consideran precisa la participación de las mujeres en el poder del Estado, para iniciar el cambio de superestructuras y de estructuras favorable a la mujer. Entre estos se hallan los partidos feministas de Francia, de Bélgica, de Holanda y de Alemania, cuya fundación y programa se dirigió a alcanzar una representación parlamentaria en el Congreso de su país.
Tendiendo al mismo objetivo inmediato, pero que ha teorizado, tras un largo debate y estudio, la tesis de la mujer como clase social y económica, explotada y oprimida por el hombre, se halla el Partido Feminista de España. ( Fundado en abril de 1979 y legalizado por el Ministerio del Interior el 4 de marzo de 1981. ) En esta línea encontramos también algunas
feministas teóricas que trabajan desde hace tiempo sobre la hipótesis de la mujer como clase, como Christine Dupont en Francia y Suzanne Blaise en Bélgica, Maria Rosa Dalla Costa en Italia y Selma James en Inglaterra. Kate Millet y Shulamit Firestone únicamente lo apuntaron hace diez años. Pero todas ellas se han quedado ancladas en los rudimentarios conceptos que esbozaron hace varios años y no han avanzado en él estudio.
Cómo se desarrolló la historia
A esta siuaci´n del feminismo no se llegó rápida ni fácilmente. Desde finales del siglo XVIII con Olimpia de Gouges hasta la NOW (National Organization of Women, fundada en 1965) de Betty Friedan, las luchas feministas se inciaron, se desarrollaron, crecieron e impulsaron el progreso de las mujeres a través de los años --la apasionada aventura de las sufragistas fue el movimiento más conocido y más criticado-- por alcanzar las reformas legislativas que las igualaran en "status" y condición al hombre.
Todas las organizaciones, grupos corporativos, que se montaron y se deshicieron en el curso de doscientos años, desde los Clubs de Mujeres de Olimpia de Gouges hasta las Asociaciones Democráticas de la Mujer en España, han tenido como principio de su fundación y como objetivos de lucha reformas legislativas. Reformas que les garantizarán la igualdad jurídica con el hombre. Es decir la lucha civil y política por la democracia burguesa que el hombre había librado y ganado en el curso de los siglos XVIII, XIX y XX, en América y en Europa, hasta para los negros, y de la que la mujer no había obtenido beneficio alguno. La igualdad democrática que las constituciones de todos los países capitalistas industrializados aseguraban a sus ciudadanos varones y que no les había sido concedida a las mujeres.
Hasta 1920 en América y Gran Bretaña las mujeres no alcanzan tales derechos. En Europa hace falta que transcurran 30, 40, 50 años más. En España, en marzo de 1981, todavía quedan los restos de las servidumbres medievales incrustadas en los textos civiles y políticos, a pesar de la declaración constitucional de no discriminación por razón de sexo. La democracia burguesa todavía no se ha alcanzado completamente para la mujer ni siquiera en Occidente. Su "status" sigue siendo el de sierva o vasalla del hombre.
Bien es cierto que cuando en ciertos países se rompieron por fin las trabas medievales que privaban de derechos políticos, civiles, profesionales y sociales a las mujeres, éstas tampoco alcanzaron la igualdad con el hombre. En la misma medida que cuando los obreros lograron el derecho al sufragio o la igualdad constitucional y jurídica con los burgueses no dejaron por ello de ser explotados. Pero la historia del movimiento obrero nos es suficientemente conocida, y al no tener secretos para nosotros, resulta perfectamente comprensible. Los misterios, las vacilaciones y las dudas surgen siempre respecto a la llamada "cuestión femenina". Y una de las más graves incomprensiones es la que padeció, y sigue padeciendo, el movimiento sufragista, precursor de nuestras actuales asociaciones de reivindicaciones legales.
Esta tendencia del movimiento es imprescindible en la misma forma que lo fue el movimiento cooperativista o sindicalista. Las reformas legales todavía no alcanzadas en ciertos países demuestran su necesidad. El problema de su identidad y de su eficacia surge cuando las reivindicaciones solicitadas se alcanzan. En Gran Bretaña, en los años 75-80 la mayoría de los grupos feministas que habían luchado activamente por el aborto, que consiguieron la legislación más permisiva del mundo, se encontraron con que alcanzado tal éxito, ya no tenían nada más que hacer. En Italia se planteó en el 78 una situación parecida después de las victorias del divorcio y del aborto.
En este capítulo poco más queda por añadir. El movimiento reformista feminista se desarrollará a la par que su necesidad, y mororá o languidecerá hasta su transformación, en el momento en que surja la exigencia de organizarse políticamente y de participar frontalmente en la lucha de clases, por la claridad ideológica o por la dureza del enfrentamiento con el enemigo.
Pero tal situación únicamente se producirá cuando la comprensión de su condición de clase por parte de las mujeres, y su conciencia de lucha hayan alcanzado la mayoría de edad. Hasta entonces habrá sido preciso recorrer un largo camino.
Las adoradoras de Engels
Resulta difícil encuadrar el feminismo en el seno de los partidos políticos, que sólo hace cinco o seis años se hubieran avergonzado de ser tildados con semejante apelativo. Pero como hoy, transcurridos diversos acontecimientos en el mundo y en España, resulta ya de buen tono llamarse feminista, la mayoría de los partidos políticos de izquierda han decidido permitir que se organicen unas cuantas militantes en los llamados "colectivos feministas o de mujeres", que actúan más o menos como una célula del mismo, con la única particularidad de ser mirada como una excrecencia curiosa --quizá cancerosa-- en el armónico conjunto del partido. En algunos, como el Partido Socialista de Catalunya, el responsable del comité de mujeres es un hombre, dado que estatutariamente el responsable de una comisión o comité debe pertenecer a la ejecutiva del partido y en la ejecutiva del PSC-PSOE no hay ninguna mujer.
Esta organización nueva de mujeres tan poco correspondiente con los principios y lo dispuesto estatutariamente en los partidos socialistas o comunistas, en los que los militantes son aceptados como abanderados de la lucha de la clase obrera, nunca como pertenecientes a uno u otro sexo, ha sido la fórmula de compromiso a que han llegado los y las "adoradoras de Engels" ante las condiciones actuales de la lucha feminista que cada día gana terreno.
En el plácido remanso que formaban hasta ahora las aguas de la militancia comunista, en la que las mujeres participaban como auxiliadoras de su marido y de los militantes varones, imprimiendo octavillas, haciendo café y comidas para los atareados participantes en reuniones y congresos, visitando a los presos, curando a los heridos y chillando en las manifestaciones, ha caído la piedra de la denuncia feminista de tales métodos. De pronto, los socialistas y los comunistas se encontraron, pillados de sorpresa, denunciados e insultados por machistas. ¡Ellos que habían seguido al pie de la letra las directrices señaladas por Engels en su "manual del perfecto feminista"!(3) Es decir, aconsejar a las mujeres que esperaran a realizar la revolución social que derrocaría al poder capitalista, y aboliendo la propiedad privada, todas las
__________
NOTA A PIÉ DE PÁGINA
3.- El origen de la familia, la propiedad privada y el estado
FIN DE LA NOTA A PIÉ DE PÁGINA
tensiones entre los sexos, todos los problemas que sufren las mujeres de los países capitalistas quedarían resueltos: desde la prostitución al trabajo doméstico y al cuidado de los niños.
Cierto es que los dirigentes comunistas no explicaron nunca cómo se alcanzaría en la práctica tal situación paradisíaca. Pero las mujeres se lo creyeron.
Las mujeres se lo creyeron porque ignoraban que en la producción social de su existencia "los hombres establecen relaciones necesarias independientes de su voluntad que corresponden a un grado de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones forman la estructura económica de la sociedad, la bae real sobre la cual se eleva una superestructura jurídica y política, y a la que corresponden formas determinadas de la conciencia social. El modo de producción de la vida material domina en general el desarrollo de la vida social, política e intelectual. No es la conciencia de los hombres la que determina su existencia, es por el contrario su existencia social la que determina su conciencia" (4). Por tanto en el desarrollo del modo de producción capitalista, las mujeres aceptaron el papel dependiente del proletariado en su lucha contra el capital. Así la lucha socialista fue dominante y determinante en la sociedad, en la que la mujer absorbió una ideología y una práctica de lucha que no es la suya. De la misma forma que la burguesía liberal fue aceptando reformas que mejoraban las condiciones de existencia de los obreros, hoy el movimiento socialista admite -- a regañadientes -- reformas para aliviar las explotaciones de las mujeres.
Allí donde las mujeres no tienen fuerza para imponer sus propias reivindicaciones -- y por ahora no la tienen en ninguna parte -- hacen suyas las de la clase en ascenso. Mientras, la burguesía fue la clase más fuerte las mujeres lucharon por alcanzar las reformas legales burguesas -- las sufragistas -- y en el día de hoy, las mujeres asumen las reivindicaciones proletarias, debido al empuje del movimiento obrero, creyendo que les son propias.
____
NOTA A PIE DE PÁGINA
4.- Carlos Marx. Prólogo a la "crítica de la economía política" (Obras escogidas de Marx y Engels) Ed. Fundamentos, Madrid 1975, pág. 373
FIN DE LA NOTA A PIE DE PÁGINA
De la misma forma que la burguesía recurrió a las fuerzas populares compuestas por el proletariado y el campesinado en su revolución, hoy el proletariado apela a las mujeres, reclama su ayuda y lo argumenta afirmando que de tal forma enseña e incorpora a la mujer a la lucha política. Entendiendo ésta no ya como lucha de clases, puesto que le interesa enmascarar el contenido de clase de la mujer, sino como toda lucha: la Única, la Intemporal, la Perfecta.
En la misma forma que la burguesía, afirmó las condiciones racionales, naturales, inamovibles e indiscutibles de su soberanía en el curso de las revoluciones que le dieron el poder con la ayuda del proletariado, el proletariado proporciona a la mujer los elementos de su propia educación, es decir, armas contra sí mismo. Estas armas que el movimiento feminista va aprovechando y comprendiendo en el curso de estos últimos 10 años.
Diez años más tarde todos los partidos de izquierdas -- y no solo en España, los europeos y americanos han adoptado la misma solución como remiendo -- aceptan que existe un problema femenino que no podrá resolver totalmente el socialismo, y en consecuencia, que resulta bueno que las mujeres se organicen de antemano a la revolución para que puedan responder, con mejor entrenamiento, a las injusticias que las esperan cuando accedan al poder los comunistas y los obreros.
Las mujeres que militan en estos grupos, aparte de no haber aportado nada a la teoría o a la ideología feminista, vacilan constantemente en su trabajo práctico entre su fidelidad al partido y a la lucha feminista. Como dice Sulamith Firestone, las políticos (sic) del movimiento femenino contemporáneo "son aquellas cuya lealtad fundamental se dirige hacia la izquierda antes que hacía el movimiento de liberación femenino propiamente dicho ... conciben el feminismo como simple cuestión tangencial a la política radical "verdadera" no como algo con razón de ser autónoma y directamente radical en sí mismo, consideran aún los problemas masculinos, por ejemplo, el reclutamiento militar obligatorio, como cuestión universal, mientras juzgan los problemas femeninos, por ejemplo, el aborto, como meros particularismos (5). Al lado de esta crítica, la misma autora añade que "todas las fracciones izquierdistas importantes y también algunos sindicatos poseen en la actualidad, tras un periodo de notable resistencia sus propios comités de liberación de la mujer que conspiran contra el chauvinismo masculino desde el seno de la organización, y en favor de una mayor capacidad decisoria para la mujer. Las mujeres - políticos. De dichos comités son reformistas desde el momento en que su objetivo principal se centra en la mejora de la propia situación dentro del ámbito limitado de la política izquierdista. Las demás son en el mejor de los casos, sus principales agentes colaboradoras y utilizan las reivindicaciones estrictamente feministas como instrumento radicalizante con el fin de reclutar mujeres para la Gran Lucha". (6) .
_________
NOTAS A PIÉ DE PÁGINA
5.- La dialéctica del sexo. Ed. Kairós, Barcelona 1976, pág 47
6.- Ob. y pág citadas
FIN DE LAS NOTAS A PIE DE PÁGINA
Esta última estrategia es la utilizada por un partido comunista de ámbito español, que sin crear comités femeninos en su seno, ni propiciar organizaciones de masas femeninas dirigidas por él, aporta todas sus fuerzas femeninas a la militancia en el movimiento feminista -- entrenándolas o entreteniéndolas --. mientras se organiza la revolución socialista, es decir, la verdadera e importante lucha para alcanzar la única y definitiva revolución. Mientras tanto, las mujeres del partido aprestan lo mejor de sus recursos en el movimiento feminista, obteniendo en este sector social el auge que le falta al partido en otros. Por supuesto las militantes de este partido también han sido incapaces de aportar descubrimientos teóricos al feminismo, cuyo análisis sigue siendo el tradicional del movimiento comunista. En sus discursos y en sus medios de comunicación se oye mil veces más la palabra capitalismo que ninguna otra. De la misma forma que no saben abordar las cuestiones estructurales de la explotación de la mujer: reproducción, sexualidad y trabajo doméstico y mucho menos darles alternativa. En este sector de la lucha feminista es donde se encuentran las mayores resistencias a aceptar la condición de clase de las mujeres.
Cuál es la tesis de nuestra obra
En las introducciones se suele hacer un resumen que aproxima al tema que se desarrolla en el texto. Siguiendo la tradición, y aún a costa, a mi entender, de ser reiterativa, haré un breve resumen de la mayoría de los temas con que el lector se encontrará en éste y en el tomo siguiente, dedicado a la "Reproducción". Bien es cierto que esta reiteración por más pecado de pesadez que cometa, no me parece del todo superflua. En este tema de feminismo y mujer mucho se ha dicho, pero la mayoría inútil, falso, reaccionario y entorpecedor, defectos todos éstos aumentados telescópicamente por la impenitente reiteración de sus autores. a los que no les duele repetir con necio orgullo, las mismas tonterías. No creo por tanto, que sea vanidad insistir conscientemente sobre el análisis de los temas que han sido desarrollados anteriormente con tanta torpeza, con una perspectiva nueva, con un rigor y una profundidad científica que nadie ha sabido emplear. Y en su repetición comenzarán a surgir nuevas voces que seguirán el camino que estoy abriendo ahora y se empezarán a perder y olvidar las de los reaccionarios y los dogmáticos de siempre.
La tesis de esta obra es la de que la mujer es una clase social y económica, explotada y oprimida por el hombre, que en consecuencia, se constituye en clase antagónica para ella. Todas las opresiones reseñadas en el curso de los años por los estudiosos del tema vinieron a explicarnos con detalle las sucesivas, torturas, vejaciones y humillaciones a que los hombres sometían a las mujeres. Y nada más. Como si el enorme caudal de datos que poseían filósofos, políticos, historiadores y antropólogos no les sirviera más que para condolerse de la mala suerte que vivían aquellos seres que habían nacido mujeres. De cualquier análisis y conclusión científica, padecíamos la más absoluta carencia.
Los llamados marxistas, teóricos de los partidos políticos de izquierda, filósofos y profesores, aplicaban mecánicamente, las declaraciones marxianas sobre la clase, los modos de producción y la lucha de clases a la condición de la mujer, yY siendo ortodoxamente y fielmente marxianos, son absolutamente antimarxistas. Igualando en explotación económica y en opresión social a hombres y mujeres con la negación total de la realidad, hablan de luchas de clases, entendiendo por tales al conjunto de todos los individuos, hombres y mujeres que viven en el mismo hogar y aparentemente detentan una misma condición económica. Todavía hace pocos días se sintió indignado un intelectual de izquierdas cuando le aseguré que yo no podía definir como obrera a la mujer de un obrero, que únicamente trabaja en su casa realizando las tareas domésticas, pariendo y cuidando niños, porque la
condición explícita marxiana para ser proletario consiste en dar plusvalía al capital. Con la esposa del obrero únicamente proporciona servicios a su marido. La sorpresa y la indignación se tradujeron, aparte de las grosería y el tono despectivo con que me respondió, en afirmaciones desprovistas de todo conocimiento económico de las leyes fundamentales del capitalismo. En la misma forma suelen reaccionar y razonar los dirigentes políticos y los ideólogos de izquierdas, incluidas las mujeres que se alinean con ellos.
Este equívoco sobre la condición femenina consigue el objetivo que más importa a las clases dominantes, la desunión de las mujeres y la pérdida de sus objetivos feministas. La izquierda luchadora y bien pensante decidió hace mucho tiempo tanto, que encontramos en Lenin su más autorizado ideólogo, que la mujer "burguesa" tiene contradiciones antagónicas con la proletaria, y en consecuencia, con ella no tiene nada tiene que hacer el movimiento revolucionario. No se puede olvidar que durante mucho tiempo fueron considerados sinónimos los términos de feminismo y burgués. Por consiguiente, si el proletariado es la única clase capaz de dirigir y de hacer la revolución, las mujeres que quieran luchar por los cambios sociales deben inscribirse en los partidos proletarios y luchar en ellos, para alcanzar el final de todas sus miserias, en el sublime y perfecto final paradisíaco de la revolución socialista.
Como ya he comentado antes, el libro de cabecera de los defensores de esta teoría tan simple -- que no simple teoría -- El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, de Federico Engels, dedica un capítulo a la cuestión femenina en el que afirma que el origen de la sumisión de la mujer deriva de la invención de la propiedad privada con el inicio de la civilización.
Hoy, casi un siglo más tarde de aquella pequeña obra maestra del compañero de Marx, sabemos unas cuantas cosas más que obligan a una corrección de las tesis engelsianas, corrección que el propio autor haría rápida y gustosamente de haber podido vivir hasta nuestros días. Hoy los trabajos de campo de la antropología, la historia y la arqueología nos han contado cómo viven los pueblos llamados naturales, donde no se conoce la propiedad privada, y en muchas ocasiones, ni siquiera los procesos biológicos y fisiológicos de la fecundación. Y en tales comunidades, sin embargo, y contrariamente a todas las afirmaciones de Engels y de sus seguidores, se conoce la exhaustiva explotación a que los hombres someten a sus mujeres, el enorme trabajo excedente que les extraen, como las humillan, las violan, las castigan y las asesinan, considerándolas siempre seres de categoría y existencia inferior, situadas en el "status" esclavo. Ningún antropólogo honesto ha hallado rastros de aquellas sociedades utópicas descritas por Engels, donde la igualdad, la frsternidad y la solidaridad se ejercían amable y generosamente con las mujeres que a su parecer detentaban el poder económico, social y político. Todos los datos que poseemos nos hablan de lo contrario. Es indiferente que se trate de los indios de América del Norte o del Sur, del África Central o de los pueblos de la Polinesia y de la Melanesia.
En ninguno de ellos, la mujer es más que un trabajador sin consideraciones ni retribución, condenada a ser vendida como esposa al haren del marido para trabajarle, servirle, parir hijos y morir despreciada en la vejez. Se practican el infanticidio y el senilicidio femeninos, y ni los asuntos económicos, ni los sociales ni los políticos le son consultados.
No son por tanto los inventores de la propiedad privada y la monogamia los que acarrean consigo todos los males de la mujer. Desde los pueblos naturales que desconocen la escritura y el proceso de fecundación, y viven en régimen de comunidad de la tierra, hasta los pueblos de la antigüedad, que en todas las latitudes han practicado la poligamia, la mujer es la esclava o la sirviente del padre, del marido, de los hermanos, de los hijos varones más tarde. Ella es la paria, el esclavo o el siervo nunca manumitido, porque la mujer no puede jamás comprar su libertad, lo que la diferencia en su contra del esclavo.
Con estos datos ordenados era preciso deducir una cuestión incontestada, ¿por qué?. ¿Por qué el hombre -- no una clase social determinada, porque las explotaciones y la opresión no las ejercen unicamente los príncipes -- de todas las latitudes y épocas ha sojuzgado a la mujer, con tanta saña, en todo el curso de los siglos? La única respuesta hemos de hallarla en las causas materiales que diferencian radicalmente al hombre de la mujer: las distintas facultades para la generación. La posibilidad de crear día a día un nuevo ser dentro de sí misma y alumbrarlo sin que el varón, que ha puesto el germen dentro de ella conozca a ciencia cierta cuándo y de quién es el nuevo ser. Y este antagonismo, "la primera división del trabajo entre el hombre y la mujer para la procreación de los hijos", surge con el primer hombre que conciencia las ventajas de la posesión del hijo, nueva fuerza de trabajo, sirviente y mercancía a la vez, para conseguir lo cual resulta fácil comprender que precisa dominar a la mujer.
El nombre de las explotaciones
"Los hombres no relacionan entre sí los productos de su trabajo como valores, porque estos objetos les parezcan envolturas simplemente materiales de un trabajo humano igual. Es al revés. Al equiparar unos con otros en el cambio, como valores, sus diversos productos, lo que hacen es equiparar entre sí sus diversos trabajos, como modalidades del trabajo humano. No lo saben, pero lo hacen. Por tanto el valor no lleva escrito en la frente, lo que es. Lejos de ello, convierte a todos los productos del trabajo en jeroglíficos sociales. Luego vienen los hombres y se esfuerzan por descifrar el sentido de estos jeroglíficos, por descubrir el secreto de su propio producto social, pues es evidente que el concebir los objetos útiles como valores es obra social suya, ni más ni menos que el lenguaje". (7)
El valor no lleva escrito en la frente, lo que es, y desde hace varios cientos de años los ideólogos intentan descifrar el jeroglífico del verdadero valor del trabajo realizado por la mujer. Pero no se ha partido nunca de analizar cuál sea el papel de esa mujer en la sociedad a partir de su lugar en la producción y de las relaciones de producción con el hombre.
La mujer, desde siempre, tiene la capacidad de la reproducción de los seres humanos. Ella es la única que se reproduce. Ella es la única que fabrica un ser humano más. Ese ser humano que es el primer bien apreciado por el hombre, que garantiza la conservación de la especie, la producción de riquezas, las satisfacciones sociales. Ese producto que el hombre aprecia más que nada después de sí mismo.
___________
NOTA A PIÉ DE PÁGINA
7.- Carlos Marx. El Capital. Ed. Grijalbo, 1976, t.I, pág 84
FIN DE LA NOTA A PIÉ DE PÁGINA
El sexo define a la mujer para la procreación de hijos y el hombre se apropia de su capacidad reproductiva, a través de dominar su sexualidad, con cuyo disfrute alcanza el placer a que todo macho cree tener derecho indiscutido, y le permite relegar a la mujer a la realización de las tareas productivas más monótonas, más rutinarias, más penosas y peor retribuidas. Las explotaciones que sufren todas las mujeres, las cualifican y las definen como clase, como clase oprimida y explotada por el hombre, que es su enemigo antagónico.
La sexualidad, la reproducción y la producción de los bienes de uso precisos para la supervivencia familiar, son las tres explotaciones que las mujeres sufren calladamente desde hace millones de años. Solo ahora apenas se cumple un siglo, han comenzado a inquietarse por su "status" sumiso, por su esclavitud disfrazada, por su "destino providencial". De esta inquietud surgen focos de rebeldía que en poco tiempo se convertirán en un incendio de revoluciones. Pero para alcanzar la perfección en la estrategia y en la táctica revolucionaria, que son precisas a toda clase para alcanzar la victoria, es preciso conocer el significado de nuestros trabajos y de nuestras relaciones sociales. Darle nombre a nuestras miserias, conocer el significado de las leyes económicas que rigen nuestra esclavitud. Alcanzar a entender por qué los hombres se comportan como tiranos o como poetas con nosotras. En definitiva, pasar del feminismo utópico de los lamentos por los eternos sufrimientos femeninos y las insensatas soluciones fantasiosas, al feminismo científico que descubre las leyes del valor de la producción femenina, de la reproducción y del trabajo doméstico, y las leyes de las relaciones de producción con el hombre explotador, en el marco del modo de producción doméstico.
Este tomo es el comienzo de esta investigación que transcurre por los abruptos caminos del feminismo científico. El detallado análisis de los temas que apunto en esta introducción se encuentra en el texto. Léanlo.
30 de marzo de 1981.
FIN DE LA INTRODUCCIÓN
PRIMERA PARTE: DIALÉCTICA DEL DESARROLLO SOCIAL
CAPÍTULO I El estado de Naturaleza
CITA DE Marshall Sahlins, Economía de la Edad de Piedra:
En el fondo existe una discontinuidad de poder y de interés que propicia además la dispersión de la gente. En el fondo existe un estado de naturaleza.
Hobbes escribió en su informe etnográfico que la vida del hombre era solitaria, pobre, dura, primitiva y breve.
Rousseau en Essai sur l'origine des langues: En los tiempos más antiguos, la única sociedad era la familia, las únicas leyes, las de la naturaleza, y el único mediador entre los hombres, la fuerza, en otras palabras, algo parecido a la modalidad doméstica de producción.
FIN DE LA CITA
CITA DE MARX, Sexta Tesis sobre Feuerbach:
Ni el ser vivo se presenta ante su medio como algo totalmente determinado. Medio, permanece inmutable bajo la. Del ser vivo. Sino que uno y otro se modifican e interrelacionan. Siendo las respuestas del medio las que marcan el camino en que se operan los cambios en el ser vivo. A través de un proceso "informativo".
FIN DE LA CITA
La interrelación de las causas materiales de la explotación de la mujer y su respuesta, es decir la adaptación física y psicológica de la hembra humana a estas causas, es el punto más oscuro del estudio de lo que se ha llamado hasta ahora la cuestión femenina; término utilizado como un cajón de sastre por los gobiernos y por los hombres preocupados por el tema, en la misma forma que deben estarlo por las plagas de langosta.
La cuestión femenina es la explotación de clase de la mujer, pero la incomprensión de la dialéctica que ha recogido esta explotación de la mujer por el hombre, a partir de sus condiciones materiales de existencia, ha motivado los errores, que se siguen perpetuando, sobre la llamada "condición femenina".
Cuando Marx afirma que ha llegado el momento en que el hombre deje atrás su Historia Natural y empieza a vivir su historia social, la lucha del proletariado como clase está comenzando. Para él, el hombre, hasta aquel momento ha vivido sujeto a la naturaleza. El campesinado, los siervos -- la burguesía apenas ahora despega --, han dependido ciegamente de los recursos naturales, sujetos a los caprichos climatológicos, venciéndolos y transformándolos en muy pocas ocasiones. Siendo el hombre más esclavo que dueño de ellos.
Ese estado de naturaleza idílico y paradisíaco, cantado por los libros sagrados de varias religiones, Paraíso perdido, que solo nuestros afortunados padres, Adán y Eva, disfrutaron, estado de promiscuidad y de salvajismo elogiado por Engels, "el hombre en estado de aislamiento o tal vez el hombre en familia, esa armonía de las tenacidad natural, como la llamaba Hobbes"(3), tan envidiable que, paradójicamente cantaron los filósofos de la Ilustración, mediado ya el siglo XIX, el siglo precisamente de los avances tecnológicos, de la transformación del mundo. Pero la liberación de la esclavitud del trabajo, de la explotación, de la miseria, esa alba del progreso, "esa cosa buena y dulce"(4). no se alcanza volviendo a las cavernas. Pronto quedan abandonadas tan inocentes utopías para comprender que sólo en la ciencia y en la técnica se hallan las fuentes del conocimiento que permitirán vencer el dolor y las enfermedades, volar en los cielos y nadar bajo el agua. Transformar el mundo en una palabra. Exactamente lo que anuncia la filosofía marxiana.
NOTAS A PIE DE PÁGINA
3.- Marshall Sahlins, obr. cit. pág 113
4.- Victor Hugo, Los miserables
FIN DE LAS NOTAS A PIE DE PÁGINA
En 1848 la liberación se acerca. La ciencia avanza en conocimientos bastantes para conseguir el dominio sobre las ignoradas y oscuras fuerzas naturales. Y es entonces cuando la filosofía, que debía hasta entonces interpretar lo desconocido, estudiar el pasado e imaginar el futuro, sin más elementos que la propia ideología, debe morir para dejar paso a la ciencia que demuestra, comprueba y transforma las nuevas leyes que rigen el mundo. Ya no es la fatalidad, ni el destino divino, ni la Revelación, las fuentes del conocimiento ni los imponderables del futuro humano. El hombre ha tomado fuertemente en sus manos las riendas de su propio destino.
Y al decir hombre ¿acaso queremos referirnos en la misma forma a la mujer? Para Marx, como para todos, el masculino del género, designa a los genérico de la especie humana.
Este es el primero de los errores del filósofo, del economista y del político. El hombre --el varón de la especie-- ha alcanzado su estado social. Se ha separado de su destino de animal sometido a las leyes ignoradas y oscuras del Universo, y ha decidido escribir su historia con sus propias letras. Pero cuando Marx dice que el "hombre ha empezado a vivir su historia social" debemos entender que esto sólo es válido para el varón. La mujer sigue viviendo su historia natural.
"La hembra en mayor medida que el macho es la víctima de la especie", dice Simone de Beauvoir. Esto es cierto y es evidente. Las condiciones naturales que ordenan la vida de la mujer, para que cumpla su principal especialización: la reproducción de la especie, siguen siendo las mismas que en el principio de los siglos. Para ella la definición de su género que la esclaviza, se produce de idéntico modo y en el mismo tiempo que en el Paleolítico inferior. La menstruación que aparece en la pubertad, cumplidos 12 o 14 años de su vida, delata con su sangrienta y escandalosa presencia que la hembra está ya suficientemente madura para el ayuntamiento y la reproducción. Las molestias menstruales todavía hoy únicamente se alivian con fármacos que son tan eficaces como podían serlo las hierbas curativas que recetaban Esculapio e Hipócrates. Los días de pérdida de sangre la incomodan por el mismo tiempo que durante toda su existencia como hembra humana, y cuando el ciclo fértil desaparece, las molestias de la menopausia --Si ha sobrevivido a las numerosas maternidades -- la hacen su víctima, del mismo modo que a nuestras más lejanas antepasadas.
La fecundación se sigue produciendo mediante el mismo mecanismo que en todos los mamíferos, la gestación oprime a la mujer con sus sempiternos 9 meses, el parto sigue idéntica trayectoria que miles de años atrás; sólo desde hace unas decenas de años se alivia un poco en según qué sectores sociales y únicamente en los países más adelantados. Se mantiene y se vuelve a abogar, por la lactancia materna por los especialistas médicos, incluso en aquellos países que parecían haberla superado.
Hasta aquí llegué
TESIS DEL PARTIDO FEMINISTA DE ESPAÑA: LA MUJER CLASE SOCIAL Y ECONÓMICA
Introducción:
Las mujeres constituyen una clase social y económica, culturalmente diferente de las otras clases masculinas.
Las mujeres conforman la más amplia de todas las clases sociales, que ocupa un lugar específico en el modo de producción doméstico, determinado históricamente por la división sexual del trabajo. Entendiendo que el modo de producción doméstico se constituye por los procesos de trabajo necesarios para el mantenimiento y la reproducción de la sociedad humana. En dicho modo de producción, la mujer es explotada por el hombre en la sexualidad, en la reproducción y en el trabajo doméstico y de cuidados.
Las mujeres están explotadas y oprimidas por los hombres de todas las clases sociales, en todos los sistemas sociales y en todas las culturas, y se relacionan con ellos en régimen de servidumbre. Por su conformación biológica, la mujer está destinada a la reproducción y al mantenimiento de la fuerza de trabajo.
La división social del trabajo que Marx y Engels sitúan como primera premisa de las relaciones de clase entre explotadores y explotados, la pérdida del producto del trabajo por el oprimido y la apropiación del trabajo ajeno por el opresor, constituyen las características necesarias para que se dé dominación de una clase sobre otra. Y esta división del trabajo, como indica Engels “es la que se hizo entre el hombre y la mujer para la procreación de los hijos”. La explotación de la mujer por el hombre consiste precisamente en esta relación de producción.
Siguiendo la definición de clase aceptada en el marxismo, que utiliza la fórmula de Lenin: “Una clase se define por el lugar que ocupa en la producción, la parte de riqueza que percibe y las relaciones de producción con las demás clases” podemos afirmar que la mujer es una clase social y económica.
Sabemos ya, a través del conocimiento materialista de la historia, que ésta debe ser entendida como la historia del enfrentamiento entre las clases y, en consecuencia, que el concepto de clase es el que otorga la dimensión exacta a todos los otros conceptos: modo de producción, relaciones de producción, fuerzas productivas, superestructura ideológica. Por ello es preciso partir del concepto clase social y de la lucha de clases para determinar el lugar exacto que ocupa la mujer en cualquier organización social. Sólo a partir de su cualificación como clase, del lugar que ocupa en la producción de bienes, del trabajo excedente que le es sustraído por la clase antagónica y de la parte de la riqueza que percibe, podremos conocer el modo de producción doméstico y por ende las relaciones de producción entre la clase mujer y la clase que la explota.
Trabajo productivo, plus trabajo, trabajo explotado
Una clase se define fundamentalmente por el lugar que ocupa en la producción. Es decir, por el papel que desempeña en la división social del trabajo. Es preciso recalcar que una clase debe realizar un trabajo productivo para ser estimada como clase trabajadora.
Trabajo productivo en el modo de producción doméstico, que es una formación económica precapitalista, es aquel que crea productos cuyo valor de uso los hace estimables socialmente. En el modo de producción capitalista, en cambio, el concepto mediante el que se conoce el producto del trabajo humano es el de mercancía, ya que al valor de uso —sin el cual el producto no tendría interés— se le agrega el valor de cambio.
Toda mercancía se valora por el tiempo de trabajo humano invertido en ella y en relación a los conceptos de mercancía, de valor de uso, de valor de cambio y de trabajo humano tiene que definirse el trabajo explotado, el plus trabajo, el valor de la fuerza de trabajo y la plusvalía que extrae el empresario de los trabajadores y las trabajadoras, conceptos que permiten situar a un grupo humano en una clase social determinada.
Si partimos de la definición ofrecida anteriormente sobre el trabajo productivo, no nos quedará más que aplicarle el concepto de valor para situar económicamente el trabajo de la mujer en la sociedad, entendiendo por trabajo humano la actividad con la cual el ser humano obtiene los medios para mantenerse, reproducirse y desarrollarse.
Así, en la misma forma que es indispensable para una sociedad el trabajo humano, resulta imposible el ser humano sin la reproducción femenina. Y sin la alimentación, el cuidado y la educación de las crías humanas de las que la mujer es responsable, no es posible su supervivencia y socialización. A estas tareas trascendentales para el mantenimiento de la especie humana, la mujer es también responsable de la producción de bienes de uso necesarios para el mantenimiento de los miembros de la familia, a la vez que debe prestar servicios sexuales al varón para su disfrute y la procreación de los hijos. Es también utilizada para el placer sexual masculino en la explotación de la prostitución.
La apropiación por el hombre del producto fabricado por la mujer —el hijo—, la utilización en beneficio de su propio placer de la capacidad sexual de la mujer, y la apropiación del trabajo productivo que ésta realiza en las tareas domésticas, constituye la condición necesaria para convertir a la mujer en una clase explotada por el hombre.
Causas materiales de la explotación de la mujer
Las causas materiales de la explotación femenina se hallan en su propia constitución fisiológica, en su especialización reproductora, en la servidumbre de la gestación, de la parición y del amamantamiento.
La explotación femenina en la reproducción ha convertido a las mujeres en las esclavas de los hombres. La explotación sexual las hace objeto del placer masculino, la explotación de su fuerza de trabajo en las tareas domésticas y en la reproducción refuerza su explotación de clase por el hombre.
A – Reproducción
La mujer es la única que puede fabricar un ser humano más. Sin que las mujeres inviertan nueve meses de gestación, de su gasto de energía física y psíquica, transformada en minerales, en vitaminas, en proteínas, en alcaloides, para la formación del feto, que deberá concluir en el enorme esfuerzo del parto, y sin que las mujeres amamanten y cuiden posteriormente las crías no existiría ninguna sociedad humana. En estas tareas la mujer invierte su mayor gasto de energía. Y el producto fabricado con tal esfuerzo es el primer bien apreciado por el hombre. Es el que constituye la fuerza de trabajo que dará ingresos a la familia, es el sirviente del padre, el continuador de la estirpe, el que garantiza la supervivencia del padre anciano. La mujer reproduce los seres que el hombre aprecia más que nada después de sí mismo. Y el hombre se aprovecha de ellos arrebatándoselos a la mujer, para utilizarlos en provecho propio.
Nadie puede negar que el ser humano fabricado por la mujer poseerá en un futuro el mayor rendimiento social y económico conocido. Se trata de la mercancía de más valor, los obreros, empresarios, políticos, soldados o las esposas y madres. Sin embargo, la gestación, el parto, el amamantamiento y el cuidado de las crías nunca han sido considerados como un trabajo productivo. El tiempo y el esfuerzo invertidos en la producción del hijo no se le remunera ni se le reconoce a la mujer. La ideología capitalista del instinto materno engaña para que ésta crea que es el amor y el deseo, no el beneficio económico patriarcal, los que inducen a la mujer a tener hijos.
Es la ideología patriarcal la que niega la condición de trabajo a la maternidad. Bajo el modo de producción doméstico, la reproducción constituye la natural obligación de las mujeres. Toda sociedad se halla constituida por el trabajo explotado de las mujeres en la reproducción, pero ésta se realiza en condiciones estimadas tan naturales como comer. No, por el contrario, cómo obtener la comida, actividad que siempre es entendida como trabajo. Al negarle la cualificación de trabajo a la reproducción y no contar el valor del tiempo y del esfuerzo invertido, convierte el trabajo femenino en el más explotado de todos, ya que el hombre utiliza el cuerpo de la mujer y se apropia de su producto, sin remuneración alguna.
En la reproducción el medio de producción de la mujer es su propio cuerpo. Para ese proceso de producción no han existido más cambios desde la evolución del homínido al ser humano que los que ha propiciado el avance de la medicina. El embarazo, el parto, la lactancia, se producen en ella siguiendo los procesos biológicos conocidos: los nueve meses del embarazo, el trabajo del parto, a veces peligroso e incluso mortal, y la lactancia. Para la mujer, la naturaleza misma de su cuerpo es la primera premisa de su entidad humana, su relación con la naturaleza se hace más estrecha que en el hombre. Se identifica más con el animal al comprobar que su cuerpo está sometido, al contrario que el del hombre, a los ciclos vitales de la reproducción. Hasta que la medicina y la biología no adelanten, la mujer estará detenida en el proceso de modificación y desarrollo de su propio cuerpo y en su proceso social de avance.
El hijo, producto de la más importante inversión del trabajo femenino, constituye, a la vez, la primera fuerza productiva, ya que sin seres humanos, sin fuerza de trabajo, no existe historia humana
B – Explotación sexual
Una clase explotada no sólo se cualifica como tal en un proceso de producción. Sobre todo en los modos de producción precapitalistas la dominación que sufren las clases explotadas se manifiesta en todos los aspectos de la vida. El esclavo y el siervo, cuando no pertenecen a su amo en su totalidad, enajenando su cuerpo, están obligados a la prestación de toda aquella clase de servicios que éste requiera.
El hombre no sólo domina la capacidad reproductiva de la mujer, no sólo posee el producto de su vientre fértil, el hijo, sino que, además, se convierte en dominador de todas las restantes facultades femeninas. En el trabajo excedente que la mujer entrega gratuitamente al hombre se encuentran también los servicios sexuales. Esos servicios sexuales se consideran de por sí gratuitos. En el modo de producción doméstico en su estado puro, el discurso del enamoramiento y de la elección libre del novio y del marido no existe. Las mujeres conocen desde su infancia el destino que les aguarda. Prometida desde muy joven por el padre que tiene la disposición sobre su cuerpo y será beneficiario de la transacción matrimonial —en algunas comunidades primitivas este papel corresponde al hermano de la madre— será entregada a un marido desconocido apenas alcanzada la menarquia, y utilizada para satisfacer el placer del macho que le haya tocado en suerte, mientras éste quiera. Todavía en este siglo, los países musulmanes aprueban el matrimonio de niñas con hombres mayores.
Bajo una ideología capitalista, la mujer antes del matrimonio, engañada por el discurso burgués del amor, cree que entrega tanto como recibe. Después, el desengaño será catastrófico, pero tan irreversible como se pretende.
En el mundo de la prostitución las relaciones de producción entre la mujer y el proxeneta son de auténtica esclavitud, así como con el prostituidor.
C – Trabajo doméstico
El trabajo doméstico es aquel que se realiza en el ámbito de la célula familiar de manera casi exclusiva por las mujeres. Es un trabajo, puesto que requiere la utilización de material, el uso del esfuerzo físico y tiempo para desarrollarlo.
Se trata de un trabajo útil y produce solamente valores de uso, imprescindible para la supervivencia de los individuos. Es un trabajo ejecutado por las mujeres en régimen de explotación, ya que el marido o compañero se apropia del trabajo excedente que realiza aquella a cambio de la comida, del vestido y el cobijo.
Todas las mujeres realizan trabajo doméstico. Todas, pues, son amas de casa, incluso aquellas que además ejecutan un trabajo asalariado.
Cada hombre, tanto desde el punto de vista económico como psicológico, es el beneficiario del trabajo doméstico de la mujer y de su situación de dependencia. Psicológicamente, porque tiene una persona cuya única y principal misión en la vida es ayudarle a resolver los problemas cotidianos, alguien que, como se ha dicho, «es una secretaria, una amante, una ama de llaves y una sirvienta en la misma persona». Y económicamente porque es mucho más barato mantener a una sola mujer que pagar a una empleada de hogar, un restaurante, una lavandería y una prostituta.
Reparto de la riqueza
El reparto de la riqueza entre el hombre y la mujer, en cifras universales, es el de mayor explotación. Según informes de la OIT, las mujeres trabajan las dos terceras partes de las horas de trabajo en el mundo, sólo cobran el 5% de los salarios y poseen únicamente el 1% de todos los bienes del mundo, tanto bienes de producción como de consumo. En este cálculo hay que añadir que la OIT no calcula las horas de trabajo que las mujeres invierten en la reproducción y en los servicios sexuales explotados.
La OIT tampoco tiene en cuenta el trabajo del ama de casa occidental. No hay mayor exacción de plus trabajo y de plusvalía.
Estas son cifras mundiales que incluyen el trabajo rural y doméstico de las mujeres de los países subdesarrollados. Esa media internacional no corresponde a los países desarrollados, donde los salarios son mucho mayores, pero en España las diferencias de remuneración de las mujeres y de los hombres alcanzan hasta el 30% en según qué ramas, sectores de producción y
puestos de trabajo.
En la actualidad, el reparto de la renta en España es del 18% para las mujeres y del 82% para los hombres.
Relaciones de producción
Las relaciones de producción entre la clase dominante y la clase dominada, en los modos de producción precapitalistas, implican la dependencia y la sumisión total de la clase explotada. Y la mujer en el modo de producción doméstico se halla sometida al hombre en relaciones de producción precapitalistas.
Conciencia de clase
Cuando se divide a las mujeres en clases sociales diversas e incluso antagónicas, se hace siempre en razón de la clase social del marido, sin rigor científico.
La confusión mayor se establece a partir de la discusión sobre si las mujeres de los burgueses entrarán en la lucha feminista con todas sus consecuencias. Lo que significa confundir el concepto de clase con el de conciencia de clase. Se confunde la definición económica de la pertenencia a una clase por el lugar que ocupa en la producción, la porción de riqueza que percibe y las relaciones de producción con las clases dominantes, con la conciencia de clase que poseen los individuos que componen dicha clase. Es decir, se confunde la estructura económica y la superestructura ideológica.
La explotación de clase debe ser mantenida diariamente mediante la opresión. Y la opresión más eficaz es la ideológica. La alienación de la clase mujer se facilita grandemente, convenciendo a las propias mujeres de las diferencias que las separan e incluso las enfrentan, según la clase de su marido. La ideología dominante masculina y burguesa ha expresado claramente cuáles han de ser las expectativas de la esposa de cada marido de cada clase.
Si todavía la mujer debe constituirse en clase para sí, es decir, elaborar su propia conciencia de clase, también es cierto que una mayoría de las clases trabajadoras, la mayoría hombres, votan a las fuerzas políticas de derecha e incluso participan en los cuerpos represivos del pueblo o son esquiroles de sus compañeros.
Que las mujeres más concienciadas hayan asumido la ideología proletaria y hayan luchado con los hombres por la victoria del socialismo, no significa que hayan elaborado la conciencia de su propia clase.
«Mientras una clase no tiene fuerza ni conciencia para elaborar su propia ideología, asume la ideología de la clase revolucionaria que le precede, que está en ascenso… Si los obreros forman masas compactas (durante la Revolución Francesa), esta acción no es consecuencia todavía de su propia unidad, sino de la unidad de la burguesía, que para alcanzar sus propios fines políticos, debe —y por ahora aún puede— poner en movimiento a todo el proletariado. Durante esta etapa, los proletarios no combaten, por tanto, contra sus propios enemigos, sino contra los enemigos de sus enemigos, es decir, contra los vestigios de la monarquía absoluta, los propietarios territoriales, los burgueses no industriales y los pequeños burgueses. Todo el movimiento histórico se concentra de esta suerte en manos de la burguesía, cada victoria alcanzada en esta condición es una victoria de la burguesía.», dice Marx en El 18 de Brumario de Luis Bonaparte.
Doscientos años después, la lucha de clases se repite, casi en las mismas condiciones. Mientras el proletariado es una clase en ascenso, arrastra en su lucha a las mujeres. Y cada victoria ganada por el proletariado no lo es contra los enemigos de la mujer, sino contra los enemigos de sus enemigos: contra la burguesía industrial y financiera, contra las oligarquías de todo tipo, contra el imperialismo, contra el colonialismo, contra la burguesía especuladora y terrateniente. En esta etapa, el proletariado todavía puede movilizar a las mujeres en su propio beneficio y convencerlas de que la lucha por el socialismo es su propia lucha.
Cuando se alcanzó la victoria en algunos países donde se llevó acabo una revolución proletaria, las mujeres siguieron en un lugar secundario en la sociedad, y fueron explotadas en la reproducción, la sexualidad y el trabajo doméstico.
A principios de siglo, debido fundamentalmente al auge del movimiento sufragista, los partidos de izquierda calificaron de «burguesas» las reivindicaciones exigidas por las mujeres, surgiendo una dura polémica entre feminismo y comunismo. Antes de que el proletariado de muchos países hubiera podido cumplir sus tareas revolucionarias, en algunos países las mujeres se habían convertido en un nuevo adversario que quería transformar el orden social proletario. Por ello, el proletariado y sus partidos se hicieron conservadores mucho antes de haber llegado al poder.
La lucha por conservar sus privilegios de clase se hizo cada vez más enconada entre los partidos proletarios y el Movimiento Feminista. Antes de alcanzar el poder, el proletariado, el campesinado, y sus partidos revolucionarios se delataron frente a las mujeres, expusieron sin disimulo sus ataques y boicotearon la lucha feminista.
En el momento en que Mrs. Pankhurts toma conciencia de que es necesario luchar contra los hombres —tanto los de la derecha como los de la izquierda—, ésta afirma: «A los hombres solo tenemos que agradecerles habernos enseñado la alegría de la lucha».
En la actualidad, más de un siglo después, la situación ha cambiado. Los partidos de las clases trabajadoras han tenido que reconocer los éxitos conseguidos en la lucha de las mujeres. Por ello se han visto obligados a aceptar el feminismo y a asumir algunas de las reivindicaciones de las mujeres.
Fracción de clase
Es necesario no confundir el concepto de clase con el de fracción de clase, que corresponde a los subgrupos en los que puede descomponerse una clase. Así, en la clase mujer nos encontramos con varias fracciones de clase. No sufre igual la explotación doméstica la mujer esposa de un proletario no cualificado que la esposa de un oligarca. Las diferencias entre ellas se establecen principalmente en relación al sueldo, la riqueza y las propiedades de uno y otro hombre. Por otro lado, las diferencias económicas y materiales de las formas de vida de estas mujeres tan distintas, condicionarán, inevitablemente, ciertas conductas, hábitos y psicologías diversas. De tal modo, tanto la mujer del oligarca como la del proletario y la esposa del ejecutivo de clase media, aparecerán a los ojos del mero observador como mujeres de clases antagónicas, que defienden intereses contrapuestos.
Ahora bien, tanto una como otra, por analizar fracciones de clase claramente diferenciadas, tendrán un hombre: amo y señor, que las explotará en función de sus necesidades sexuales, de su prestigio social, de la conveniencia de tener herederos, o de su servidumbre doméstica. Ellas estarán sometidas al opresor y éste les dará la manutención en cantidad y cualidad directamente proporcional a su riqueza.
La mujer «burguesa»
El criterio con el que un gran sector de «marxistas» clasifican a algunas mujeres como «burguesas» es acientífico. En la gran mayoría de los casos, dichas mujeres no son las propietarias de los medios de producción ni detentan ningún poder económico ni político.
A tenor de estos datos, no descartamos la existencia de mujeres burguesas dentro del modo de producción capitalista, aunque se trate de verdaderas excepciones y, por tanto, no resulten significativas. De todos modos, cabe recalcar que incluso la mujer burguesa, que tiene la propiedad de los medios de producción, puede estar explotada por el marido dentro del modo de producción doméstico. Esta mujer, pues, estará adscrita a dos clases, al igual que la trabajadora asalariada, que al mismo tiempo se halla inserta dentro del modo de producción doméstico.
La clasificación, pues, se realiza mecánicamente analizando la clase a la que pertenece el marido. Es decir, el matrimonio se considera como un criterio válido para determinar la pertenencia de clase, y este mismo postulado se emplea también para dividir al resto de las mujeres en las mismas clases que representa su esposo.
La mujer «burguesa» o más exactamente las mujeres o hijas de burgueses, únicamente poseen lo que su padre buenamente les ha dejado en herencia o lo que su marido haya querido regalarle. En la práctica, las mujeres se limitan a heredar rentas, algunos bienes de consumo, un vitalicio, etc.
En general, la mujer del burgués llevará una vida más cómoda y confortable que la del proletario, pero también ella será explotada por su amo, puesto que éste se apropiará del trabajo excedente realizado por su esposa. Es cierto que en muchas ocasiones la mujer del burgués no ejecutará ella misma el trabajo doméstico, pero será la única responsable de que las tareas caseras se realicen según los deseos del marido, reproducir los hijos —en especial los varones, continuadores de la herencia, el apellido y la estirpe—, y someterse a la servidumbre sexual en las condiciones exigidas por el amo de la casa. El trabajo realizado por la «burguesa» difiere de la «obrera» o de la «campesina» porque las relaciones de producción con el explotador, y los medios de producción que utiliza, aparte de su propio cuerpo, —proporcionados por su «señor»— están en consonancia con el «status» económico de este.
Ahora bien, el día en que la mujer «burguesa» se niega a continuar siendo un objeto de placer sexual para su marido o una máquina de reproducción de hijos, o incluso, si esta mujer no puede por esterilidad proporcionar a su esposo futuros herederos, éste la abandonará, la repudiará o se divorciará de ella, y la denominada mujer «burguesa», que tanta polémica genera en algunos sectores del feminismo, será despedida de su “puesto de trabajo” sin ninguna indemnización, y el marido reclamará la custodia de los hijos, considerando que son de su propiedad.
Conocidos son los procedimientos de divorcio en que el marido ha obtenido la custodia de los hijos, incluso aunque sea culpable de maltrato y o abusos sexuales.
La mujer «obrera»
Cuando se habla de mujeres «proletarias» no se designa únicamente a aquellas mujeres que trabajan como obreras en una fábrica dentro del modo de producción capitalista, sino también a las que son esposas de los obreros.
La mujer del obrero depende del sueldo, de las dietas y de los pluses que cobre su marido, y según la mensualidad que él aporte a la familia, ella mantendrá la casa, ahorrará lo posible para el futuro, y administrará la economía doméstica. Es importante resaltar aquí la relevancia de su ahorro y de la administración del sueldo del hombre de la casa, pues con esta tarea las amas de casa de los trabajadores ayudan a frenar la inflación y a estirar los salarios.
La mujer «campesina»
Las condiciones de producción del trabajo doméstico varían, aún más si cabe, en la mujer que vive en zonas rurales, como esposa de un campesino. Se hallan insertas en el modo de producción doméstico, en su forma más pura. El trabajo doméstico, que siempre va acompañado del trabajo en el campo con su marido, recae exclusivamente en ella.
Aunque la población rural se ha reducido drásticamente en España, ha pasado del 43% en los años sesenta al 20% en 2015, miles de mujeres viven en explotaciones agrícolas y trabajan en esas tareas. La dependencia económica, civil y social de esas mujeres hacia su marido se ha puesto nuevamente de manifiesto cuando varias asociaciones han reclamado la titularidad de las propiedades en las que trabajan y que no les pertenecen, ya que se hallan inscritas a nombre del marido exclusivamente.
La mujer de «clase media»
Ni en un extremo ni en otro de estas condiciones de producción del trabajo doméstico, se encuentra la mujer, esposa del oficinista o del ejecutivo de clase media, esa clase hundida por la monotonía, el aburrimiento, el conservadurismo y el sometimiento de la mujer por excelencia, de la que Hanna Arendt decía que era “la peste de occidente” por su ideología conservadora, su actuación siempre timorata y su deseo de disfrutar de una vida burguesa. Estas mujeres viven una situación que Betty Friedan denomina “los confortables campos de concentración” sin buena comunicación con el exterior ni con las actividades políticas y sociales. Esta soledad, esta incomunicación, este aislamiento, se agrava en el momento en que los hijos se hacen mayores y el marido puede encontrar otra joven con quien complacer sus deseos y necesidades. Las mujeres de este sector social siguen dando los índices más altos en las depresiones endógenas y en las neurosis obsesivas.
La mujer «soltera»
Otra fracción de la clase mujer la componen las mujeres solteras, sector donde existen, a su vez, distintos subgrupos: aquellas que dependen económicamente de su familia y únicamente realizan tareas domésticas; las que además del trabajo doméstico desempeñan una profesión remunerada: las que han logrado una promoción profesional que las independiza económicamente y las libera de las tareas del hogar; las que no están explotadas sexualmente porque han rechazado el matrimonio o han elegido la opción sexual lésbica; las que están explotadas sexualmente por uno o varios amantes; las que se han reproducido o las que se han negado a la maternidad.
En la actualidad, todavía, sobre todo en zonas socialmente atrasadas, una parte de las mujeres de este sector, lo componen mujeres que se sienten incompletas porque no han alcanzado el «status impuesto» a la mujer: el de esposa y madre. Una parte sigue sometida al modo de producción doméstico. Siguen viviendo en el hogar familiar, realizando las labores caseras para el padre, los hermanos e incluso los cuñados.
Las que desarrollan una profesión remunerada suelen mantener obligaciones respecto a la familia, sobre todo en el cuidado de los mayores, que recae casi exclusivamente en ellas.
Otro sector lo constituyen aquellas mujeres que por decisión propia han rechazado el matrimonio y la maternidad. Pero incluso estas mujeres serán tratadas por sus padres y hermanos en forma distinta que sus hermanos varones. Es a la que recurrirán todos en un momento de necesidad, precisamente por ser soltera. Por otro lado, el camino de su promoción profesional lo habrá realizado con más dificultad que sus hermanos varones, su salario será siempre menor que el de sus compañeros de trabajo, deberá luchar constantemente en condiciones desventajosas con la competencia masculina y muy pocas accederán a puestos directivos y políticos. La opresión que se ejerce sobre todas las mujeres las afectará por igual. Serán también sometidas por las leyes que establecen los privilegios masculinos, los prejuicios sociales, las costumbres del lugar donde residan, las normas morales de su relación con los hombres. Seguirán siendo mujeres, adjetivo calificativo, aunque sean brillantes y audaces.
Las mujeres solteras constituyen la fuerza de trabajo de reserva, llamadas a realizar sistemáticamente los procesos de trabajo necesarios para la supervivencia del modo de producción doméstico —tareas domésticas, servicios sexuales, trabajo reproductor— si así fuera conveniente. Como sabemos por Marx, no es precisa tanto la propiedad de los medios de producción como su relación a través de ellos con la sociedad. Aplicando esta frase a las mujeres puede verse claramente que éstas establecen su relación con la sociedad a través del matrimonio o la pareja heterosexual de hecho.
EL MODO DE PRODUCCIÓN DOMÉSTICO
Definición
Entendemos por modo de producción doméstico la forma en que se producen los bienes precisos para el mantenimiento y a reproducción de una sociedad humana, caracterizado por la existencia de dos únicas clases, el hombre y la mujer, y la consecuente explotación sexual, reproductora y productora de ésta.
La fuerza productiva determinante del modo de producción doméstico es la fuerza de trabajo humana. La tecnología está totalmente ausente o muy poco desarrollada. La energía humana es la principal y casi única fuerza de trabajo, y está producida exclusivamente por una de las dos clases: la mujer. En esta división del trabajo se halla la causa material de la explotación femenina.
Las relaciones de producción entre el hombre y la mujer en el modo de producción doméstico están basadas en la dominación de ésta por aquel e incluyen la explotación sexual y la explotación productora a la par que la explotación reproductora. En esta dominación del varón sobre la mujer se asienta no sólo el poder de aquel, sino la perpetuación del modo de producción doméstico a través de todas las épocas.
La forma de explotación típica del modo de producción doméstico es la que se realiza diariamente sobre las mujeres en aras de la producción de hijos. Las mujeres, por serlo, deben realizar las tareas domésticas.
Sociedad y trabajo excedente: orígenes del modo de producción doméstico
Para que exista cualquier sociedad, por más primitiva que ésta sea, es preciso que la mayoría de los miembros realicen un trabajo excedente para cubrir los servicios sociales más imprescindibles. Resulta evidente que si cada individuo de la comunidad realizara exclusivamente el trabajo necesario para su mantenimiento, nadie cumpliría los trabajos comunes y sociales, por primarios que fueran. Entre los trabajos fundamentales para la supervivencia de cualquier sociedad resultan imprescindibles la reproducción de los seres humanos y el mantenimiento de los niños, de los enfermos y de los ancianos. También son necesarios otros trabajos para el mantenimiento de los individuos:
alimentación, vestido, vivienda, limpieza. Todas estas tareas se encomiendan siempre a las mujeres.
Las llamadas comunidades primitivas, sean cazadoras/recolectoras o agricultoras, desarrollan un modo de producción al que denominamos doméstico y en el que la división sexual del trabajo es la razón original de la explotación. Las actividades domésticas de cualquier mujer adulta y las depredadoras de cualquier hombre adulto agotan prácticamente los trabajos habituales de la sociedad. Ahora bien, el plus trabajo de la mujer se realiza fundamentalmente en su actividad reproductora, productora de la fuerza de trabajo. La reproducción y el mantenimiento de la fuerza de trabajo, además de las tareas domésticas antes mencionadas, constituyen el trabajo excedente social, del que se apropian tanto los hombres individualmente como la clase masculina en su conjunto. Esta apropiación conforma la primera forma de explotación social. La primera manifestación de la existencia de clases y por tanto de la lucha de clases. Y para mantener a todo el grupo de mujeres en estado de explotación —casi esclavitud en muchas sociedades— el hombre recurre tanto a la fuerza física como a la coerción económica y a la opresión ideológica.
Para que no existiera explotación en la apropiación de ese trabajo excedente de la mujer sería preciso que se le retribuyera por él, equitativamente al esfuerzo realizado. Es decir, que las mujeres tendrían que recibir una parte mucho mayor de la riqueza social que los hombres, lo que las constituiría en la clase más poderosa de la sociedad. Por el contrario, en todas las sociedades estudiadas las mujeres constituyen el grupo más pobre y despreciado y el que realiza los trabajos de infraestructura más penosos, de más larga duración mediante un ínfimo salario o sin retribución alguna y de menor consideración social.
El desarrollo de las fuerzas productivas
En las sociedades primitivas, el trabajo excedente de la mujer en el modo de producción doméstico, en especial la reproducción y el mantenimiento de la fuerza de trabajo, es el que consigue el aumento de la fuerza de trabajo humana.
El aumento de la población y la presión demográfica constituyeron los factores fundamentales para el paso de una economía destructiva a los orígenes y el crecimiento de una economía agrícola y/o pastoril en todo el mundo. Este aumento demográfico exige campos que cultivar, inventa herramientas, precisa más materias primas, que a su vez producirán más productos terminados, y nos explica la paulatina transición de una economía netamente cazadora a una economía productiva, donde la agricultura y la ganadería juegan el papel fundamental.
Con el tiempo, esta nueva economía conducirá, a su vez, y gracias también al trabajo excedente reproductor de la mujer, a la creación de las primeras sociedades clasistas, tal como se han entendido hasta ahora. Este plus trabajo es el que permite el desarrollo de las fuerzas productivas y el que establece las condiciones fundamentales para el paso del modo de producción doméstico a otro más avanzado.
El aumento de la fuerza de trabajo producirá un excedente que será controlado y apropiado por una clase que centralizará y monopolizará la explotación sobre una población y un territorio determinados, como contrapartida de sus funciones de protección y administración, y que inventará, a partir de este momento, la institución del Estado.
A la vez, el modo de producción doméstico no desaparece, sino que se prolonga como básico, dominado y utilizado por el modo de producción dominante, que en realidad se implanta y se desarrolla gracias al plus trabajo de las mujeres, tanto respecto a la reproducción como al mantenimiento de la fuerza de trabajo. El plus trabajo de las mujeres, su explotación en la reproducción y el trabajo doméstico, es el que produce los trabajadores necesarios para el mantenimiento del Estado, ya sea el asiático, el esclavista, el feudal, el capitalista e incluso el socialista.
Superestructura ideológica y modo de producción
«El concepto de modo de producción no sólo define la estructura económica de la sociedad, sino también la totalidad social global. Es decir, tanto la estructura económica como los niveles jurídico-políticos e ideológicos. Las clases sociales son conjuntos de agentes sociales determinados principal, pero no exclusivamente por su lugar en el proceso de producción, es decir, en la esfera económica. Para el marxismo, lo económico desempeña en efecto el papel determinante de un modo de producción y en una formación social; pero lo político y la ideología, en suma, la superestructura, tienen igualmente un papel muy importante. De hecho, siempre que Marx, Engels, Lenin y Mao proceden a un análisis de las clases sociales, no se limitan al solo criterio económico, sino que se refieren explícitamente a criterios políticos e ideológicos», dice Nicos Poulantzas en Las clases sociales en el capitalismo actual. (pág. 13, Ed. Siglo XXI).
La ideología que define las instituciones mediante las cuales se realiza y se reproduce la dominación de la mujer por el hombre, es la que podemos denominar Patriarcado. El Patriarcado constituye la superestructura ideológica del modo de producción doméstico. Ideología desarrollada por el hombre a partir del momento en que necesita justificar por qué se apropia del trabajo excedente de la mujer.
El Patriarcado se teoriza en el conjunto de libros religiosos y códigos legales tales como el Antiguo Testamento, los Vedas hindúes, el Código de Hammurabi, las máximas de Confucio, etc., y en las normas morales y costumbres de todos los países. Su misión es reforzar la ideología de sumisión y explotación de la mujer y reproducir constantemente el modo de producción doméstico. La ideología patriarcal constituye la coerción extraeconómica de la clase mujer para mantener su opresión y evitar cualquier rebeldía femenina.
Pero como no podemos concebir una superestructura ideológica que no tenga como fundamento la reproducción de la estructura económica que debe reforzar, el Patriarcado no puede existir con vida propia, como pretenden los ideólogos llamados marxistas, independientemente del modo de producción doméstico que la genera. Cualquier modo de producción dominante sobre el doméstico, utilizará la ideología del Patriarcado que le sirva para reforzar su dominio, tanto sobre la mujer como sobre las otras clases explotadas. A partir de la introducción del modo de producción capitalista, a la burguesía le interesa la mayor producción de seres humanos para destinarlos al trabajo asalariado. Y en consecuencia, el infanticidio se pena severamente. En cambio, en otros aspectos —adulterio, virginidad, poderío del marido, del padre— se mantienen las mismas normas milenarias.
La ideología patriarcal, por tanto, nunca puede confundirse, ni aun semánticamente, con el modo de producción doméstico, a pesar de que éste incluya aquella. De la misma forma que no puede prescindirse de la existencia del modo de producción doméstico cuando se hable de ideología patriarcal. Esta ideología se ha mantenido intacta en su esencia, a pesar de las transformaciones que han sufrido los sucesivos modos de producción dominantes, a través de todas las épocas, ya que ella es la que mantiene y reproduce el modo de producción doméstico, en el que se asienta.
Modo de producción doméstico y modo de producción capitalista
La comunidad doméstica básica se llama familia y su funcionamiento ha quedado oculto tras el frondoso ramaje de la ideología patriarcal y de las relaciones de producción capitalistas. Porque el capitalismo no sólo se instauró sobre la explotación del modo de producción doméstico, sino que también se desarrolla y se expande gracias a él; en una palabra, gracias a la explotación de las mujeres.
La alimentación de la fuerza de trabajo, su comodidad y su limpieza, su compensación sexual y su reproducción, se realiza también en los países capitalistas en el modo de producción doméstico, cuyas «fábricas» son las familias, y cuya clase explotada es la mujer. Cada mujer, en cada hogar, provee de la alimentación, la limpieza, la salud física y sexual de los hombres que el capitalismo utilizará para la producción de sus mercancías, y cuyo costo de manutención resulta mucho más bajo que si lo produjera en términos de mercado capitalista. La fuerza de trabajo vendida al capital resulta baratísima para éste —además de la plusvalía extraída— porque está mantenida y reproducida gratuitamente. Esta ley es válida tanto para el modo de producción capitalista como para el socialista: el valor de la fuerza de trabajo, que es el de su manutención y el de su reproducción, resulta tanto para el patrono capitalista como para el Estado socialista a un coste inferior a la mitad de lo que supondría de estimarse el valor de esa manutención y reproducción en el mercado capitalista, mediante el trabajo explotado de la mujer en régimen de relaciones de servidumbre. La mujer realiza el trabajo doméstico exclusivamente por la comida y el techo, mientras los servicios sexuales y la reproducción los realiza gratis.
Mediante la extracción de tal trabajo excedente, el hombre individual aumenta su cuota de bienestar mientras el Capital aumenta su cuota de beneficio.
En resumen, esta es la ley del beneficio capitalista: el modo de producción capitalista se ha asentado sobre la explotación exhaustiva de la mujer: tanto como fuerza de trabajo vendida a más bajo precio en la producción industrial, como en el modo de producción doméstico.
Para que el capitalismo extraiga la mayor cuota de plusvalía es preciso que las mujeres trabajen gratis en el modo de producción doméstico, independientemente de su explotación como obreros. La fuerza de trabajo que el capital compra, no sólo lo hace por menos de su valor en términos de la plusvalía que le extrae, sino sobre todo porque el coste de los procesos de alimentación, limpieza, hábitat y satisfacción sexual no están valorados.
Así, para que el valor de la fuerza de trabajo no alcance una cuantía nunca sospechada, el capitalismo debe preservar, en vez de destruir, el modo de producción doméstico, y seguir manteniendo la explotación de las mujeres, de tal modo que la reproducción y el mantenimiento de esa fuerza de trabajo siga resultándole gratis. Vale decir que aunque muchas mujeres participen en la producción asalariada, no dejan por ello de ser reproductoras y amas de casa. He aquí la ley por la que las mujeres reciben menos salario en la producción capitalista, así como no deben alimentar esperanzas de ascensos ni de promociones profesionales. Antes que productoras son reproductoras, y, por tanto, las condiciones de la reproducción dominan las de la producción.
En el socialismo
Incorporadas las mujeres a la producción de mercancías, exigiéndoles rendimientos de trabajo similares a los de los hombres y explotadas en el modo de producción doméstico que sigue exigiéndoles su contribución en la fabricación de trabajadores y en el bienestar de éstos, las mujeres socialistas siguieron siendo fuerza de trabajo mal remunerada, sin detentar verdadero poder en la estructura política y social del Estado soviético. Para ellas la revolución socialista, si bien aparentemente les otorgó derechos políticos y civiles que mejoraban su «status» anterior a la revolución, en la estructura social seguían siendo una clase de segunda categoría.
Nuevamente, se ha cumplido la dialéctica de la lucha de clases: al romper sus trabas feudales, los siervos y los campesinos medievales se transformaron en proletarios, con igualdad de derechos civiles y políticos que sus antiguos señores, sin embargo, cambiaron la explotación servil por la entrega de plusvalía al capital. Los trabajadores nunca fueron más explotados que en el capitalismo. Y hasta que las mujeres socialistas no comprendan que su situación es un fiel remedo de aquella, no podrán plantearse una verdadera lucha feminista.
Mientras tanto, las mujeres de los países capitalistas todavía discuten si su lucha habrá de dirigirse únicamente a facilitarles a los hombres el camino hacia el socialismo, para que logren el derecho a explotarlas. La alienación de la clase mujer es producto, como en el caso de las otras clases dominadas en el curso de la historia, de la misma dialéctica de la lucha de clases que la precede en la lucha
J) Revolución
¿Porqué es necesaria la revolución?
La necesidad de la revolución surge de una serie de razones fundamentales, tanto clásicas del pensamiento marxista como actualizadas para el siglo XXI, que subrayan la incapacidad del sistema capitalista y del poder burocrático para superar las contradicciones inherentes a la explotación y la enajenación, y para alcanzar una verdadera libertad y felicidad humana.
1. La Lucha de Clases como Realidad Constituyente y Totalizante: Para los marxistas, la sociedad está constituida por una relación social de antagonismo, no solo de conflicto. La lucha de clases es el principio político y la situación de acción que organiza la sociedad. Es una confrontación objetiva que no depende de la voluntad individual, donde el enemigo es una clase social y su función social. Esta lucha es totalizante y, como tal, requiere una solución radical y global. La revolución es el proceso histórico, radical y global que pone fin a este antagonismo.
2. La Explotación y la Enajenación como Núcleo del Problema: Marx consideró la revolución necesaria debido a los efectos objetivos del capitalismo, como la pobreza, la deshumanización y la ruptura con el mundo natural. Sin embargo, siempre ligó estos efectos a una condición más profunda: la enajenación. Superar la enajenación implica superar la apropiación privada de la plusvalía y la división social del trabajo, llevando al control democrático de la producción y al trabajo libre. La explotación no se reduce solo a la extracción de plusvalía capitalista, sino que se amplía para incluir todas las transferencias de valor que implican una distribución desigual y deshumanizadora, abarcando así formas de opresión de género, étnicas o culturales como casos de explotación. Argumentar contra la pobreza es reformista, pero la argumentación contra la enajenación le da a la crítica su horizonte comunista y contenido revolucionario. La enajenación es la clave que explica por qué las instituciones están cosificadas y por qué es necesaria la violencia revolucionaria para superarlas, incluso en un mundo de abundancia técnica.
3. La Inadecuación del Reformismo: La política reformista se limita a pedir lo que el sistema puede dar, pero que aún no ha entregado. En contraste, una política revolucionaria exige lo que el sistema no puede dar: libertad y felicidad. El sistema actual, a pesar de sus capacidades tecnológicas y de la abundancia, sigue generando enajenación y una "comodidad prestada". Aunque el reformismo parezca viable y prometedor, no puede abordar la raíz de la enajenación y la miseria, ni detener el "crimen masivo" que representa la eliminación de los pobres extremos. La "dicotomía idiota" entre reforma y revolución es artificiosa, ya que toda iniciativa revolucionaria es, como mínimo, reformista al operar en y contra el Estado de Derecho que busca subvertir, pero la revolución es el cambio estructural de la clase dominante, no solo un cambio de gobierno.
4. La Violencia como Respuesta a la Violencia Institucionalizada: La revolución es necesaria porque la "paz" que el sistema impone es en sí misma una violencia institucionalizada. Esta violencia estructural, que perpetúa la explotación y la enajenación, hace imposible el diálogo sobre los fundamentos de la sociedad de clases. Los marxistas tienen derecho a la violencia revolucionaria como respuesta a esta violencia arraigada en el Estado de Derecho, el cual fue construido para legitimar y defender los intereses de la burguesía. La discusión no es si la revolución es pacífica o violenta, sino qué tipo de violencia se ejerce, debiendo ser siempre una violencia de masas y no vanguardista, para evitar la formación de nuevos dominadores burocráticos.
5. El Horizonte Comunista y la Voluntad Humana: La revolución es necesaria para alcanzar el horizonte comunista, que es el fin de la lucha de clases y la posibilidad de una sociedad sin enajenación. Este horizonte implica la superación de la división social del trabajo y la creación de un espacio para la reconciliación humana y el trabajo libre. Aunque no hay una garantía teórica o práctica de que la revolución sea posible, ni una necesidad filosófica ineludible en el comunismo, es la voluntad humana la que puede hacerla real. La voluntad revolucionaria no surge de la razón o el saber, sino que la razón se viste de teoría para poder ver lo que la voluntad ya considera posible. Es un acto de justicia, no de venganza.
6. Las Condiciones Actuales (Siglo XXI) que Hacen Imperativa la Revolución:
- Transformación de las formas de dominación: El régimen de explotación actual es sustantivamente distinto al del siglo XX, moviéndose hacia una sociedad posfordista y el dominio del poder burocrático, el cual ha transformado los medios de dominación de manera revolucionaria, mientras los marxistas no han asimilado estos cambios suficientemente.
- Aumento de la miseria y la enajenación: A pesar de la abundancia, prevalece la miseria, la mediocridad de la vida, el trabajo estupidizado y un medio ambiente irrespirable. Hay una "guerra no convencional, permanente y soterrada" entre los integrados y excluidos del sistema, donde los reformistas siempre llegan tarde ante el exterminio de los pobres más pobres del planeta.
- Mediocridad de la vida y la falta de felicidad: Incluso para quienes viven cómodamente en el consumo, hay una falta de felicidad y un "malestar en la cultura" que el sistema no logra satisfacer, lo cual puede generar un "gran rechazo". La revolución comunista surge del rechazo a la abundancia obscena y es una necesidad existencial para los trabajadores y vital para la humanidad frente a la catástrofe ambiental y la impotencia política administrada.
- Posibilidad técnica de una sociedad comunista: Hoy ya existe la capacidad tecnológica suficiente para repartir el trabajo socialmente necesario, reducir drásticamente la jornada laboral obligatoria, aumentar el tiempo libre y humanizar el trabajo, así como para construir una universalidad del género diferenciada de particulares autónomos.
En resumen, la revolución es necesaria no solo por las contradicciones económicas del capitalismo que Marx diagnosticó, sino también por las nuevas formas de dominación burocrática, la persistencia de la enajenación, la violencia estructural que se disfraza de paz y la urgente necesidad de construir un futuro de libertad y felicidad para toda la humanidad, un futuro que el sistema actual es intrínsecamente incapaz de proporcionar.
La revolución es considerada necesaria por múltiples razones, que abarcan desde la crítica a los sistemas económicos y sociales actuales hasta la aspiración a una sociedad más justa y libre. Los principales argumentos se pueden desglosar de la siguiente manera:
Contra la explotación y la opresión inherentes al capitalismo y el patriarcado:
- La raíz de la opresión: El problema esencial de la historia humana es económico, derivado de la explotación. La dominación y la opresión son consecuencia de la defensa de las relaciones de explotación. La pornificación de la cultura, por ejemplo, es vista como una forma de perpetuar la explotación y cosificación de la sexualidad femenina, lo cual es inherente al sistema neoliberal y patriarcal [Conversación anterior].
- La violencia institucionalizada: Lo que se presenta como "paz" en la sociedad actual es, en realidad, una violencia estructural ejercida por las clases dominantes. La miseria, la mediocridad de la vida, el trabajo alienante, la degradación ambiental y el agobio urbano son manifestaciones de esta violencia real. El capitalismo, a pesar de sus avances tecnológicos y la capacidad de producir abundancia, sigue generando hambrunas, pestes y miseria, lo que constituye una "profunda acusación política" contra su esencia.
- El patriarcado: Es el sistema de dominación básico sobre el que se asientan otros, como el de raza o clase, y sin su destrucción no puede haber una verdadera revolución. Las mujeres sufren una triple explotación: sexualidad, reproducción y producción de bienes para la supervivencia familiar. Olympe de Gouges ya señalaba que la tiranía ejercida sobre las mujeres era la matriz de todas las desigualdades, y que la Revolución Francesa, al no eliminar el despotismo y otorgar poder a los hombres, solo desplazó la tiranía y reactivó la "guerra de los sexos".
Por la incapacidad de los sistemas actuales y las reformas para lograr un cambio profundo:
- El neoliberalismo sexual y el "mito de la libre elección": Este sistema reduce la libertad al libre albedrío, ignorando las condiciones materiales e ideológicas que coaccionan las decisiones individuales. Lo que se presenta como "libre elección" (como la prostitución o los vientres de alquiler) es, en realidad, un "campo de minas" que oculta la coerción y la falta de autonomía real de las mujeres.
- Limitaciones del Estado y la burocracia: El Estado, incluso democrático, puede actuar como un enemigo al absorber grandes cantidades del producto social que podrían distribuirse más equitativamente. La democracia misma necesita ser democratizada, ya que puede transformarse en una forma de "dictadura burocrática". Las revoluciones lideradas por vanguardias suelen derivar en dictaduras burocráticas.
- El reformismo no es suficiente: Postular la "diversidad de lo social" sin una unidad explicativa de la explotación conduce a políticas reformistas, con múltiples problemas y soluciones fragmentadas, lo que debilita la política revolucionaria. Para el marxismo, hay un único gran problema (la explotación) y una única gran solución (la revolución).
Para alcanzar un horizonte comunista y la liberación humana:
- Fin de la lucha de clases: El objetivo central del marxismo es el horizonte comunista, el fin de la lucha de clases, y la construcción de un mundo donde la explotación y la opresión ya no sean necesarias. Esto implica terminar con la deshumanización de unos seres humanos por otros.
- Sociedad de abundancia y justicia: A pesar de la existencia de recursos y productividad suficiente para satisfacer las necesidades básicas de toda la humanidad (vivimos ya en una sociedad de abundancia), la injusticia y la falta de libertad persisten debido a razones puramente políticas. La revolución busca que los seres humanos puedan disfrutar justamente de las riquezas creadas socialmente.
- Transformación radical de la vida y la subjetividad: Se requiere una revolución de la vida cotidiana y las costumbres, incluyendo la socialización del trabajo doméstico y el cuidado de los niños. También implica una "renovación psicológica de la humanidad" y la aparición de un "hombre nuevo" (y una "mujer nueva") con una sensibilidad y conciencia diferentes, que desarrollen una barrera instintiva contra la crueldad.
- Agrado frustrante: La alta productividad y el confort en la sociedad moderna generan una insatisfacción generalizada, un "agrado frustrante", que debe ser conceptualizado y convertido en fuerza política para que la gente pueda vivir feliz.
La naturaleza de la revolución y el derecho a la violencia revolucionaria:
- La revolución es un proceso violento: No se trata de un acto aislado, sino de un proceso social relativamente rápido, general y violento, en oposición a una "evolución pacífica". La discusión no es si la revolución debe ser pacífica o violenta, sino qué tipo de violencia se ejerce y con qué contenidos.
- Derecho a responder a la violencia institucionalizada: Ante la violencia estructural ejercida por las clases dominantes, los marxistas defienden el derecho a la violencia revolucionaria como una respuesta legítima, no como una iniciativa.
En síntesis, la revolución es necesaria para poner fin a la explotación y la opresión, superar las limitaciones de los sistemas capitalista y patriarcal, alcanzar un horizonte comunista de justicia y abundancia para todos, y transformar radicalmente las condiciones de vida y la subjetividad humana, lo que a menudo implica confrontar la violencia institucionalizada con la violencia revolucionaria.
¿Qué se entiende por horizonte comunista?
El horizonte comunista se entiende como una perspectiva estratégica y global del marxismo que apunta a la superación de la lucha de clases y la emancipación humana. No es un simple ideal utópico, sino una posibilidad material y técnicamente realizable, y filosóficamente fundamentada, que busca transformar radicalmente las relaciones sociales existentes.
A continuación, se detallan sus características principales y la necesidad de su formulación:
1. Definición y Características Fundamentales:
- Superación de la División Social del Trabajo (DST): El horizonte comunista es una sociedad donde se ha superado la división social del trabajo, y el tiempo de trabajo libre es sustancialmente mayor, tanto cuantitativa como cualitativamente, que el tiempo de trabajo socialmente obligatorio. Esto implica que las vidas particulares no dependan de la DST, gracias a un núcleo de trabajo necesario compartido socialmente. Se aspira a una jornada laboral de cinco a diez horas a la semana, dedicando el resto del tiempo al trabajo libre y la realización humana.
- Sociedad sin Lucha de Clases: Implica el fin de la lucha de clases, lo que a su vez significa el fin de las condiciones sociales en que la infelicidad particular y el conjunto de lo social se experimentan como ajenos o enemigos.
- Anticapitalista y Antiburocrático: Una perspectiva comunista genuina debe ser anticapitalista y antiburocrática a la vez. No se trata solo de la extinción de la lógica capitalista o la derrota de la burocracia, sino de trascender el nexo que las une, que es el control de la división social del trabajo.
- Idea Post-Ilustrada y Post-Romántica: Debe ir más allá de las ingenuidades y prácticas totalitarias del socialismo real. No busca una comunión mística que subsuma a los particulares en una totalidad totalitaria, ni la noción de felicidad general roussoniana. Es una universalidad internamente diferenciada, que promueve la diversidad y la "locura radical" como signo de libertad, en contraste con la homogeneidad y el ideal de igualdad matemática.
- No Utopía Inalcanzable, sino Posibilidad Verosímil: El comunismo no se piensa como un ideal o un "más allá" abstracto, sino como una posibilidad real y concreta que la humanidad ya puede cumplir, dado el desarrollo de sus capacidades materiales.
2. Necesidad de la Revolución y del Horizonte Comunista:
- Superar la Explotación y la Enajenación: Marx lo consideró decisivo para el fin de la lucha de clases y la superación del trabajo enajenado, así como para la construcción de condiciones materiales que hagan innecesarias la explotación y las instituciones que la protegen. La enajenación es una condición de hecho, un campo de actos que los sujetos viven de manera oculta, percibiendo sus propios actos como ajenos y enemigos, invirtiendo radicalmente el contenido de la acción humana.
- Respuesta a la Degradación Social Actual: Es necesario para contrarrestar la "tolerancia represiva" del poder posfordista, donde la sujeción se da a través de la resignificación de iniciativas radicales y la integración en la diversidad oficial. La modernidad, a pesar de sus avances, ha llevado a una decadencia de los contenidos democráticos del derecho, a una reproducción abstracta del capital y a la pérdida de la competencia real en el mercado y la participación en la democracia.
- Frente a la Miseria y la Mediocridad de la Vida: La crítica comunista a la explotación no solo busca la superación de la pobreza, sino la liberación del trabajo y la posibilidad de ser felices, más allá de una "comodidad mediocre" administrada por el capital privado o el interés burocrático. El motor político inmediato de la voluntad comunista es el carácter frustrante de los patrones de consumo y estilos de vida imperantes.
- Autoconciencia de las Relaciones Sociales: La época "postmoderna" (entendida como superación posible de la modernidad) permite asumir y ejercer la autoconciencia de las relaciones sociales, lo cual es una condición para el horizonte comunista.
- Romper el Ciclo de Dominación: El horizonte comunista es crucial para romper la posibilidad de un ciclo permanente de totalitarismo burocrático y restauración burguesa, donde ambas clases dominantes se alternan en el poder.
- Voluntad Revolucionaria: La voluntad revolucionaria es esencial para que el horizonte comunista sea posible, aunque no se debe confundir el modo de ejercer la voluntad con el contenido de liberar la división social del trabajo o el fin de la liberación humana. La voluntad comunista es una voluntad en lucha, no determinista, con un futuro abierto y autofinalístico.
3. La Revolución Comunista como Proceso y Programa:
- La revolución comunista debe ser entendida como un proceso, una larga marcha, no como un evento único. Este proceso implica la progresiva construcción de hegemonía en el plano productivo y un apoyo jurídico y cultural que favorezca los intereses sociales sobre los privados.
- Contenidos de la Política Comunista: La clave es priorizar los contenidos sobre las formas. Esto incluye:
- Liberar el arte, la ciencia, la educación, la salud y la administración social de la lógica del salario y la ganancia privada.
- Sacar radicalmente los servicios esenciales (salud, educación, cultura, vivienda) de la lógica del mercado, elevándolos a la condición de derechos humanos.
- Prohibir el lucro con el saber, las técnicas y el dinero.
- Destercerizar la economía y revertir la tercerización del trabajo improductivo y la estupidización del empleo.
- Fin de la producción destructiva y la especulación financiera.
- Industrialización sustentable para las zonas empobrecidas.
- Sujeto Revolucionario: Aunque conceptualmente son los trabajadores quienes pueden hacer la revolución, es una tarea de toda la humanidad, ligando las luchas de los marginados a las luchas que surgen de la enajenación de los integrados. No debe haber vanguardias ni especialistas en revoluciones. Se deben considerar aliados a diversos sectores, incluyendo a aquellos oprimidos dentro de las clases dominantes.
- Violencia y Justicia: La revolución debe ser un acto de justicia, no de venganza. La violencia es una respuesta a la violencia estructural del sistema y debe ser una violencia de masas para evitar la formación de nuevos poderes burocráticos. El grado de violencia física no es esencial, sino su contenido humanista y liberador. La conciencia revolucionaria enajenada puede convertirse en una dictadura totalitaria, por lo que es necesario describir esta transición.
El horizonte comunista se entiende como el objetivo estratégico fundamental del marxismo, que busca la superación radical de todas las formas de explotación y opresión para la construcción de una sociedad genuinamente libre y justa.
A continuación, se detallan sus características y lo que implica, según las fuentes:
Fin de la lucha de clases y la explotación: Es el cese de la lucha de clases y la opresión, lo que implica el fin de la deshumanización de unos seres humanos por otros. La explotación se define no solo en términos capitalistas, sino de forma general, abarcando las dimensiones de género y etnia.
Superación de la división social del trabajo (DST): Una sociedad comunista se caracteriza por haber superado la división social del trabajo. Esto significa que el tiempo de trabajo libre sería cuantitativa y cualitativamente superior al tiempo de trabajo socialmente obligatorio, permitiendo la plena realización humana. Se busca liberar el arte, la ciencia, la educación, la salud y la administración social de la lógica del salario, socializando y restringiendo la lógica de la ganancia privada.
Sociedad de abundancia y autonomía: El horizonte comunista aspira a un mundo donde los seres humanos puedan gozar de manera justa de las riquezas creadas socialmente, viviendo en una sociedad de abundancia y autonomía. Implica la destercerización de la economía, la eliminación del trabajo improductivo y la especulación financiera, y la conversión de los servicios esenciales en derechos humanos.
Extinción del Estado y otras instituciones: En una sociedad comunista, las instituciones como el matrimonio, el mercado y el Estado dejarán de ser necesarias, ya que están ligadas a la explotación. Habrá gobierno, pero el Estado se extinguirá.
Una idea "post ilustrada" y "post romántica" de comunismo: El comunismo no es una utopía ingenua, ni la "comunión mística" de los románticos, ni la "felicidad general" roussoniana que han demostrado conducir a prácticas totalitarias. Se busca una sociedad donde no todos serán felices ni lo sabrán todo, pero donde las causas del sufrimiento estarán al alcance de los seres humanos para dominarlas y removerlas. No busca eliminar la conflictividad básica de los seres humanos libres, sino remover la violencia excedente de la lucha de clases.
Carácter anti-capitalista y anti-burocrático: Es un horizonte que va más allá de ser solo anti-capitalista; es radicalmente anti-burocrático. Se reconoce a la burocracia como una clase social dominante, parte de un bloque de clases burgués-burocrático que usufructúa el producto social. El comunismo se hace posible al trascender el nexo que une al capital y la burocracia, que es el control de la división social del trabajo.
Universalidad internamente diferenciada: El comunismo no implica la homogeneización o la anulación de lo particular. En cambio, se concibe como una universalidad diferenciada donde lo particular mantiene su irreductible negatividad, y la locura radical es deseable como índice de libertad.
Proceso de "larga marcha" y construcción de hegemonía: No es un evento aislado, sino un proceso social relativamente rápido, general y violento. Es una "larga marcha" que implica la construcción progresiva de hegemonía en el plano productivo y un aparato jurídico y cultural que favorezca los intereses sociales sobre los privados.
Sujeto revolucionario y alianzas amplias: La construcción del horizonte comunista requiere un profundo acto de conciencia y es una tarea que llevan a cabo los pueblos en su conjunto, no solo los directamente explotados. Implica una política de alianzas pluriclasistas, centradas en los trabajadores (especialmente los productores directos de riqueza material). Esta red de opositores debe reconocer la unidad en la diversidad de las luchas.
Confrontación con la violencia institucionalizada: La lucha de clases es una relación trágica que solo puede conducir a la violencia revolucionaria contra la violencia institucionalizada que se presenta como paz. La defensa del derecho a la violencia revolucionaria es una consecuencia inmediata de la idea de lucha de clases.
Crítica al postmodernismo: Para avanzar hacia el horizonte comunista, es necesario superar la "fragmentación posmoderna" que, bajo el nombre de "teoría de la confusión" o "woke/queer", es vista como desmovilizadora y destructora de la capacidad crítica, debilitando el proyecto feminista y la política revolucionaria.
En resumen, el horizonte comunista es una perspectiva estratégica que propone la liberación humana integral mediante la superación de la explotación capitalista y burocrática, el fin de la división social del trabajo y la creación de una sociedad de abundancia, autonomía y justicia, sostenida por una voluntad revolucionaria y amplias alianzas sociales.
¿Cuál será la situación de la mujer en una sociedad comunista?
En una sociedad comunista, la situación de la mujer se transformaría radicalmente, buscando la superación de todas las formas de explotación y enajenación que históricamente la han definido. Este horizonte post-ilustrado y post-romántico busca construir una sociedad auténticamente humana, donde la libertad y la felicidad sean posibles para todos.
A continuación, se detallan los aspectos clave de la situación de la mujer en una sociedad comunista según las fuentes:
Superación de la División Social del Trabajo y Liberación del Trabajo Enajenado: Una sociedad comunista se define por la superación de la división social del trabajo. Esto implica que la vida particular de las personas no dependerá de esta división. El objetivo es que el tiempo de trabajo libre sea cualitativa y cuantitativamente muy superior al tiempo de trabajo socialmente obligatorio, con jornadas laborales de no más de cinco o diez horas a la semana, dedicando el resto al trabajo libre y la realización humana. Esto contrasta con la situación histórica de las mujeres, cuyo trabajo (reproductor, sexual y doméstico) ha sido constantemente explotado y no reconocido como productivo, ni siquiera en el modo de producción capitalista o socialista. La tarea fundamental para la liberación humana se condensa en una frase: liberar el trabajo.
Fin de la Explotación de Clase de la Mujer: Las fuentes argumentan que la mujer ha sido históricamente una clase económica y social explotada y oprimida por el hombre a través de toda la historia. Esta explotación abarca la sexualidad, la reproducción y el trabajo doméstico, siendo el hombre (de todas las clases sociales) el beneficiario directo de este modo de producción doméstico. En una sociedad comunista, esta explotación de la mujer como clase terminaría al eliminarse la lucha de clases y las instituciones que la perpetúan.
Diversidad de Familias y Ausencia de la Hegemonía de Género y Matrimonio como Institución: El comunismo implica la existencia de múltiples tipos de familias, pero sin matrimonio como institución hegemónica. Se busca liberar la subjetividad en el espacio de la vida en comunidad, desarrollando la diversidad de familias y géneros, lo que sería "por fin vivible" bajo la autonomía local y la liberación del tiempo libre. La noción de que la mujer es propiedad del hombre en el matrimonio, tal como se ha observado históricamente, desaparecería. Se promueve el sentimiento de comunidad como núcleo para construir una comunidad auténticamente humana, más allá de la recuperación de derechos individuales.
Reconocimiento del Cuidado como Trabajo y Derechos Asociados: Las feministas han enfatizado la importancia de entender el cuidado como un trabajo. Desde la perspectiva comunista, este trabajo no puede expresarse en valor de cambio, por lo que debe ser rodeado de derechos, sin asociarle un valor de cambio. Esto contrasta con la invisibilización y desvalorización histórica del trabajo de cuidado y reproductivo de las mujeres.
Fin de la Enajenación y la Mediocridad de la Vida: El comunismo busca un mundo donde la enajenación no sea necesaria. La enajenación es una condición de hecho donde los sujetos perciben sus propios actos como ajenos y enemigos. La superación de la enajenación se logra viviendo, socialmente, una situación en la que ya no exista, es decir, superando la lucha de clases. Esto permitiría superar la "mediocridad general de la vida" que puede precipitar la voluntad revolucionaria en la sociedad burocrática actual, ofreciendo la posibilidad de ser felices más allá de una "comodidad mediocre".
Sociedad Diferenciada y Conflictiva, pero sin Instituciones Cosificadas: Una sociedad comunista sería diferenciada y conflictiva, permitiendo el sufrimiento a nivel intersubjetivo, pero las diferencias y conflictos no estarían "cosificados" en instituciones. Es decir, no habría instituciones institucionalizadas, ni leyes represivas, sino una hegemonía de la eticidad sobre el derecho. La "locura radical" (temporal y reversible intersubjetivamente) se considera un derecho y una posibilidad de libertad, un resguardo contra el totalitarismo que impone una homogeneidad de la razón. La voluntad comunista no busca una sociedad donde "todos sean felices" o "lo sepan todo", sino una donde la infelicidad no esté institucionalizada por la lucha por la existencia.
Reapropiación de la Libertad y Creación de Relaciones Sociales: No puede haber avance sustantivo hacia el comunismo sin una radical afirmación y reapropiación de nuestra libertad para crear y recrear las relaciones sociales, que siempre han sido producto de la humanidad.
En síntesis, la situación de la mujer en una sociedad comunista sería de emancipación total de las estructuras patriarcales, la explotación de género y la enajenación, permitiendo su plena realización en una sociedad de trabajo libre, diversidad y conflicto no cosificado, orientada hacia una auténtica universalidad diferenciada.
En una sociedad comunista, la situación de la mujer se concibe como una de liberación integral de la explotación y la opresión, superando las desigualdades estructurales inherentes a los sistemas capitalista y patriarcal [Conversación anterior]. Este horizonte implica una transformación radical de las condiciones materiales, sociales, psicológicas y culturales que han definido históricamente la vida de las mujeres.
Los aspectos clave de la situación de la mujer en una sociedad comunista, según las fuentes, incluyen:
- Superación de la explotación y la opresión: El objetivo central es el fin de la lucha de clases y la opresión, lo que implica terminar con la deshumanización de unos seres humanos por otros, incluyendo la explotación de género [Conversación anterior]. La violencia machista, que hoy cobra la vida de mujeres diariamente en países como Argentina, se erradicaría.
- Transformación de la vida cotidiana y las costumbres: Se plantea una revolución de la vida cotidiana, con la socialización del trabajo doméstico y del cuidado de los niños como un elemento central. Esto busca liberar a las mujeres de la doble jornada laboral y de la carga que estas tareas representan en el capitalismo, donde se desvalorizan económicamente.
- Abolición de la familia tradicional y el matrimonio como instituciones opresivas: Autoras como Alejandra Kollontai abogaron por el fin de la familia y el matrimonio, vistos como instituciones ligadas a la transmisión de la propiedad privada y a la explotación de la mujer. Bebel también consideraba la disolución familiar para permitir la plena participación de las mujeres en la vida social y profesional. La prostitución, entendida como una manifestación extrema de la violencia patriarcal y una forma de mercantilización del cuerpo, desaparecería.
- Independencia económica y plena participación en la producción: La emancipación de las mujeres se vincula con su retorno a la producción y la independencia económica. Se busca superar la división sexual del trabajo y la precariedad laboral que actualmente afecta a las mujeres, ofreciéndoles igualdad de salario y oportunidades.
- Liberación sexual y "amor nuevo": Alexandra Kollontai, una figura central del feminismo marxista, concibió la libertad sexual y la búsqueda de nuevas formas de relación basadas en la amistad y la camaradería, sin la dominación masculina. El "amor nuevo" solo sería posible una vez superada la deshumanización del capitalismo. Se busca que las mujeres no se definan por sus relaciones sexuales o sentimentales, ni que su individualidad se subordine al amor romántico o a la autosatisfacción egoísta de los varones.
- Surgimiento de la "mujer nueva": Se espera una renovación psicológica de la humanidad y la aparición de una "mujer nueva" con una sensibilidad y conciencia diferentes, que desarrolle una barrera instintiva contra la crueldad [Conversación anterior]. Esta "mujer nueva" sería consciente de su opresión, independiente y afirmaría su individualidad, sin sacrificar su vida al amor ni a la pasión. El feminismo ya ha logrado hacer perder la "vergüenza de ser mujer".
- Universalidad diferenciada: El comunismo no implicaría la anulación de lo particular, sino una universalidad internamente diferenciada, donde las diversas identidades (clase, raza, género) puedan coexistir en la lucha [Conversación anterior, 161, 264].
- Crítica a los modelos de socialismo "real": Es crucial señalar que las fuentes advierten que los regímenes comunistas históricos (como la Unión Soviética, China o Cuba) no lograron la plena emancipación de las mujeres. A pesar de la igualdad legal y formal, las mujeres siguieron siendo tratadas fundamentalmente como reproductoras, sufrieron doble jornada y sus problemas de liberación sexual quedaron aplazados o reprimidos. Esto subraya que el horizonte comunista para la mujer requiere una transformación más profunda que un mero cambio en las relaciones de producción.
En síntesis, en una sociedad comunista, las mujeres dejarían de ser una clase social explotada en el modo de producción doméstico y alcanzarían una libertad real que va más allá de la igualdad formal, desafiando las estructuras patriarcales y capitalistas que configuran su existencia actual.
K) El libro de Jonasdottir, El poder del amor, ¿Le importa el sexo a la democracia?
Mi idea primitiva era "cortar y pegar" el capítulo quinto de "El poder del amor. ¿Le importa el sexo a la democracia?" porque como se explica la autora no lo voy a mejorar yo, ni mucho menos, pero no he podido hacer eso con el tipo de pdf, que son como imágenes, y manejo mal esta esfera digital, y no pude.
Por tanto aquí doy una reseña del contenido del libro "El poder del amor ..." centrándome en el capítulo quinto, en el cual la autora hace una propuesta para estudiar el patriarcado actual, el que se da en las sociedades formalmente igualitarias, que es concordante con la idea que desarrolla el marxismo hegeliano de "dimensiones precapitalistas del valor", pero que actúan en nuestra sociedad actual fundidas con el valor de cambio. Una de esas dimensiones precapitalistas del valor es el "valor de género", pero todo eso se explica en el punto siguiente, que es el tercero, y que consiste en la primera parte, es decir, la entrada antigua. Ahora me tengo que concentrar en "El poder del amor ...".
IDEA GENERAL
En este libro se esbozan tres teorías feministas distintas, pero relacionadas.
a) Concepción materialista y feminista de la historia
b) Teoría sobre el patriarcado actual, el de nuestras sociedades formalmente igualitarias entre hombres y mujeres
c) Teoría de los intereses de las mujeres, de cara a conseguir una sociedad verdaderamente democrática
Me voy a concentrar en el apartado b) que en el libro viene sobre todo desarrollado en el capítulo quinto
En general la autora se hace tres preguntas pertinentes para el estudio del patriarcado contemporáneo:
1) ¿Cuáles son las cuestiones feministas que deben enunciarse?
2) ¿Cómo debe utilizarse el materialismo histórico (o método marxista) para encuadrar dichas cuestiones?
3) ¿Cómo debe relacionarse esta problemática feminista histórico materialista con la teoría política que incluye las teorías sobre el Estado?
A la luz de estas preguntas la autora va desarrollando el libro y comentando una enorme cantidad de bibliografía de autoras (y algunos autores) del feminismo socialista o marxista y también del radical, explicando en qué coincide y en qué se separa de ellas. Maneja una bibliografía extensísima y va comentando en cada cuestión concreta sus puntos comunes y discrepancias con cada autora.
Como ya dije, comento el capítulo quinto, y dentro de él los apartados en que expone la teoría, ya que hay otros en los que la mayor parte del texto son comentarios a la bibliografía de las corrientes de pensamiento con las que dialoga.
INTRODUCCIÓN
Comienza indicando que lo que se explota en el sistema sexo / género, que a veces llama ámbito socio - sexual, aquello que producen las mujeres, y de lo que se apropian los varones, o bien que producen ambos, pero que intercambian de manera desigual, es el "poder del amor" (NOTA: este "poder del amor" es lo que yo identifico con el "valor de género" del marxismo hegeliano).
Sigue diciendo la autora que "el poder del amor" es capacidad humana de actuación creativa y alienable que utiliza la gente para actuar sobre la propia materia humana y la del otro (más adelante se va concretando). La situación de poder en la que se efectúa la explotación es en relaciones persona a persona entre mujeres y varones (nivel social existencial).
El sistema socio - sexual, que es también el modo cómo se producen las personas, y en el que se produce la explotación (extracción del poder del amor, del que producen las mujeres, en beneficio de los varones) debe explicarse en sus propios términos, en vez de reducirlo a algo más, como la lógica del capital, la división del trabajo, un patrón universal de dominio, etc.
Lo que asocia la noción marxista del valor con la noción feminista postulada aquí es que ambas toman como punto de partida poderes físicos, sociales y mentales, y otras capacidades de los seres humanos esenciales para la existencia de la humanidad. Son los poderes de producir los medios que posibilitan la vida humana y la vida humana misma. Incluye la capacidad para organizarse socialmente y actuar con raciocinio para administrar asuntos comunes, incluyendo los propios.
La explotación consiste en la apropiación del poder del amor (tal como se ha definido antes) por parte de los varones sin intercambiarlos o devolverlos con equivalencia y de manera que las mujeres no tienen control de la situación.
Si queremos definir la explotación de manera que valga tanto para la reflexión marxista como para la feminista, diríamos que explotación es la apropiación de ciertos poderes o capacidades humanas que son indispensables para las personas. Una persona o grupo extrae esos poderes de otros sin intercambiarlos o devolverlos con equivalencia, de manera que los explotados no tienen alternativa real a esta situación.
LA EXPLOTACIÓN Y LA NORMA DE RECIPROCIDAD
Vimos que explotación es intercambio de cosas de valor desigual.
En ella no se cumple la norma de reciprocidad: "si se toma de o recibe algo de alguien, se debe corresponder con algo de un valor semejante". Se trata de una norma universal (comparable al tabú del incesto) aunque su presencia y aplicaciones se ven afectadas por circunstancias socioculturales o históricas.
El objetivo principal de Jónasdóttir es señalar que la explotación específica de las mujeres en el sistema sexo / género resulta por la transferencia que efectúan de su "poder vital" (o "poder del amor") que son capacidades y energía de importancia crucial, no sólo para la reproducción de la fuerza laboral, sino para la existencia social de varones y mujeres como seres sexuales y también para el modo como los distintos campos del poder de actuar se estructuran en la sociedad como un todo.
UTILIZACIÓN DEL MÉTODO MARXISTA PARA LA TEORÍA FEMINISTA
Jónasdóttir intenta conceptualizar la problemática socio - sexual específica, en particular la persistencia del patriarcado en sociedades de igualdad formal - legal, mediante el uso de un modo de comprensión análogo al que permitió a Marx entender la naturaleza de la sociedad de clases y del poder del capitalismo en constante renovación.
Los asuntos de sexo/género surgen de las circunstancias materiales socio-sexuales. A diferencia de las fuerzas productivas económicas que crecen a través de la gente, creando "la extensión de cuerpo y alma", las fuerzas productivas socio-sexuales pueden sólo desarrollarse por un uso más completo de los cuerpos y las almas en sí mismos.
La única práctica humana que media entre lo social y lo natural es el amor. Además el amor, como capacidad sensual y fuerza creativa específica expresada en la práctica de relación (entre personas), está, como el trabajo, organizado en un proceso social específico o sistémico: la sexualidad.
La teorización feminista que sigue al materialismo histórico carece hasta ahora de un proceso orgánico que comprenda la base de acción del patriarcado y sea, al mismo tiempo, fuente de resistencia y potencial de cambio (¿cuál es ese proceso en el materialismo histórico? No lo sé).
En la analogía que estamos desarrollando al trabajo (sociedad de clases) corresponde el amor (sistema sexo/género) y a la economía corresponde la sexualidad.
A partir de aquí la autora se dedica a lo siguiente:
Distinguir entre explotación de sexo/género y explotación económica
Distinguir entre explotación de sexo/género y dominación
Distinguir entre explotación de sexo género y libre consentimiento
EXPLOTACIÓN EN SENTIDO TÉCNICO
La autora distingue en este apartado entre la "explotación en sentido técnico" y sus "precondiciones", lo cual permite historizar esta explotación. Se conocen dos tipos:
a) la explotación establecida por la fuerza directa más o menos manifiesta (leyes severas, costumbres violentas, como las venganzas de honor, son la punta de lanza de un entramado social de prejuicios, leyes más blandas, mandatos religiosos, etc que favorecen e imponen la explotación) y esto en la teoría marxista equivale a la explotación económico en la antigüedad (por ejemplo, la economía basada en la esclavitud) o en el feudalismo y en general en las sociedades tradicionales basadas en el estatus
b) la explotación patriarcal o de sexo/género que se da en las sociedades formalmente igualitarias, en las que se producen transacciones voluntarias como las que se dan en la economía capitalista. De modo similar a como la explotación en sentido económico se vuelve menos visible en el capitalismo, la apropiación de las capacidades de amor de las mujeres se hace menos evidente en las sociedades formalmente igualitarias, ya que se parte del consentimiento.
De la misma manera que en economía la explotación del excedente laboral sólo se vuelve genuinamente injusta bajo el capitalismo, ya que únicamente entonces se declara a la gente libre e igual, sólo cuando se ha hecho históricamente posible la igualdad entre varones y mujeres, o sea, que se ha reconocido política e ideológicamente y se ha recogido en la ley, la ausencia de igualdad es genuinamente injusta.
De la misma manera que bajo el capitalismo sólo tiene poder económico de actuación autónoma la propiedad de los medios de producción y la gente que no los posee y necesita sustentarse, aunque sea socialmente libre (política y judicialmente) y no tiene control sobre los medios de producción resulta coaccionada, en el caso de la explotación de sexo/género, en nuestra forma contemporánea de vida socio sexual, se da una relación similar de poder/ ausencia de poder.
En cuanto a la sustancia real o materialidad de la relación de explotación socio sexual, se trata de un grupo de gente que se apropia de algo de otro grupo.
Hay algo que se transfiere y hay que determinar qué es ese algo.
NOTA MÍA: En los últimos párrafos Jónasdóttir está al canto de un duro de distancia de los conceptos de "valor de género" como una de las dimensiones precapitalistas del valor, pero que sigue actuando hoy día (profesor Carlos Pérez), del concepto de "Patriarcado de consentimiento" de Alicia H. Pulero, que asume el feminismo radical español, y del concepto de "clase social mujer" de Lidia Falcón. ¡Pienso que con todo esto se podría hacer algo!.
La explotación estructural tiene sentido porque esa estructura la producen agentes, en ciertas condiciones sociales e históricas, que se forman y se relacionan a través de su propia actividad práctica. Esto vale para la explotación capitalista y la socio sexual.
La explotación implícita en la relación existente entre el capitalismo y el trabajador es de estructura similar a la que existe entre varones y mujeres. En estas dos relaciones se da una transacción desigual en cuanto a bienes o valores: el capital extrae la fuerza laboral (fuerza de trabajo) durante un tiempo mayor del que paga y se apropia del control sobre el producto de este trabajo extra. Los varones se apropian de los poderes de cuidado y amor de las mujeres sin dar a cambio lo mismo. Además esto ocurre en condiciones que dejan a las mujeres incapacitadas para reconstruir sus reservas emocionales y sus fuerzas sociales de autoridad, que podrían en otras circunstancias, usarse libremente e invertirse en los intereses definidos por ellas misma, y en bien de todos, como lo decidan.
NOTA MÍA: Esto me parece que significa que el dedicarse a los cuidados, a la crianza de los hijos, a los trabajos domésticos, ...., la mayoría no puede atender sus carreras profesionales en la misma medida que los varones. Me parece que en este intercambio desigual, habría que incluir todo tipo de maltrato y violencia que se da en la pareja, mayoritariamente de varón a mujer, y que todo ello cercena el desarrollo libre de las potencialidades de las mujeres. También formarían parte de este intercambio desigual la prostitución, la pornografía, los vientres de alquiler...
FORMA Y CONTENIDO
Una idea que deja caer: Las transacciones de clase y socio sexuales deben tratarse en paralelo en una teoría más amplia.
No se trata de que haya similitudes formales entre la explotación capitalista y la explotación socio sexual, aunque las haya. El asunto es más bien de contenido. La razón de que el término explotación sea aplicable a la relación de sexo/género es cuestión de semejanza material. Es relativa a la sustancia, aunque no haya identidad de sustancias. Esa semejanza material nos informa de la compulsión mediante la que se mantiene esta explotación.
Mediante el trabajo, en el sistema capitalista se entra en relaciones económicas de explotación para mantener la existencia de los individuos. La existencia de los individuos en un sentido socio económico estricto se mantiene en el proceso laboral, pero la existencia de la especie, así como una parte fundamental de la existencia social de los individuos presupone la sexualidad como fuerza activa. Esto se manifiesta en los lazos eróticos existentes entre la gente y en la necesidad erótica apremiante de acceder al cuerpo y al alma del otro.
La producción y reproducción de la especie humana no es asunto de la naturaleza en sentido puro. La sexualidad siempre se practica en sociedad, y por ello, en formas que cambian con la historia. No obstante,
tratamos con elementos de la vida social humana que probablemente penetran al máximo en la naturaleza. Además del trabajo y del arte, quién mejor expresa los vínculos del ser humano es la gente al procrearse (a otros y a sí mismos) en el proceso amoroso socialmente organizado.
En las prácticas socio sexuales específicas distinguimos el cuidado y el éxtasis erótico como los dos componentes fundamentales del amor. De esta forma podemos abarcar las contradicciones del amor. Estos dos elementos se hayan en contradicción continua. Cuando las mujeres (formalmente libres e iguales) y los varones individuales se encuentran como sexos, las condiciones sociales dentro del sistema en el que ocurre este encuentro no son iguales. Se "fuerza" a las mujeres a entregarse al amor solícito para que el varón pueda experimentar el éxtasis. Pero no es legítimo para las mujeres practicar el éxtasis en sus propios términos, es decir, como seres sexuales autodirigidos y autoafirmados que, al hacerlo, necesitan el cuidado de los varones. Por otra parte la posición de los varones en el sistema los hace presa de un deseo de éxtasis sin límite (como medio de autoafirmación y de expansión personal) mientras que la práctica del amor solícito en sus relaciones con las mujeres la experimentan como cargas y coacciones, como una pérdida de tiempo y energía que debe economizarse. Así que cuando una mujer no se conforme con el papel de objeto deseado y tenga confianza en sí misma como la que desea, la probabilidad de vivir / realizar esta confianza es bastante pequeña.
ESTE ÚLTIMO PÁRRAFO QUE VIENE AHORA, NO LO ACABO DE ENTENDER BIEN
El acceso a la experiencia de éxtasis y su práctica legítima parece ser una precondición para la dignidad y validez en una sociedad como la nuestra, la característica clave del "crecimiento" o "expansionismo".
En nuestra sociedad se obliga a los individuos a "hacerse a sí mismos", ocupar lugares sociales y asegurar sus posiciones de jerarquía, mediante los méritos personales. Además parece que la autoseguridad sexual / erótica, la habilidad efectiva de ser individuos deseados, desempeña un papel esencial en este modo de producir gente.
Sin embargo, la precondición para que esta clase de poder sexual expansionista se mantenga efectivo y aumente es que sea creado y cargado de valor, cuya fuente última es el cuidado: el amor solícito mostrado al individuo deseado como persona particular. Y en nuestro sistema social y político (patriarcal) los varones ocupan posiciones de control que les permiten acceso a este tipo de adquisición de poder, mientras que las mujeres no las ocupan.
NOTA DE LA AUTORA: Las descripciones empíricas o fenomenológicas de lo que pasa más concretamente en el proceso amoroso ( el proceso a través del cual se produce la plusvalía masculina) tienen que esperar. Las mejores descripciones disponibles hasta ahora se dan en la ficción. También hay gran número de observaciones en la investigación feminista. Lo que no se ha hecho es tomar en serio teóricamente lo que hacen los varones del amor de las mujeres como el proceso más esencial a través del cual se reproduce el patriarcado contemporáneo.
EXPLOTACIÓN SEXUAL PROPIAMENTE DICHA. TIPOLOGÍA PRELIMINAR
Este apartado, que es el último del capítulo contiene varias tablas que no se muy bien como insertar aquí
La bibliografía que enlazo a continuación representa todos los textos que habría que "transformar en uno solo", es decir con los que habría que construir una teoría de la sociedad que diese cuenta de todas las opresiones (claro, harían falta estos libros y muchos más, esto sería sólo una primera aproximación)
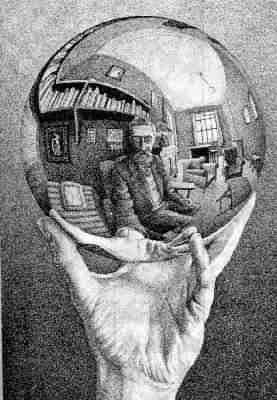
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tu opinión respetuosa con elementales normas de cortesía y convivencia, será siempre bienvenida